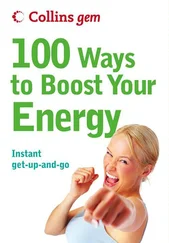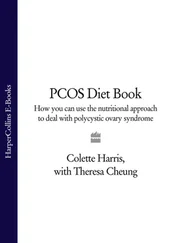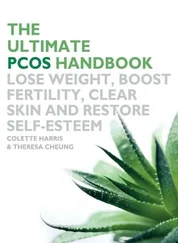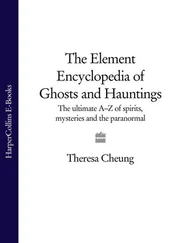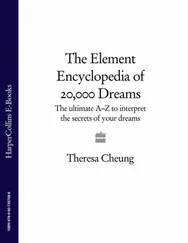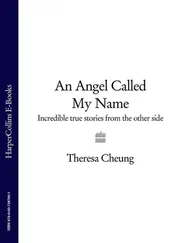– No tengo ni idea, ¿tiene alguna sugerencia? ¿Usted qué haría?
– Le dispararía. Varias veces.
Hubo una pausa.
Si Andreas no hubiera estado borracho seguramente habría empezado a temblar, pero en cambio estaba muy tranquilo. Siempre había considerado y aceptado la muerte, al menos sobre el papel. Probablemente había llegado su hora.
– ¿Está aquí para matarme?
– No, doctor, no trabajamos así. Si estoy aquí es sólo para saber cuáles son sus intenciones.
– No lo sé, ¿puede pasar mañana?
– Doctor, el alcohol nos hace muy valientes, pero no me provoque, no tengo un gran sentido del humor.
Llegó la camarera con la coca-cola de Hamme.
Andreas se bebió el tequila doble de un trago olvidando el ritual de la sal y el limón.
– Tráigame otro, por favor. También me gustaría comer. ¿Tienen filete?
– Claro, señor, ¿lo prefiere a la pimienta verde o con salsa bearnesa?
– A la pimienta verde.
– ¿Cómo lo quiere de hecho?
– En su punto.
– ¿Con ensalada o verduras cocidas?
– Con ensalada, gracias.
– ¿Y para usted, señor?
– Nada.
La camarera volvió hacia la entrada del local.
– Así pues, doctor, ¿qué piensa hacer?
– Enviaré todo lo que tengo a los periódicos. La gente debe saberlo. Debe tener la posibilidad de elegir.
– ¿Usted cree? ¿Y qué cree que elegirá, según usted?
– Elegirá vivir.
– Doctor, ¿en qué mundo vive? La gente no elegirá vivir, seguirá prefiriendo lo que tiene. Para que elija la vida es necesario que se lo impongamos nosotros.
»Y entenderá que para que eso ocurra hay que ofrecer alternativas. Estamos hablando del futuro de nuestro país.
– Váyase a la mierda.
– No, doctor, es usted quien se irá a la mierda, junto con todos los que como usted saben de boquilla lo que es correcto, pero que no hacen nada por cambiar las cosas. Usted, como los demás, espera que nosotros le digamos lo que tiene que hacer. Siempre ha sido así.
La camarera había vuelto, puso el tequila sobre la mesa y un mantel de papel, servilleta, cuchillo y tenedor. Andreas lo recordaba perfectamente. En ese local servían el filete con un cuchillo especial. Un bonito mango de madera y una hoja larga y dentada. Intentó no mirarlo pero no lo consiguió.
En cuanto la camarera se hubo alejado, Hamme siguió hablando.
– ¿Alguna vez ha matado, doctor? Con un cuchillo es especialmente difícil, incluso estando borracho. Se requiere una fuerza sobrehumana para clavar esa hoja en un cuerpo. Una fuerza que sólo se tiene si se es un experto o se pierde el control. Y mientras que en el primer caso uno no se arrepiente, en el segundo casi siempre sí. Déjeme que se lo diga, tengo cierta experiencia. Es increíble la poca fuerza que hay que hacer para cortar un filete, comparada con la que se necesita para matar a una persona.
Ahora Andreas temblaba. Tenía ganas de vomitar. Se levantó. Se apoyó con ambas manos en el respaldo de la silla. Todo le daba vueltas. Consiguió caminar unos veinte metros y esconderse detrás de uno de los muchos árboles que adornaban el jardín de la residencia. Vomitó. Una, dos, tres veces. Se apoyaba en el árbol con las manos. Sudaba. Las gotas de sudor le resbalaban por la frente hacia los ojos y le quemaban. Se desplomó en el suelo. Intentó sentarse y mantener la dignidad. De nuevo le volvían las arcadas. Vomitó dos veces más. No tenía nada más que echar, era sólo bilis. Se concentró para recuperar el control. Temblaba de frío. Pasaron cinco minutos, que le parecieron una eternidad, antes de poder levantarse.
Se secó la frente con las mangas de la chaqueta. Respiró profundamente y se separó del árbol. Parecía que nadie lo estaba observando, excepto Hamme, que seguía sentado donde lo había dejado. Andreas se metió una mano en el bolsillo, sacó el móvil y se dobló en dos. Hamme había contado los conatos, calculaba que ése debía de ser el último.
Andreas se reincorporó y con pasos cortos volvió a la mesa. Tenía un frío terrible. Se sentó.
– Me he permitido pedirle un vaso de agua con limón, doctor. Por favor, sírvase.
Él bebió un sorbo, se enjuagó la boca y, echándose a un lado, la escupió en el suelo de grava.
– También me he permitido arreglar la cuenta. Me imagino que no se comerá el filete. Lástima, porque aquí la carne es muy buena. Visto su estado intentaré ser breve, así podrá volver a su casa y darse un buen baño caliente.
»Me habría gustado darle una noticia distinta, doctor, pero por desgracia lo considero una persona fuera de control. Debo impedirle que tome decisiones equivocadas, y nos moveremos en ese sentido. Esperaba que su conversación con Lee lo hubiera…, cómo decirlo, iluminado. No creo que haya sido así. No es nuestra intención hacerle daño, doctor, ni a usted ni a su esposa, a menos que nos obligue. Le ruego que considere esto: no hay nada más inútil que un mártir que no consigue alcanzar el objetivo por el que se ha sacrificado. Y usted y su esposa entrarían a formar parte de esa categoría. Hágase un favor a sí mismo y siga mi consejo.
»Respecto a la venganza, yo de usted tendría la conciencia tranquila. Ya han muerto demasiadas personas como consecuencia directa de la manera de actuar del señor Tes. Su amigo era un ladrón. No sólo robó el ordenador, sino que al inculpar a un tercero provocó que lo mataran. En algunos países ese comportamiento está castigado con la pena de muerte.
»Que no se le olvide. Hasta la vista, doctor.
Se levantó y se dirigió rápidamente hacia Odeonsplatz. Andreas estaba aturdido, temblaba y se sentía sucio como no se había sentido en toda su vida. Bebió otro sorbo de agua e intentó levantarse. Lo consiguió al segundo intento. Se pasó las manos por el pelo y se encaminó en la misma dirección que Hamme.
En Odeonsplatz tomó un taxi.
El taxista vio en seguida que era un pasajero de alto riesgo, no en balde llevaba veinte años de servicio a la espalda y siempre había trabajado durante la Oktoberfest. Una vez que Andreas le indicó la dirección, el hombre le explicó muy secamente que vomitar en el taxi estaba multado con doscientos euros, el dinero necesario para limpiar el vehículo e indemnizarlo por todas las horas de trabajo perdidas. Andreas consiguió prometerle que no sería necesario. El taxi arrancó.
¿Qué podrían hacerle?, pensaba.
Lo convertirían en un elemento inocuo, pero sin violencia.
¿Lo encerrarían en una especie de gulag? Quizá todos los países tenían uno, donde eran confinados los enemigos del Estado. Tenía la cabeza apoyada en el cristal. El taxista había bajado una de las ventanillas delanteras, a pesar de la baja temperatura, y el aire le llegaba a la cara. Tenía frío, era como si lo viera todo desde fuera. Nunca se había sentido de ese modo.
Sacó el móvil.
Hoy en día los teléfonos son capaces de hacer de todo. Incluso de grabar conversaciones. Pulsó la tecla «Stop». En casa escucharía lo que había podido obtener.
No tardó mucho en llegar. Pagó al taxista y se arrastró hasta la puerta. Entró en casa, se desnudó y se metió debajo de la ducha. Primero con agua hirviendo, después fría.
Salió y se secó lo más de prisa que pudo. Temblaba. Se puso el chándal que normalmente llevaba en casa: le daba un aire deportivo, a pesar de que hacía años que no practicaba ningún deporte. Cogió el móvil y regresó al baño. Abrió el grifo del lavabo y se puso los auriculares en los oídos. Apretó la tecla «Play» seleccionando el último archivo grabado: se oía bien. Las amenazas eran claras.
Se quitó los auriculares y se metió el móvil en el bolsillo. Lo que haría con ello no lo sabía, probablemente nada.
Читать дальше




![Theresa Cheung - The Dream Dictionary from A to Z [Revised edition]](/books/618735/theresa-cheung-the-dream-dictionary-from-a-to-z-r-thumb.webp)