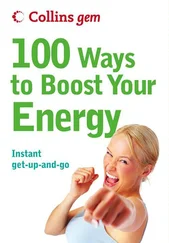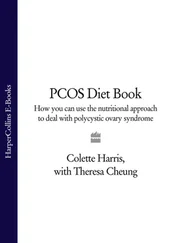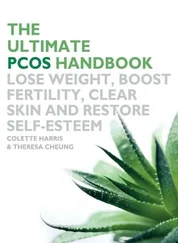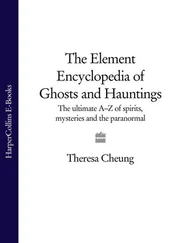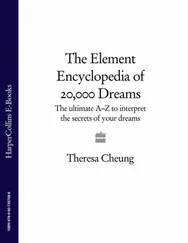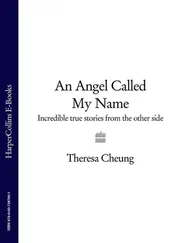– ¿Quieres que nos quedemos unos días más? -preguntó Ulrike, solícita.
– Gracias, pero no hace falta. Los abuelos se quedarán todavía en casa dos semanas más. Si os necesito ya os lo diré.
Permanecieron en silencio un instante.
Andreas retomó la conversación.
– Estaremos siempre contigo, Julia. En todo lo que necesites, cuenta con nosotros. No tenemos hijos, los tuyos los hemos considerado siempre como nuestros. Si te parece bien, nos gustaría contribuir en los gastos de sus estudios… -tenía los ojos brillantes- y venir a veros cada vez que podamos.
Julia se acercó y lo abrazó.
– Gracias.
Ulrike salió del estudio y volvió poco después con tres copas de vino tinto. Le tendió una a Julia y otra a su marido.
– ¿Qué quieres que haga? -preguntó Andreas.
– Lo que creas que es mejor, sin poner en peligro vuestra vida ni la de mi familia. ¿Qué se podría hacer?
Andreas la miró largo rato antes de responder.
– Dame unos meses, ya te lo diré.
Hablaron en el avión. Ya se habían dado cuenta de que los chinos se iban alternando de un aeropuerto a otro sin subir a bordo. Esa vez el vuelo también iba casi vacío, y no tenían a nadie sentado cerca de sus asientos. Empezó Ulrike.
– ¿Cómo hemos podido estar tan ciegos? Ni siquiera nos hemos acercado a unos resultados semejantes, de un efecto acumulativo tan devastador y con un debilitamiento constante de las células hasta su rotura casi simultánea, cancerígena, en la mayoría de la población. No podíamos excluir esa posibilidad, pero es distinto de como siempre lo habíamos imaginado.
En su tono de voz se apreciaba una verdadera desesperación, un sentimiento de inutilidad.
– Ulrike, hemos bombardeado con rayos células, cobayas, hemos hecho todo lo posible con las condiciones metodológicas y el apoyo financiero de que disponíamos. Y tú también lo sabes, no podíamos seguir el mismo ritmo del mercado y sus exigencias. Piensa en todos los medicamentos que salen a la venta y que luego resulta que son más dañinos que la enfermedad que pretenden curar. Si se comprobaran adecuadamente se evitarían millares de muertes. Pero, para probarlos como es debido, se necesita tiempo.
»Y nadie quiere perder el tiempo.
»Lo que hoy interesa es la comercialización, que la investigación dé beneficios. Los científicos deben ser infalibles: ésa es la imagen que la industria está obligada a dar para crear confianza en los consumidores. Pero, en realidad, tú también sabes cuántos estudios están llenos de errores. Voluntarios e involuntarios.
– Así pues, ¿crees que hasta ahora hemos estado haciéndolo mal? -lo interrumpió Ulrike.
– El camino de la ciencia está lleno de errores. La ciencia se basa en ellos. Tú has leído más a Popper que yo. Piensa por todo lo que han tenido que pasar los llamados heréticos, los que revolucionaron el statu quo, Galileo, Darwin…
»Tú también sabes que hasta mediados del siglo XIX nadie se desinfectaba las manos en los hospitales y no se veía la relación entre la falta de higiene y el elevado número de muertes que se producían.
»Hemos estudiado y comprobado en nuestra piel lo difícil que es cambiar las cosas. Hoy estamos convencidos de que la radiofrecuencia no es perjudicial porque no es ionizante y tiene una densidad de potencia en vatios muy baja. Por otro lado, todos sabemos que no podemos descartar completamente su peligrosidad.
»No existe otra investigación como la que se ha realizado en la India, y se necesitarán años para reproducirla. Además, ¿cómo reproducirías una cosa así? ¿Quién haría un experimento en el que se condenara a muerte a personas, suponiendo que el resultado del primero sea cierto?
»Cambiar las cosas corresponde a los verdaderos héroes. Si quisiéramos serlo tendríamos que aceptar las consecuencias.
– ¿Cuáles? -preguntó Ulrike.
– Sacrificar nuestra vida y quizá la de Julia.
– ¿Qué?
– Ya lo sabes, Ulrike. Lo has sabido siempre. Es la suerte que a menudo les toca correr a los revolucionarios.
– ¿Nos protegerán?
– ¿Quiénes? ¿Los alemanes? Quizá, si hacemos suficiente ruido en los medios de comunicación. Pero lo dudo. Nadie saca provecho si nos ayuda. Será un sacrificio.
– Y, entonces, ¿qué piensas hacer?
– Dejemos pasar unos meses, veamos cómo se desarrollan los acontecimientos, después decidiremos.
Andreas echó un vistazo al Frankfurter Allgemeine que la azafata le había entregado nada más subir a bordo y que tenía sobre las rodillas desde que habían despegado.
– Dios mío.
– ¿Qué ocurre?
– Kluge… Ha muerto.
– ¿Cómo?
– Ha muerto. Dicen que en un accidente en el S-Bahn.
Ulrike no pudo decir nada más. Se preguntaba qué había de bueno en un sacrificio: ella no le encontraba nada de positivo, pero analizaba sus implicaciones.
A la semana siguiente intentaron comportarse de la manera más normal posible. Claro, sus colegas y amigos sabían que habían sufrido una gran pérdida y ello justificaba cualquier rareza.
Ulrike se abocó al trabajo.
En los momentos libres se documentaba sobre los resultados de las diferentes investigaciones que negaban con vehemencia la peligrosidad de la radiofrecuencia.
Leía esos estudios desde un punto de vista completamente distinto, a menudo descubriendo en ellos límites metodológicos y de análisis que con anterioridad no había tenido realmente en consideración.
A media semana Julia llamó, había recibido una carta.
Le anunciaba que Kluge le había dejado una renta vitalicia de cinco mil euros mensuales.
Estaba llorando mientras hablaba con Ulrike.
– Pero eso es una prueba, ¿no? Puede ayudarnos a hacer que arresten a Lee, ¿verdad? Nadie deja dinero de esa manera, a menos que no tenga la conciencia tranquila. Ese dinero podría habérselo dado a los pobres.
Tuvo que pasar mucho rato para que se calmara.
Pensarían en ello, ahora debían digerir la noticia, y quedaron en llamarse al día siguiente.
Pasaron tres meses. Los chinos habían desaparecido. La vida transcurría tranquilamente. Andreas y Ulrike hablaban a menudo con Julia, habían estado en Italia dos veces más para pasar largos fines de semana en Camogli.
Julia iba a ir a Múnich con sus hijos dos semanas más tarde, y Ulrike ya había empezado a recoger entre colegas y amigos algunos juguetes para entretener a los dos niños.
Su casa era un poco aburrida para quienes tenían menos de dieciocho años.
Esa tarde Andreas salió pronto del centro, hacia las cuatro. Fue a dar una vuelta, como hacía a menudo, sobre todo desde que Jan había muerto. Caminó hasta Marienplatz, luego giró a la derecha y llegó a Odeonsplatz. Era una tarde nublada, con un fuerte viento que azotaba la ciudad. Las calles, como siempre, estaban llenas de gente, los turistas nunca faltaban a su cita.
Se detuvo a admirar la plaza: siempre le había gustado la Feldherrnhalle, con sus dos leones esculpidos. Perdido en sus pensamientos, se puso a recorrer la Brienner Strasse, girando a la izquierda un poco después. Se encontró en Maximiliansplatz, la plaza donde estaba situado el cuartel general de la antigua empresa de Jan.
Se quedó absorto mirando el edificio, un imponente palacio del siglo XIX.
En el último piso estaba el famoso Lee. Andreas había pasado a menudo por delante de aquella oficina, quizá con la esperanza inconsciente de encontrárselo. Miraba fijamente una ventana.
Allí se imaginaba que estaba sentada la persona que quería ver pudrirse en la cárcel más que a nadie en el mundo.
Una voz lo sacó de sus pensamientos. Era el conductor de un Mercedes oscuro que quería aparcar delante de la puerta principal.
Читать дальше




![Theresa Cheung - The Dream Dictionary from A to Z [Revised edition]](/books/618735/theresa-cheung-the-dream-dictionary-from-a-to-z-r-thumb.webp)