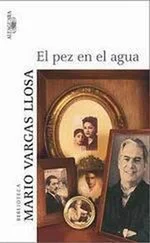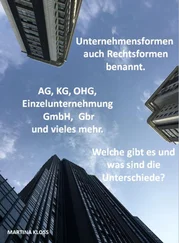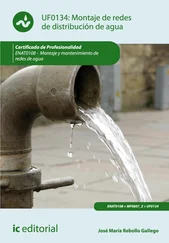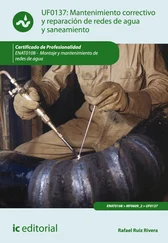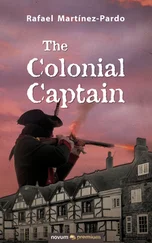Manolo me confió una tarde, frente al Instituto Columela, sentados los dos en un frío banco de mármol, su particular teoría del amor y de la vida. La bolita tenía que entrar en el hoyo, me insistía una y otra vez, dándome a entender con aquella metáfora simple que creía por fin que su bolita había entrado en el blanco. Yo se lo podía haber explicado con más claridad, con otro tópico más sencillo: había encontrado su media naranja, pero por una vez fui discreto y no le dije nada.
Juanito pasó a encargarse fugazmente de la tesorería del Colectivo. Esa misma noche, tras una reunión urgente en una de las aulas vacías del instituto, Vicente me confesó camino de Los Lunares, tímido hasta la violencia: ¿Sabes una cosa? Yo también quiero formar parte de Jaramago .
A las litronas, entonces, todavía no las llamábamos butanos, pero de vez en cuando la pandilla hacía fondo común y comprábamos una o dos botellas para compartir entre los doce. Aquello nos supo a poco y en seguida nos dio por acompañar a la cerveza de patatas, mortadela y raciones de pescao frito, lo que demuestra que tal vez fuimos precursores de una moda, pero yendo mucho más allá, trascendiéndola ya en sus comienzos.
Nuestro Café Gijón, de cualquier forma, existía desde hacía meses. Libres de la calle, encontramos refugio en un bar pequeño y suculento, de dueño gallego y agarrado, Los Lunares. No buscábamos allí veleidades literarias, ni tertulias, ni mujeres. Los Lunares era parada obligatoria antes de volver a casa cada noche (menos los miércoles, que cerraba), un lugar acogedor, algo chillón, donde nos poníamos pujos de ensaladilla, flamenquines y tapitas de arroz los domingos a mediodía. Fue el principio del fin de mi cinturita de avispa, ¿pero quién se resistía, qué más daba?
El abuelo de Juanito, que regentaba un despacho de vinos justo enfrente, nos invitaba de vez en cuando, si le llegaba el sueldo, y quizá por eso pasábamos por delante con más frecuencia de la necesaria, a ver si caía algo, en metálico o en medias raciones. No siempre había suerte, pero pronto ideamos un sistema para remediar nuestro apetito ya voraz. Descubrimos que, en el ajetreo de clientes y platos volando de un extremo a otro de la barra, los camareros se volvían locos y no siempre apuntaban todo lo que comíamos, que era una barbaridad (recuérdese que allí acudían Juanito y Téllez, dos pesos pesados de aquellas lides), en parte porque con maldad sibilina hacíamos el pedido a uno y otro, intermitentemente, hasta que acabábamos por confundirlos y ellos ya no sabían cuál de los dos nos estaba atendiendo, ni quién nos cobraba. La estrategia nos dio resultado durante mucho tiempo, pero en nuestro desquite he de añadir que el bar no se arruinó ni echó tapas en falta.
Cuando había menos clientes, o cuando nuestra hambre adquiría ya proporciones homéricas, no nos resultaba difícil convencer a Juanito, tesorero en activo, para recurrir a los fondos de la revista e invertirlos en sabrosa ensaladilla y no en clichés rancios. Juanito se dejaba sobornar con una sonrisa y pedía otra ronda de tapitas.
UN ABRIGO VERDE DE ESPIGAS
Empezó el nuevo curso. Nuevas experiencias, nuevos profesores, una forma distinta de ver la vida, tal vez. La universidad, o un sucedáneo que se le parecía (no podíamos notar la diferencia). Caras nuevas, gestos desconocidos, la misma ansiedad en cada mesa, repetida. Un juego de tacones retrasado cada mañana, un abrigo verde de espigas, y unos ojos chispeando, un olor, una sonrisa.
No podía reprocharle nada a mi amigo Manolo. Empezó el nuevo curso y también mi bolita cayó en el hoyo.
El Colectivo se había visto reducido a la cuarta parte, pero eso no significó que el invierno que se avecinaba fuera a hacerlo desaparecer. Antes al contrario, como ya nos habíamos hecho un nombrecito a nivel local, e incluso comarcal, el relevo del verano nos lanzó a un sinfín de actos culturales con los que pretendíamos seguir sacudiendo las conciencias. Ya habíamos comprobado que teníamos gancho, poder de convocatoria, ganas de formar, informar y entretener (éramos como televisión española pero sin cámaras). Mientras decidíamos cómo editar el número cuatro dedicado al 27, nos vimos en la necesidad de publicar un suplementito de pocas páginas, en papel amarillo, por dar salida al material sobrante y compensar las pesetas que se nos escapaban en ensaladilla (la multicopista, esta vez, nos la prestaron en la facultad de Filosofía y Letras). También, ya avanzado febrero, publicamos un complemento, un cuadernillo fotocopiado dedicado en exclusiva a tres poetas de nuestro entorno: Juan José Téllez, Manolo Ruiz Torres, y Juan José Iglesias, me parece. Al complemento le pusimos por nombre «A tientas», en homenaje a un poemita de Carlos Álvarez que nos había acompañado desde un almanaque de mesa en casa de Manolo Chulián, en nuestra prehistoria. Se vendió bastante bien.
Nuestro ímpetu andalucista no se paró en la manifestación del 4D. Téllez tenía también alma de disc-jockey (unos años después trabajaría en la radio), y se montó un discoforum dedicado al tema con la colaboración, más o menos entre dientes, de una organización dedicada a tales fines en la Casa de la Juventud, en la calle Cánovas del Castillo, sobre el minicine donde Roman Polanski nos había aterrorizado de muerte ese verano con su magistral El Quimérico Inquilino, sobre todo a Juanito, que no durmió en un par de noches y hasta juró matarnos con un hacha, por asustarlo.
Los encargados del discoforum eran rockeros que empezaban a mosquearse porque su repercusión entre la juventud de la ciudad era casi nula. Nadie acudía a comentar a Emerson, Lake & Palmer, Crim Crymson o Led Zeppelin. Nos prestaron el lugar pensando uque iban a acudir cuatro gatos para oír de Andalucía, pero es que sin duda no conocían a Téllez y su poder de convocatoria.
Hicimos, como siempre, una campaña modesta y selectiva, sabiendo que el local no daba para rodar una nueva versión de Los diez mandamientos. No nos pudimos resistir a las ganas de meter el chiste, y bajo el anuncio «Entrada libre» añadimos entre paréntesis «Salida, ya veremos», que parece no gustó mucho a nuestros anfitriones. Aunque gastaban pelos largos y seguían una música estruendosa, tenían que hacer ver a la ucedé que les cedía el local que todos ellos querían ser unos jóvenes de provecho y no iban a afilarse al PSOE a la primera de cambio (me temo que a lo mejor hasta lo cumplieron).
La publicidad selectiva no nos sirvió de nada. La salita se desbordó de gente que no quería perder su tiempo con el rock todas las semanas, pero ansiaba debatir sobre Andalucía, al menos una vez en la vida. Fue apoteósico. Los encargados del discoforum se tiraban de las barbas, asombrados, incrédulos, incapaces de comprender que eran tiempos diferentes y tenían de momento perdida la partida. Luego vendrían Mecano y los niños de diseño y enterrarían no sé si para siempre el empeño de cantar poesía y no capulleces insolidarias, pero ese momento de triunfo fue todo nuestro, de Téllez entero.
Como el curita que nunca fue, Juan José se sentó ante sus feligreses, que ocupaban sillas y suelos, amontonados en sí mismos, hasta el pasillo, hasta las escaleras, y con un manojo de cintas y un picú fue haciendo historia de nuestra historia, desde la copla a Triana, de Carlos Cano a Miguel Ríos, de Lole y Manuel a Medina Azahara, de Camarón a Imán Califato Independiente, de Paco de Lucía a Jarcha. Era la música que habíamos escuchado una y mil veces en su casa, a media tarde, pero ahora adquiría un valor nuevo, una magnitud que tal vez ni siquiera sus autores habían sospechado nunca.
Téllez terminó su perorata, entre chistes y comentarios mordaces, como la estrella que era por derecho propio, un telepredicador alborotando, el juglar que habría encarnado en otro siglo, y luego cedió el micro y el taburete a un muchachito recién llegado al Colectivo, un humilde cantor de anécdotas ajenas y espantosos poemas propios que terminó de poner broche de oro a aquella noche inolvidable. Téllez hizo mutis por el foro y dejó un retazo de gloria para Leo Hernández.
Читать дальше