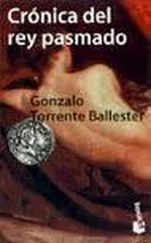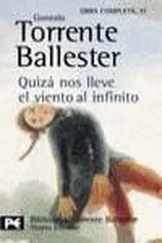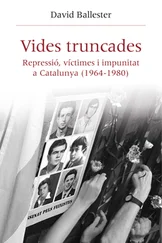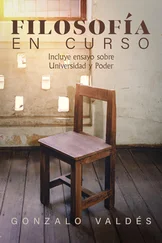Me fui, volé a Londres, pasé trámites interminables, recobré en casa de mistress Radcliffe mi antigua habitación, visité a mis amigos del banco y a otros amigos y amigas. Era inevitable que fuese a dar con algún español de los emigrados republicanos, y mi sorpresa fue la de hallarme un día frente al comandante Alzaga. Me alegré de verle; él no se alegró de verme; tal vez recordase que, en mi presencia, había asegurado que, si no moría en la guerra, le fusilaría Franco. No le pedí explicaciones, ni me las dio, pero no estuvo cordial, sino desconfiado. «Y usted ¿qué hace aquí?» «Trabajo en el mismo banco que antes de ir a París.» A pesar de la falta de cordialidad, tomamos juntos unas cervezas y hablamos de la guerra presente. El comandante Alzaga estaba seguro del triunfo de Hitler: lo estaba en virtud de sus conocimientos militares, y se rió de mis esperanzas de que al fin triunfasen las potencias marítimas. «Las guerras, amigo mío, se ganan o se pierden en el campo de batalla, no en la mar ni en el aire. ¡Si lo sabré yo!» El comandante Alzaga esperaba poder emigrar a algún país americano, aunque no supiera a cuál ni cómo. América sería el único refugio de los hombres libres, porque entre Hitler y Stalin se repartiría el Viejo Continente, África incluida, y como ese reparto era insostenible, acabarían peleando el uno contra el otro. «Y ahí, querido amigo, sí que no me atrevo a profetizar, salvo que, gane quien gane, será una catástrofe para la humanidad.» Hablamos de España: «Ahora verán -dijo- las potencias liberales el disparate que ha sido permitir que Franco triunfase. No tendrán más remedio que asistir el paso a los tanques de Hitler, que también ocuparán Portugal para evitar un desembarco inglés. España será un capítulo importante de esta guerra. No quedará piedra sobre piedra.» Nos despedimos menos fríamente, pero sin quedar en vernos. Efectivamente, no supe más de él.
A mi llegada a Londres, ya Alemania y Rusia, después del nuevo reparto de Polonia, habían ofrecido la paz a Occidente, y Occidente la había rechazado. Estaban las espadas en alto, y en lo alto permanecían, con un frente estabilizado y prácticamente inactivo en la frontera de Francia, y un drama colectivo en la desmantelada Polonia. Inglaterra envió soldados al continente, y los corresponsales de guerra seguimos a los soldados, pero del frente no había nada que contar: todavía los grandes acontecimientos eran de orden político, salvo quizá el ataque submarino a Scapa Flow, que los ingleses encajaron a regañadientes. Los periodistas destacados en el frente nos fuimos a París, y desde París contamos a nuestros lectores cómo estaba el ánimo de los franceses. Yo reanudé viejas relaciones. Mi antigua portera, como todo el mundo, hablaba de la dr ô le de guerre, pero Magalhaes estaba aterrado. «¿Ha visto usted lo que han hecho esos bárbaros en Polonia?» «Lo que harán en Portugal cuando lleguen allá.» «¿Usted cree que llegarán?» «Va a ser muy difícil impedírselo.» Yo no sé si habían sido las noticias, o la influencia de alguna persona, pero el hecho era que el antiguo defensor de los nazis los llamaba ahora bárbaros. «Por si acaso, yo, en su lugar, marcharía a Lisboa.» «¿Y usted?» «Yo estoy acreditado corresponsal de guerra en Londres. Antes o después, allí volveré.» Fue antes de lo que pensaba. Sin proponérmelo, me vi envuelto en la retirada del ejército inglés y por primera vez supe lo que era la guerra. Mi buena suerte me acompañó: trabajé en Dunkerque denodadamente y fui de los últimos en embarcarme; también de los pocos que lograron enviar relatos de aquel espanto. Creo que Magalhaes había regresado a Portugal, vía España, algo así como un mes antes.
Mi trabajo consistió en contar desde Londres lo que pasaba en París, lo que se pensaba en Inglaterra de lo que acontecía en Francia. Vivíamos tranquilos, pero era una tranquilidad ficticia. Todo el mundo esperaba que sucediese algo, sobre todo después de rechazar la última oferta de paz que había hecho Hitler. Llegó el verano y fue caliente. Desde el 8 de agosto, Londres fue bombardeado cada noche, y los que vivíamos en Londres conocimos el terror, la incertidumbre de la muerte, pero aprendimos a enmascarar nuestros sentimientos y mostrarnos tranquilos. Íbamos serenamente a los refugios nada más que empezar las alarmas, permanecíamos en silencio mientras se oían las explosiones, obedecíamos a las sirenas aullantes que nos ordenaban regresar a los hogares: muchos lo hallaban dañado, o destruido. Gente que habíamos visto a nuestro lado, no la volvíamos a ver; vivíamos pendientes de la radio, o la radio era nuestro alimento moral, nuestro soporte. Yo no sé si los estrategas de Hitler habían tenido en cuenta, al calcular los efectos psicológicos de los bombardeos, esta presencia de la radio en todas las conciencias, esta esperanza y absoluta fe en lo que nos decía. Sabíamos sobre todo que no nos engañaba, porque la veracidad de sus afirmaciones la podíamos comprobar en la calle. El texto de mis crónicas llegó a hacerse monótono: esta noche bombardearon tal barrio, o tal ciudad; hubo tales destrozos y tantos muertos. Y así hasta el día siguiente. Las relaciones humanas se alteraban, pero sólo en apariencia. Había que comer, aunque estuviese racionado. Y había que salir en busca de una chica que, a su vez, hubiera salido en busca de un muchacho, no por necesidad de placer, sino por otras razones, o causas, que sólo podrían describirse en una novela, que no tenían cabida en las crónicas. Desconocidos que se topaban en la calle, que se reconocían por la mirada, buscaban refugio en los hogares subsistentes o en los hogares rotos, a horas inusuales. Aquella clase de amor era una afirmación desesperada de la vida, y todo el mundo lo entendía así. Yo no sé si alguna vez, y de manera general, las relaciones entre hombre y mujer habían tenido ese sentido, pero imagino que sí, que así se han juntado, a lo largo de la historia, en todos los momentos de terror.
Algunos que no lo pudieron resistir se suicidaron amando: los que no iban al refugio, los que se quedaron en su casa o en casa de ella, los que fueron sorprendidos en el lecho por la muerte vomitada por grandes bombarderos. A veces se decía: en estas ruinas aparecieron dos en la cama. Los ingleses hacían chistes que les servían como descargo del terror que a todos nos unía. Los latinos no éramos tan atinados haciendo chistes, o acaso fuera porque los cadáveres abrazados y mutilados de un hombre y una mujer nos enmudecían. De todas maneras fue admirable la resistencia de aquel pueblo, que aguantó sin alharacas, sin gritos ni ademanes trágicos, un bombardeo cada noche, hasta que Goering comprendió que la industria alemana no podía producir aviones de combate con el mismo ritmo con que eran destruidos. Hubo un respiro: volvieron, se fueron para no volver. La revancha fue tremenda. Cuando Hamburgo ardía, yo pensaba en Ursula, probablemente muerta mucho tiempo antes; pero ella había pasado su infancia allí, y el nombre de Hamburgo me traía su recuerdo. ¿Por qué Hamburgo, con aquella insistencia, y no las calles, los restoranes, su propia casa de Londres? Nada de aquello había sido destruido; todo lo más dañado. Pero de los lugares de Hamburgo por los que había transcurrido su figura de niña asustada de sí misma no quedaban más que cenizas. Las respuestas sentimentales a la realidad son así de caprichosas, de inesperadas.
Ninguno de tales recuerdos obró sobre mí con más fuerza que el terror. No intento ponerme por ejemplo, y no puedo asegurar que a la gente le haya sucedido lo que a mí. Fue, en primer lugar, como si el alma se despojase de todo lo superfluo, de lo que no fuese estrictamente necesario para seguir adelante con aquella vida reducida a puro esquema y en aquellas circunstancias. Yo lo sentía como un empobrecimiento íntimo que se traducía en indiferencia ante el recuerdo o la presencia de lo que más me había atraído o de lo que me había fundamentado: mi niñez, los libros preferidos, los momentos felices que involuntariamente se reviven ante una tristeza, una desgracia o una catástrofe: pasaban por mi mente con lentitud o con prisa, intentaba alejarlos del recuerdo como a imágenes molestas. Era como si el alma hubiera descubierto y aplicado los principios de su propia economía de guerra. Ahora lo contemplo como una verdadera deshumanización, de la que afortunadamente me fui recuperando conforme las noches recobraron el silencio y la oscuridad. Creo que al final de aquel período irrepetible había llegado a perder la sensibilidad. Veía sin conmoverme cómo retiraban de la calle restos humanos esparcidos por una explosión o cómo llevaban al hospital a una mujer mutilada. El único razonamiento que subsistía era el del egoísmo. «Pudiste haber sido tú, no lo has sido, pero ¿quién sabe lo que pasará esta noche?» Recuerdo que una vez, en el refugio, nos apretábamos silenciosos mientras fuera el estruendo de las bombas y de la defensa antiaérea superaba lo hasta entonces conocido. La conclusión lógica a que nos llevaba el miedo, la que se veía en todas las miradas, era la de que, aquella noche, Londres podía desaparecer como había desaparecido Coventry. Un hombre que se tenía de pie cerca de mi rincón, un clergy-man no sé de qué confesión o de qué secta, dijo, de pronto, en voz alta: «Que ese Dios que no entendemos tenga misericordia de nosotros.» En otras circunstancias, a mí al menos, esa expresión, «el Dios que no entendemos», me hubiera sacudido, hubiera desencadenado en mí una sucesión frenética, difícilmente frenable, de pensamientos, de sentimientos, de razones y sinrazones, y, por debajo de todo ello, me habría apretado el corazón. Pero la sensibilidad tiene un límite, pasado el cual todo da lo mismo. Ni mis nervios ni mi mente respondieron a aquella plegaria desesperada.
Читать дальше