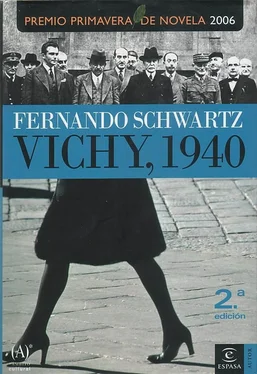– Sí que puedo, puesto que no hablamos de una acción de guerra sino de un simple gesto para el cual usted está en una posición única. Nadie más. Ni siquiera el mariscal, con todo su patriotismo y su preparación militar, podría hacerlo. Porque no está en su mano… Y no me diga que no es usted hombre de acción o que, ¿cómo ha dicho?, sí, que no es usted un soldado. Extraño civil desarmado este que dirige un grupo de resistentes, bastante activo por lo que sé. Sí, no me mire así. El GVC… Conocemos bien sus actividades… En fin, tantos remilgos cuando sólo le pido un gesto para el que no es preciso irse a las trincheras con un fusil.
– No le entiendo, señor Bousquet.
– Sí que me entiende, y antes de que le explique qué supone todo esto, debe usted decirme lo que haría. Le pido una simple respuesta teórica a una proposición teórica.
– ¿Con un único sacrificio?
– Con un único sacrificio, señor de Sá.
Me eché hacia atrás.
– En ese caso, señor Bousquet, es sencillo: no lo haría… no apretaría el teórico timbre.
Bousquet hinchó los carrillos y expelió el aire muy despacio.
– Me decepciona usted.
– ¿Por qué? Déjeme que sea yo el que pregunte ahora. Si muchos como yo hiciéramos pequeños actos de sacrificio, hiciéramos sonar campanillas y se lo tuviéramos que imponer a cada uno de los sacrificados, a sus amigos, a sus familias, ¿valdría la pena? ¿Eso es lo que hace la guerra? ¿Convalidar actos de absoluta crueldad sólo porque no se quieren buscar alternativas? Oh, sí: todos acabaríamos pagando el precio de nuestros torpes timbrazos. ¿Dónde estaría el límite? ¿Mil sacrificios, dos mil, cien mil? La opinión pública, la ciudadanía terminarían por sublevarse.
– El papel de la opinión pública, amigo mío -lo escupió de modo que más me sonó a «enemigo mío»-, es dejarse llevar por la emoción; el papel del gobierno es escoger. Y en tiempo de guerra, debemos escoger, no lo que más satisface a nuestras emociones o a nuestro sentido de la bondad, sino lo que exige la patria, lo que es útil al mayor número. Dicho en otras palabras, al bien común. La impopularidad de este gobierno, y no crea que no somos conscientes de quienes protestan, la impopularidad de este gobierno será en el futuro uno de sus timbres de gloria, se lo aseguro. A nosotros corresponde la dura tarea de ser decididos porque sabemos que la razón está de nuestra parte.
– Será por eso que nunca quise inmiscuirme en la vida pública -murmuré.
– ¡Aja! Sin embargo, usted está pidiéndome a mí que haga un acto público para salvar a mademoiselle Weisman, al tiempo que pretende quedar al margen…
– Pero… pero… el problema de Marie estaba solventado -balbucí-. ¿Por qué lo volvemos a suscitar? Esto es otra cosa, ¿no?
Bousquet, que a lo largo de la conversación hasta entonces había estado amable, dio de pronto una palmada sobre el velador que tenía a su lado y que voló por los aires. Antes de volver a mirarle sobresaltado, tuve tiempo de distinguir con nitidez dos de las tres patas que rodaban, rotas, hacia una esquina de la habitación.
– Non, monsieur de Sá! -dijo en voz baja. Noté que me sofocaba-. No estaba solventado. Faltaba una parte importante de la transacción… ¿O es que cree usted que las autoridades alemanas me entregan generosamente lo que les pido sin contrapartida? No, señor, no lo hacen… Usted, señor mío, no se da cuenta de lo difícil que es mi posición. Usted, por lo visto, no comprende lo que es ser autoridad en un estado que ha pactado un armisticio con una potencia triunfante, para evitar ser derrotado por ella. No cornprende lo difícil que resulta conjugar la autoridad que ejerzo frente a mis ciudadanos con la necesidad de que los alemanes de la zona norte la deleguen en mí a diario. Todos los días, señor de Sá. He de buscar co-ti-dia-na-men-te un acomodo para que la trama del estado no se deshaga, para que nuestra autoritas no sufra, para que el día en que acabe esta guerra, Francia siga siendo un país y quienes lo gobernamos hoy con una visión histórica de futuro sigamos haciéndolo entonces sin merma de nuestro papel. ¡Necesito estar a bien con los alemanes para que sigan permitiéndome hacer mi trabajo! ¿No lo comprende? ¿Cree que esta pequeña aventura de colegiales a la que se lanzaron usted y Marie, una mujer que más parece una adolescente con la cabeza a pájaros que otra cosa, se saldaría sin consecuencias? Por lo visto, pensaron que podían tener en jaque a media Wehrmacht en París sin que nadie se enfadara por la travesura. Pues se enfadaron.
Abrí las manos para intentar contestarle.
– ¡No me interrumpa! -me apuntó con un dedo-. Marie está detenida en la avenida Foch. Usted no sabe lo que eso quiere decir; yo sí. No sabe usted de lo que son capaces los inquilinos de ese palacete. ¿Conoce usted los métodos de la Gestapo? Yo sí. Bien, pues para prevenir que su detención tenga consecuencias más desagradables de las que ha tenido hasta ahora, le aconsejo que lo piense detenidamente una vez más antes de negarse a apretar el timbre. ¡Ah! Y el alivio de la suerte de centenares de miles de judíos o de franceses o de alemanes no tiene en este caso la más mínima importancia. Lo que me importa es que ustedes dos no estropeen mis planes y los del mariscal y los de Laval. Un timbrazo a cambio de la libertad de su Marie y de la consolidación del destino de Francia ¿Se da usted cuenta de cuánta gente depende de un simple gesto suyo?
Me latía con fuerza una vena en la sien derecha. Me pareció que el latido bajaría hasta mi garganta y me impediría respirar.
Giré un poco la cabeza y miré el estúpido timbre con su media esfera de cobre. Luego alargué la mano y le pegué con todas mis fuerzas. Cayó al suelo y se desintegró, pero en el aire quedó el ruido sordo del campanillazo sin eco.
Bousquet se recostó en su butaca.
– ¿Dónde está Philippa von Hallen?
La estación de Vichy, inaugurada casi un siglo antes para permitir la llegada del tren imperial en el que viajaba Napoleón in, es como todas las de mitad de trayecto, un edificio corrido a lo largo de un andén principal, una construcción coqueta de hierro forjado por la que pasan, pasaban, cada año miles de balnearistas de todas clases: reyes, emires, presidentes, ministros, aventureros, hetairas, jugadores de ventaja, gordos y flacos, enfermos de toda clase de males (que hubieran podido curarse con una dieta alimenticia más razonable de lo que era la suya antes, durante y después de acudir a Vichy). A todos los esperaban coches de caballos, autobuses, taxis y limusinas de los diferentes hoteles para llevarlos a sus destinos y al inevitable encuentro con las aguas sulfuradas.
Parecía mentira en una persona tan asidua al balneario como yo, pero lo cierto era que había estado pocas veces en el andén principal en el que me encontraba ahora.
Nadie me acompañaba, ni siquiera los esbirros de Bousquet o de Brissot, ni siquiera Jules. Me había parecido verlo cerca de mi hotel, es cierto, pero luego se había esfumado cuando, nada más subirme al auto, emprendía el camino de la estación. Intenté descubrirlo volviendo la cabeza por sorpresa en tres o cuatro ocasiones, sin éxito alguno, desde luego, lo que indicaba mi nivel de paranoia, puesto que ¿cómo iba él a seguirme a pie mientras yo conducía un automóvil? (Era el día del regreso de Marie y había decidido que podía utilizar el coche porque aún me quedaban algo de gasolina en el depósito y una lata de veinte litros en el garaje; pero, claro, si no quería condenar mi Chrysler a un ostracismo que no me convenía nada por múltiples razones, pronto me vería obligado a colocarle encima del maletero la horrible caldera de gasógeno.)
Читать дальше