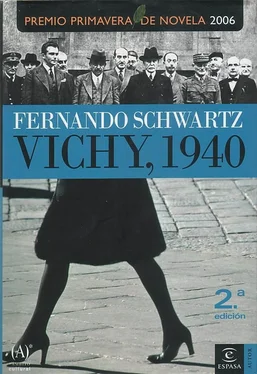Sentí pavor, un pavor egoísta, por cuanto pudiera pasarnos a consecuencia de esta estúpida aventura en la que nos habíamos visto mezclados. Lo que me parecía en verdad trágico era no sólo la suerte que pudieracorrer Marie, sino sobre todo, si es que podía trazarse una línea divisoria entre ambos desastres, el riesgo de verme privado de ella, de su sonrisa, de su cuerpo, de su imaginación y de su rebeldía. No quise considerar, claro, que la Marie a la que quería era incapaz de este egoísmo mío y que, con tal de permanecer a mi lado, no se le hubiera ocurrido preterir el impulso generoso que le hacía volcarse en las causas perdidas. ¿Cómo era posible entonces que me quisiera, siendo del modo que soy? ¿Y cómo algo tan lejano a mi forma de ser (beber vinazo, acostarse con un hortera francés al que se acaba de conocer, llenarse de barro en una trinchera del Ebro y saberse libertaria) era lo que, pese a todo, había conseguido tenerme trastornado, conmovido, enloquecido? Me había dejado someter sin remedio por esta mujer tan apartada de mi comedimiento. Aunque bien pensado, ese choque de personalidades y la fascinación de una por otra -de la mía por la de ella- era lo que cabía esperar de un tipo que había vivido hasta entonces envuelto en celofán. De otro modo, mi rigidez llena de inhibiciones habría impedido que me envenenara tan cornpletamente su manera impúdica y arrebatadora de hacer el amor, su exigencia, su entrega al cuerpo y al espíritu, al placer de las cosas a ras de suelo; nada que ver con la inteligencia ni con el refinamiento; mucho que ver, por el contrario, con el olor a mar, a tierra, a aceite, con el sabor a hierba.
Metido en el exiguo espacio que me escondía, se me agolparon mal que me pesara las visiones de nuestra cama en Les Baux, del rayo de sol en su ombligo, de sus pechos bailando en interminables orgasmos. Qué puedo decir.
No es difícil imaginar, ¿verdad?, el terremoto emocional que me produciría verme de golpe privado de Marie, así, sin aviso previo, del modo brutal en que ocurrió. ¿Cuántas veces me reprocharía en los días siguientes no haberme despedido, no haberle hecho una última caricia en la mejilla ni haberla mirado por última vez con la suficiente intensidad como para grabar de forma indeleble sus rasgos en mi memoria? ¿Cómo puede uno saber que ha llegado el momento de despedirse, que no se dan segundas oportunidades de hacerlo? Ah, por dios.
Al poco tiempo de estar allí metido, oí una voz que me susurraba desde encima de mí:
– No se preocupe. Todo está bien. No se mueva, por favor.
Después oí que se abría la puerta del compartimento y que hablaban en alemán. Una risa alegre, algunos golpazos dados a los baúles, no al mío, unos empujones para desplazarlos, una inspección somera y poco más. No creían los alemanes que hubiéramos podido subir al tren y se bajaron, convencidos, estoy seguro, de que habíamos huido por las calles de París al ver el dispositivo de guardia montado frente a la estación. De todos modos habría más controles con el convoy en marcha y, sobre todo, cuando se detuviera el tren en la línea de demarcación.
Metido en el baúl, rodeado de trajes y vestidos, de tafetanes y sedas, me sentí indispuesto, claustrofóbico. Poco faltó para que abriera las tapas y saliera a respirar. Me hubieran pillado entonces: uno o dos soldados, por lo que oí asustado al notar el ruido de una bota en el pasillo, se habían quedado en silencio, esperando. Como nada se movía, al cabo de un minuto uno exclamó Ach! Y oí cómo se iba y luego, abierta la portezuela, se bajaba al andén, cuyos ruidos metálicos, llenos de ecos y de anuncios distorsionados por la microfonía pude percibir de pronto. Hubo un breve pitido de silbato, seguido de otro de la locomotora.
Poco después noté que el tren se ponía en marcha.
Me quedé inmóvil, durante mucho tiempo, una hora quizá, hasta que alguien dio dos fuertes golpes en la tapa de mi baúl. Vous pouvez sortir monsieur, ya puede usted salir. Me dolían tanto las rodillas que no fue fácil hacerlo. Empujé la tapa y conseguí enderezarme por fin. Miré frenéticamente a mi alrededor buscando a Marie, pero no estaba; sólo el atrezzista de Guitry, que me miraba con indiferencia, como si todo esto le sucediera a diario y no mereciera más atención.
Philippa llegó a los pocos minutos. Sonreía con la cara tiznada de carbonilla y llevaba una mano puesta en la espalda, doliéndose de la incómoda posición en la que le habían obligado a permanecer.
– ¿Y Marie? -preguntó. Al ver mi cara se le borró la sonrisa.
– No sé -confesé. Miré al revisor que había venido con Philippa-. ¿Dónde está?
El revisor bajó la mirada.
– Eh…
– ¡Dónde! -grité. Me abalancé sobre él y le agarré de las solapas-. ¡Dónde! -repetí, sacudiéndolo.
– Monsieur! -exclamó para que lo soltara-. No sé lo que ha pasado… cómo ha habido tanta mala suerte… Madame llegó a la sala de los ferroviarios, recogió la bolsa que había ido a buscar y cuando se disponía a regresar al tren, mis compañeros vieron cómo venía por el andén una cornpañía de alemanes. Tuvieron que pararla… y ya no pudo salir: los soldados se desplegaron justo allí. Uno de mis compañeros vino hasta el tren para darnos la noticia y…
– ¡Dónde está su compañero!
– Está aquí, no se inquiete. Viene para acá.
Cuando llegó el ferroviario, salí a su encuentro con gran histeria gritándole:
– ¿Qué ha sido de ella, bon Dieu, qué ha sido de ella?
El cheminot me agarró por los brazos diciéndome con alguna rudeza:
– Mais calmez-vous! No ha pasado nada… un simple retraso… la mala coincidencia de toparnos con la patrulla de los boches. Pero no pasará nada. La traeremos en el tren de mañana…
– ¡No! Tiene que detener el tren ahora mismo. Tengo que bajarme y volver a París, ¿no lo comprende? Debo ir a buscarla.
– Eso no es posible, monsieur. Estamos ya muy lejos de París. ¿Qué podría usted hacer en medio de la campiña, en cualquier pequeña estación? Nada. Es mejor que lleguemos a Chalón y que usted espere allí… bueno, del otro lado de la línea, la llegada del expreso de mañana.
– ¡No puedo esperar! ¿No comprende que no puedo esperar?
– Tendrá usted que hacerlo. No hay otro modo -el ferroviario dio un paso atrás.
Y luego, Philippa me puso una mano sobre el brazo.
– Cálmese, Manuel… Todo esto es por culpa mía y lo siento más que nada, nunca debería haberme escapado con ustedes poniéndolos en peligro, pero ahora no podemos hacer otra cosa, sólo tener paciencia.
No es necesario que explique lo que fueron las horas siguientes, transcurridas en el vagón de Guitry sabiendo que de esta espera no resultaría nada inmediato, sin poder calmar la angustia, convencidos de que no resolveríamos las horribles dudas hasta al menos día y medio más tarde. Sentados en una banqueta del compartimento, Philippa y yo viajamos en silencio mucho rato mientras yo, con los codos apoyados en las rodillas y la cabeza gacha, repasaba una y otra vez cuanto había sucedido y me reprendía una y otra vez por mis errores y mis imprevisiones. La frontera entre la locura y la salud de la mente, entre lo racional y lo irracional reside, creo yo, en la capacidad de vencer esos reproches y de buscarles una salida positiva. En la superación está la razón. Pues no lo conseguí: en todo aquel viaje espantoso estuve sumido en una depresión profunda, incapaz de ver la luz al final del túnel, nunca mejor dicho.
Después, al cabo de horas, Philippa me cogió la mano y me la empezó a acariciar.
– Sé por lo que está pasando, Manuel, lo sé bien.
– Aj -respondí.
– Piense que nada de todo esto es irremediable -me dijo con suavidad. Y como si hubiera adivinado mis pensamientos, añadió-: Usted se reprocha el retraso en recuperar a Marie. No sabe lo que es reprocharse que el retraso resulte indiferente. Ni imagina lo que significa reprocharse la muerte de la persona que lo es todo en la vidala muerte, Manuel, no la desaparición por unas horas.
Читать дальше