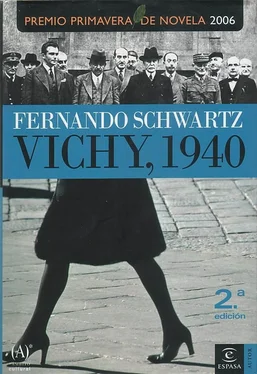– Bueno, pues ese hijo de puta es el que redactó el estatuto. Gente así no merece vivir…
Marie dio dos pasos hasta donde estaba sentado Domingo y le puso las manos sobre los hombros.
– ¿Qué podemos hacer?
– Não ha nada quefazer -contestó Arístides por él.
– Sí que hay. Hay que matarlo -decidió Domingo.
– ¿Eh?
– Me habéis oído bien: hay que matarlo… Claro que puestos… también habría que llevarse por delante a vuestro mariscal. Pero…
– ¿Matarlo? No hablas en serio.
– Hablo completamente en serio, Manuel, completamente en serio. Esta gentuza debería empezar a aprender que en una guerra se defienden y se atacan principios sagrados y que no se juega con nada. Y si este hijo de puta está dispuesto a acabar con los judíos, tiene que estar dispuesto a que los demás queramos acabar con él. Es lógico, ¿no? -nos miró a los tres, a Arístides, a madame Cibial y a mí, y puso una mano sobre una de las de Marie-. Un atentado, una acción de sabotaje empezaría a poner las cosas en su sitio. La guerra es así, camaradas.
– ¿Y eso cómo se hace? -preguntó Marie. La miré con sorpresa, comprendiendo que se estaba ofreciendo a participar en un asesinato. La cuestión había dejado de ser académica: para mi horror, ascendíamos un peldaño cualitativo. Claro que todo era comprensible: una locura más de esos días, la más loca de todas, pero también supe que, a partir de entonces, la histeria colectiva nunca sería ya sencilla de controlar. Ya no nos detendríamos a sopesar los pros y los contras, las consecuencias de nuestras acciones en guerra.
– ¿Marie?
Se enderezó y, mirándome a los ojos, adelantó la mandíbula.
– ¿Y eso cómo se hace? -repitió. Bajé la cabeza.
– No sirve de gran cosa de cara a la batalla final, pero un sacrificio testimonial cumple varios objetivos: desestabiliza, desmoraliza, produce ira incontrolable, la ira del poderoso…
– Sí, Domingo, y el poderoso se toma la venganza…
– ¡Claro que se toma la venganza! Pero déjame que te diga una cosa. La venganza del poderoso podrá ser terrible, pero entre él y nosotros… -Domingo nos miró-, por lo menos en lo que a mí hace, hay una diferencia fundamental: a él le da miedo que le maten y a mí, no.
– A mí sí. ¿Y después?
– ¿Quieres decir cómo montamos la muerte del Alibert este? No es demasiado difícil. Será el primer atentado en una ciudad que no está preparada para sufrir atentados, que no está realmente militarizada, que es… eh… civil, eso, civil, que no tiene ejército ni tradición militar ni conciencia clara de lo que es una guerra… Aquí no hay carros de cornbate ni trincheras ni bombardeos. Nada, pan comido -se volvió hacia Arístides-. ¿Y tú, compañero? ¿No te seduce la idea de venirte con nosotros a la trinchera?
– Não. Sabes bien que debo volver a Portugal. Tengo una familia, soy neutral, un hombre de orden. No, no. Además no soy muy valiente. Ya lo sabes. Yo sirvo para lo que sirvo.
– Et puis, ce n’est pas exactement ça, no es exactamente así -dijo Mme. Cibial, dando su opinión por primera vez. Nos volvimos a mirarla con sorpresa-. Yo, al menos, no creo en la muerte como sistema para dirimir rencillas.
– Ah, pero no son rencillas -replicó Domingo imitando con voz aflautada el tono de voz de Mme. Cibial. Le miré frunciendo el ceño para reprenderle-. Esto es cuestión de supervivencia.
– ¿Va usted a sobrevivir por matar a Raphaël Alibert? -insistió ella.
– ¿Vamos a sobrevivir matando alemanes en una trinchera? No. Ni matándolos ni sin matarlos. Es lo mismo. ¿Merece la muerte un soldado alemán, un pobre diablo que se ha encontrado con un fusil en las manos y que sólo piensa en volver para arar su campo y hacerle hijos a su mujer? ¿Que además no tiene culpa de nada? Alibert, en cambio, sí. Yo no sobreviviré, pero él merece la muerte. Es una cuestión objetiva. Alibert es un enemigo de la raza humana y debe pagar por ello… y además es un ministro, carajo… ¡Muerte al poder! En fin, vamos, que decidiremos cómo se monta el atentado en cuanto yo consiga volver a Vichy. De momento me esperan en Toulouse, que tenemos que terminar la guerra contra Franco. Luego volveré.
– ¿Cuándo? Porque me parece que tenéis para rato.
– Na. Eso se acaba en un santiamén, hombre. No, ahora en serio. Tenemos claro que éste no es el mejor momento para seguir la guerra contra los facciosos en España. Con los nazis en la frontera y con Franquito y Hitler conchabados como si fueran dos alcahuetas, sería un esfuerzo inútil. Además, es preciso que nos reorganicemos. De momento, hasta que eso sea posible, voy a estar en labores de organización, pasos por los Pirineos, sobre todo de los pilotos ingleses caídos en Bélgica y aquí, acciones relámpago de guerrillas… poca cosa… Bah… Y luego vuelvo.
Mucho más tarde, en el silencio de la alcoba, Marie me dijo:
– Tú sabes que tenemos que volver, Geppetto, no hay felicidad en la guerra.
– Sí que la hay, yo he sido feliz estos días.
– Ya, el descanso del guerrero, mi amor, pero ésa no es la felicidad que quiero contigo.
– Pues a mí me basta cualquiera, cualquier rato de felicidad.
– A mí no.
– Dime que te casas conmigo.
– Pues claro que me caso contigo Geppetto, cuando esto acabe.
– ¿Te puedo acariciar la tripa?
– Pero ésos son mis pechos, no mi tripa… baise-moi.
La despedida de Arístides al día siguiente fue hecha en silencio. Nadie dijo nada. Nos miramos y al cabo de un momento, nos dimos la mano. Eso fue todo. Entonces Arístides se subió a su enorme automóvil en- el que ya estaban Mme. Cibial y Domingo, puso el motor en marcha y arrancó. Sólo cuando llegaba al fondo de la avenida, antes de franquear el portalón de entrada y desaparecer por la carretera nacional, levantó una mano en señal de despedida, mientras que por la otra ventanilla asomaba el puño cerrado de Domingo. Eso fue todo. Uno de los instantes más tristes de mi guerra.
En mi casillero del hotel de Vichy me esperaba una nota urgente de Olga Letellier. En ella me rogaba que la fuera a visitar nada más regresar a la capital. Tenía un asunto muy urgente que tratar conmigo. La cuestión no admitía demora, insistía.
Enseguida supuse que le había llegado eco de la historia de mi relación con Marie, aunque no imaginaba cómo. Estaba convencido de que Olga me afearía la conducta y exigiría de mi sentido del decoro el buen gusto de esperar a hacer las cosas como corresponde a ana persona de bien. ¡Al fin y al cabo, la niña estaba a su cargo y ella tenía que responder ante su madre! Intenté preparar una respuesta que argüir en mi defensa pero, claro, no cabía más defensa que la de explicar lo que había sucedido y, como consecuencia de ello, nuestra voluntad de casarnos en el plazo más breve posible. ¿Quién podría impedírnoslo?
Pues no era eso en absoluto.
Olga y Marie me esperaban de pie cuando entré en el saloncito que tan familiar nos resultaba ya a todos (seguro que a su dueña le hubiera gustado que lo llamáramos «salón político de Mme. Letellier»). Ambas tenían el semblante serio, angustiado, y, al verme entrar, las dos exclamaron al tiempo:
– ¡Manuel!
– ¿Qué ocurre?
Marie, a la que había dejado sonriente en el portal no más de veinte minutos antes, vino corriendo hacia mí y me puso ambas manos en el antebrazo derecho, esperando sin duda algún gesto mío que contribuyera a alejar el peligro que nos acechaba y que, claro, me era desconocido.
– Ah, Geppetto -dijo. La atraje hacia mí.
– Hace unas horas estuvo aquí Rene Bousquet -nos informó Olga-. Las noticias que me traía no eran muy buenas…
Читать дальше