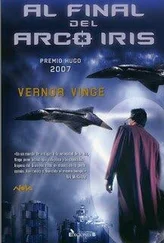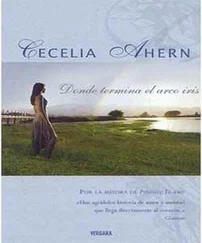Uno fumaba, el otro no.
En los turnos de noche no fumaba ninguno de los dos.
En la mañana iba un motorista a llevarles un termo de café con leche y sándwiches.
A las cinco de la mañana, Patricia Bettini les llevó los cables de la prensa extranjera. Se los había conseguido el cónsul italiano, que apareció junto a ella, los dientes cincelados en pasta dental, el pelo aún húmedo por la ducha tempranera, una condecoración en la solapa, queso parmesano y jamón de Parma.
Le cedió el «honor» a Patricia Bettini de que leyera el cable de Le Monde. La muchacha captó el texto de un par de pestañadas y lo tradujo mentalmente al español.
La familia y los amigos se habían tirado sobre la alfombra y sillones como guerreros exhaustos.
– Le Monde: «Hay pocos antecedentes para juzgar lo que ocurrió y lo que sigue pasando en Chile. El más autoritario y represivo régimen de toda la historia de la nación se ha transformado en un magma de indecisión, impotencia y shock.»
Patricia miró al padre y, echándose para atrás el pelo castaño que le caía sobre un ojo, le dijo solemne:
– Papi, quiero que ahora te pongas de pie.
Adrián obedeció con un manotazo en el aire, suponiendo alguna broma. Pero Patricia estaba seria. Nunca la había visto tan grave. Así de digna. Parecía que hubiera crecido en pocas horas. Como si la trasnochada, los vinos, el cansancio, la excitación, la hubieran hecho más mujer, proyectándola muy por encima de sus dieciocho años.
– Esto es El País, de España, viejo: «Quince minutos bastaron para acabar con quince años.»
Bettini calculó que en las últimas semanas no había noche en que no se autopronosticara un infarto. No ahora, please, le ordenó a su fucking corazón. Tragó saliva y sin sonreír le dijo al público:
– ¡ El País, de España! Se non è vero, è ben trovato .
– Señor Fernández. ¡Qué honor, ministro!
– Ex ministro, Bettini. Acabo de presentar mi renuncia y estoy juntando mis papeles para irme a casa.
– Las vueltas de la vida, doctor Fernández.
– Pero no crea que esto es el fin de la historia. Usted logró que dieciséis gatos y perros se pusieran de acuerdo por una vez para apoyar a un solo candidato. A Mister No. Pero ahora que van a tener que ponerse de acuerdo para designar a un solo candidato presidencial se van a sacar los ojos entre ustedes.
– En esta campaña aprendimos a unirnos…
– ¿Unirse? Ustedes están pegados con cinta scotch y escupito, Bettini. El verdadero ganador de este plebiscito es Pinochet, porque el cuarenta y tanto por ciento de los votos que recibió son de él solito. En cambio, el cincuenta y pico por ciento de ustedes van a tener que dividirlo entre dieciséis partidos. Con ese cuarenta por ciento mi general puede hacer lo que se le dé la gana.
– ¿Un golpe de Estado como el que dio en 1973 contra Allende?
– ¿Por qué no?
– No creo, señor ministro…
– ¡Ex!
– No creo, señor ex ministro. Esta vez no cuenta con las Fuerzas Armadas ni el apoyo de Estados Unidos. Ni con algo más que sí tenía en el 73.
– ¿Qué, Bettini?
– ¡Alguien a quien derrocar! ¿O Pinochet va a ser tan amable de derrocarse a sí mismo?
– Mi general será recordado como un gran demócrata. Cuénteme de algún otro «dictador» que organice un plebiscito y que cuando lo pierde se va para la casa… No se duerma sobre sus laureles, mi amigo. Este paisito hay que gobernarlo con autoridad, y no con canciones bobas como «Es tan rico decir que no».
– ¿Cuál es el propósito de su llamada, señor ex ministro?
– ¡Qué cosa! Hablando leseras se me había olvidado. Mire, Bettini: asómese a la ventana y podrá ver que en la calle hay un auto gris, sin patente…
– Sí, lo veo.
– Bueno, son mis boys.
– Sí, se ve que son sus boys.
– ¿Cuántos son?
– Tres, cuatro… Asistencia completa. Día de gala.
– ¿Qué hacen?
– Están todos fuera del coche. Uno fumando y los otros tomando agua en vasos de plástico. Hace un calor de rompe y raja.
»Bien, por favor, vaya hacia ellos y dígales que se retiren. Dígales que ha habido cambio de planes.
– A decir verdad, no tengo el menor deseo de dejar mi casa ahora.
– No tenga miedo, Bettini. Dígales lo siguiente: «El Coco les ordena que escampen.»
– «El Coco les ordena que escampen.»
– Ecco. Y todo solucionado.
– Le agradezco su generosidad. ¿Le puedo preguntar por qué lo hace?
– Cuando la cena termina hay que lavar los platos. Hoy por ti, mañana por mí. Nos estamos viendo, Bettini.
El corte de la comunicación fue casi una pedrada. Por el contrario, él puso el fono en la horqueta exageradamente lento. En un trance. Conjurando algo.
Estaba solo en la casa. Frente al espejo del vestíbulo, se metió bajo los pantalones la vieja polera de los Rolling Stones con el dibujo de la lengua roja fuera. Humedeciéndose los labios, se amarró las zapatillas de basketbally demoró una eternidad en pasar los cordones por los orificios de arriba.
– «El Coco les ordena que escampen» -murmuró bajito-. ¿Hasta cuándo va a durar esta pesadilla?
Abrió la puerta de casa de par en par y una bofetada de sol cayó sobre su rostro encegueciéndolo un segundo. Se puso la palma de la mano derecha como visera sobre las cejas y dirigió la mirada hacia los hombres del auto al otro lado de la calle.
El único que fumaba tiró el cigarrillo sobre el asfalto y lo molió con el pie.
Otro puso el vaso de plástico del cual bebía sobre el chasis.
El tercero arrojó el suyo sobre el empedrado y luego masajeó su puño derecho en la concavidad de la palma de la mano izquierda.
El último siguió bebiendo, casi indiferente.
– Fuera. Fuera de aquí -susurró Bettini avanzando hacia ellos.
Y cuando los tuvo al alcance de la mano extendió enérgico el brazo hacia el horizonte.
– ¡Fuera!
En la esquina el teléfono está desocupado y tengo la moneda en la mano pero no llamo. Camino hasta nuestro departamento pensando que me haré un tomate relleno con atún. En el almacén compro un pan y una manzana. Me gustan las verdes porque son ácidas.
En el ascensor está escrito con plumón negro: «¡Ganamos, miéchica!», y al otro lado alguien rayó con una navaja el nombre «Nora». Me dispongo a abrir la puerta del departamento cuando ésta se abre desde adentro. Ahí está, en el umbral, Patricia Bettini. Viste el uniforme de su colegio privado, es decir, blusa celeste, corbata azul y falda cuadriculada con medias blancas que le suben hasta los muslos. Es raro, pero cada vez que algo me sorprende me hago el que no estoy sorprendido. Encuentro cool ser así. Y hay razones para estar extrañado: jamás mi amiga ha tenido la llave del departamento.
Pero sí Laura Yáñez.
Y es Laura Yáñez quien ahora sale de la cocina y envuelve con un brazo los hombros de Patricia Bettini.
Me guiña un ojo.
Mientras muevo el llavero en la mano pasan dos cosas: la boca de Patricia Bettini se extiende en una sonrisa que no oculta la imperfección de su diente central, que es levemente más grande que los otros, y el profesor Santos aparece tras ella sosteniendo un cigarrillo entre los labios.
No.
Lo he contado mal. Primero aparece una bocanada de humo y recién después aparece el profesor Santos con el cigarrillo entre los labios.
Nos abrazamos en silencio y quizá yo me demoro mucho más en soltarlo que él a mí. Entonces pienso que quiere mirarme y me aparto un poco y el viejo me pregunta cómo estoy y yo tengo la manzana verde en una mano y la llave en la otra y le digo lo mismo que le dije a Valdivieso: «Aquí estamos.»En el comedor hay cuatro puestos y está servida la entrada: jamón relleno con palta montado sobre una lechuga. Papá extiende una mano para apagar el cigarrillo en el cenicero y advierto que su piel está llena de quemaduras. Cuando se da cuenta de que me doy cuenta tapa esa mano con la otra y se refriega ambas con entusiasmo como preparándose para un banquete. Pero yo le retiro con decisión una mano y miro detenidamente sus llagas.
Читать дальше