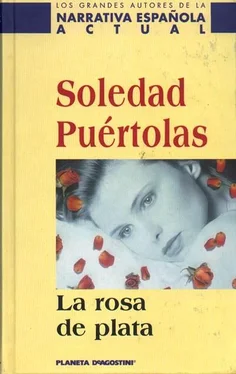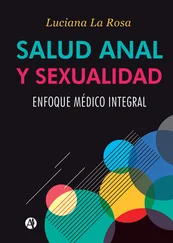Soledad Puértolas - La Rosa De Plata
Здесь есть возможность читать онлайн «Soledad Puértolas - La Rosa De Plata» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Современная проза, на испанском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:La Rosa De Plata
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
La Rosa De Plata: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «La Rosa De Plata»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Una novela de aventuras para todos los publicos que se adentra en el maravilloso mundo de lo legendario y lo mítico.
La Rosa De Plata — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «La Rosa De Plata», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
– Lo juro por lo más sagrado, Nimué -dijo Estragón con vehemencia.
– Ayúdame, entonces, a poner en pie a Bellador -propuso Nimué- y entre los dos la sostendremos, porque me parece que no se va a despertar. Estas desdichadas doncellas no tienen ya ni fuerzas para estar despiertas.
– Ha venido el caballero irisado a rescatarte-decía de vez en cuando Estragón en murmullos.
Bellador al fin abrió un poco los ojos, vio a Estragón y le sonrió suavemente.
– ¿Qué nos traes? -preguntó en voz muy baja-, ¿nos traes buenas noticias?
– Muy buenas, Bellador -dijo Estragón-. Ha venido el caballero irisado a rescatarte.
Pero Bellador volvió a cerrar los ojos. Nimué la sujetaba de la cintura, y Estragón le levantaba los pies del suelo. Y muy despacio y con mucho cuidado de no hacer daño a la pobre y debilitada doncella, fueron avanzando por el pasadizo y llegaron por fin al hoyo del bosque. Acomodaron a Bellador a la sombra de una haya, sobre un lecho de hojas secas y los mantos de Nimué.
Allí Estragón veló a Bellador día y noche, prodigándole todas las atenciones. Le dio de comer y de beber y le aplicaba los remedios que le recetaba Nimué. Poco a poco, volvió el color a las mejillas de la extenuada doncella y recobró también el sentido, que había permanecido adormilado y como perdido durante los últimos días.
Cuando conoció la treta que Nimué y Estragón habían urdido para rescatarla, tomó entre sus manos blancas y delgadísimas la mano arrugada, oscura y pequeña de Estragón.
– Dulce amigo -dijo- eres el mejor de los hombres y no creo que exista caballero que se te pueda igualar. Lamento de todo corazón la muerte del caballero irisado y cuando regrese a mi reino haré buscar y enterrar luego su cuerpo con todos los honores. Una vez hecho esto, Estragón, le diré a mi padre que me dé licencia para irme contigo a vivir de la forma más humilde e ignota, porque ésa es la clase de vida que yo quiero llevar y me harías muy feliz si quisieras compartirla conmigo.
A lo cual Estragón, muy emocionado, repuso:
– No hagas ningún sacrificio por mí, Bellador. Dispon de mí a tu antojo, asígname las funciones y el lugar que te parezcan, pero no me alejes de tu lado, eso es lo único que me atrevo a pedirte.
Más tarde, dijo Bellador:
– Conforme voy recuperando la conciencia, más me acuerdo de Alisa y creo que no voy a poder regresar a mi reino sin saber si el caballero violeta ha conseguido su rescate. Ojalá encontrásemos el modo de hacer llegar a los míos que me trajeran aquí víveres y tiendas, porque estoy determinada a quedarme y a no perder de vista lo que sucede en el castillo.
Entonces Nimué, que había permanecido apartada, dijo que ella se encargaría de todo, lo que le agradeció mucho Bellador.
A los pocos días, llegaron muy buenos caballeros del reino de Bellador y se instalaron en unas tiendas que montaron al efecto, y mientras Bellador recuperaba la salud y las fuerzas y todos comprobaban, asombrados, que ya no se quejaba nunca de su propio sufrimiento, estaban al tanto de todas las noticias que se referían al caballero violeta y no veían el momento de que al fin llegara a las puertas del castillo de La Beale Regard, porque Bellador les había hecho el relato de los dones y cualidades de Alisa, y todos estaban conmovidos por su suerte.
XXIII
Desde que la reina Ginebra llegó a Camelot, el rey Arturo la llenaba de atenciones y cuidados y consiguió que fuera saliendo de su postración, y volvió el color a las mejillas de Ginebra y hasta la sonrisa volvió a sus labios. Continuamente se organizaban pequeños festejos en la corte, entretenimientos de toda clase, sobre todo representaciones teatrales, y recitales de músicos y poetas, y a veces la misma Ginebra participaba en ellos, pues tenía muchas dotes para la escena y su voz clara se modulaba en variadísimos y entonados matices.
Viendo todo esto el rey Arturo, se alegraba en su fuero interno y se felicitaba de haber traído a la reina a la ciudad de Camelot, que ahora vibraba alrededor del castillo donde la reina volvía a reinar, y todos los habitantes de Camelot y de sus contornos se sentían muy alegres con el regreso de Ginebra y de aquel trasiego de artistas ambulantes, menestrales, juglares y bufones, que entraban y salían del castillo.
Una mañana de primavera en la que el sol hizo su aparición después de largos y cerrados días de lluvia, Ginebra salió al jardín y pidió a sus damas que la siguieran a bastante distancia, pues tenía necesidad de disfrutar de los aromas y milagros de la naturaleza a solas, y aun cuando el rey Arturo había dado a las damas de compañía de Ginebra las más estrictas instrucciones para que no la dejaran sola jamás, ahora las damas no se atrevieron a contrariarla, porque ya confiaban en su mejoría.
La tierra todavía estaba húmeda y Ginebra, pisando aquel lecho tan blando, apenas sentía que estaba andando de verdad y siguió y siguió, sin cansarse nunca y se aventuró más allá de las murallas que cercaban el castillo, deslizándose por unas ranuras secretas que el rey Arturo le había enseñado tiempo atrás. Siguió luego el curso de un río que durante un trecho bordeaba la muralla y llegó hasta un recodo donde manaba una fuente, a la sombra de árboles frondosos y de arbustos recién florecidos.
«¡Qué lugar tan hermoso!», se dijo Ginebra, complacida, y se sentó sobre una piedra que parecía haber sido puesta allí con el objeto de ofrecer un lugar de descanso al caminante. Mojó las manos en el agua clarísima de la fuente y se refrescó la cara y el cuello, pues la caminata había hecho que la sangre corriera apresuradamente por sus venas.
«¿Es esto la felicidad?», se preguntó, y en ese mismo instante se acordó de Lanzarote del Lago, en quien desde hacía tiempo no pensaba, y de repente el mundo entero se ensombreció y un dolor agudísimo le atravesó el corazón.
– ¡Ojalá la muerte se acordara de mí! -exclamó-. Por mucho que me esfuerce, la vida ya no me importa nada, porque no voy a volver a ver a Lanzarote del Lago y mejor es ya que no lo vea, porque no podría soportar el dolor de su lejanía… ¡Ay!, Lanzarote, ¿qué veneno me diste?, sólo tus abrazos y tus besos tienen sentido para mí, sólo junto a ti encuentro la luz y el calor. ¡Apiádate de mí, Dios mío, creador de todas las cosas, no me dejes en este pozo espantoso, en esta oscuridad…!
Ginebra dio rienda suelta a su dolor, y lloraba y daba gritos y gemía, y finalmente se quedó exhausta, como sin vida, a un lado de la piedra blanca en forma de asiento, echada sobre la hierba, con las manos colgando sobre el agua recién manada de la fuente.
Sólo una persona había seguido el rastro de la reina.
Las damas, desorientadas, habían regresado a palacio y al fin habían confesado al senescal que la pista de la reina se les había perdido, y el senescal, sin apenas comentarios, las mandó a sus habitaciones. Porque el senescal sabía dónde estaba la reina. El senescal sabía que el rey Arturo no la había perdido de vista.
Asomado a la ventana, el rey Arturo había visto cómo Ginebra atravesaba las murallas y se internaba en la campiña, y, tras comunicárselo a Kay, el senescal, el rey había montado en su caballo y había salido corriendo del castillo.
Cuando el rey llegó al recodo del río donde manaba la fuente, ya Ginebra estaba a punto del desmayo. Oyó sus últimas quejas y vio cómo su figura desmadejada caía del banco de piedra y quedaba al borde del arroyo. Muy conmovido y silencioso, se inclinó sobre ella y la tomó entre sus brazos. Luego, la acomodó lo mejor que pudo sobre el caballo y, por caminos y senderos secretos, la llevó de vuelta al castillo, en el que entró también por puertas misteriosas.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «La Rosa De Plata»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «La Rosa De Plata» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «La Rosa De Plata» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.