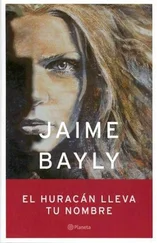– ¿Tú alguna vez dejaste de querer a papá? -pregunta Ignacio.
Doña Cristina esboza una sonrisa tímida y mira a su hijo con ternura.
– No -responde-. Siempre lo quise. Pero hubo momentos en que lo quise menos.
– Comprendo -dice Ignacio, tumbado, sin moverse, mirando las manos inquietas de su madre-. ¿Alguna vez pensaste dejarlo?
De pronto, una expresión de amargura parece ensombrecer el rostro de doña Cristina, pero su voz serena confirma lo que Ignacio ya sabe: que su madre recuerda con amor al esposo que perdió.
– Una vez, hace mucho tiempo, estuve a punto de dejarlo -confiesa ella.
– ¿Por qué?
Doña Cristina demora la respuesta:
– Porque descubrí que me engañaba con otra mujer. Ignacio se avergüenza de haber tocado un tema que parece lastimar a su madre y por eso dice:
– ¿Prefieres no hablar de eso?
– No, mi amor -sonríe ella, y lo mira a los ojos, suspendiendo un instan-te el laborioso trajín de sus manos-. Han pasado muchos años. No me molesta en absoluto.
– ¿Por qué no lo dejaste?
– Porque amaba a tu padre. No pude dejarlo. Además, eran otros tiempos. No era tan fácil como ahora dejar a tu esposo y romper tu matrimonio.
– ¿Lo perdonaste?
Doña Cristina suspira, echando la cabeza hacia atrás, como recordando aquellos momentos dolorosos:
– Sí, lo perdoné -confiesa-. Pero me tomó un tiempo.
– ¿Se puede perdonar una infidelidad así?
– Sí, se puede. Tu padre se arrepintió y me juró que no volvería a pasar. Que yo sepa, nunca más me engañó. Yo lo perdoné porque lo amaba y porque entendí que si amas de verdad a una persona, y esa persona comete un error, la manera de demostrarle que la amas no es alejándote de ella sino perdonándola y demostrándole que el amor es más fuerte que todas las adversidades.
Al escucharla, Ignacio piensa: si Zoe se ha acostado con otro hombre, no creo que pueda perdonarla jamás; y si se ha acostado con mi hermano, la despreciaré el resto de mis días. No soy tan generoso como tú, mamá.
– ¿Tú alguna vez estuviste con otro hombre, ya estando casada con papá?
Doña Cristina se lleva una mano al pecho, ahogando una risotada:
– ¡Qué pregunta me haces, amor! -se sorprende.
– No tienes que contestarla -dice Ignacio, sonriendo.
– Nunca engañé a tu padre -dice doña Cristina, muy seria-. Fue el único hombre de mi vida, aunque parezca mentira. Por supuesto, hubo otros hombres que me gustaron, incluso algunos que me tentaron, pero nunca caí en la tentación de tirar una canita al aire.
– Admirable.
– No sé si admirable, porque alguna vez estuve muy tentada de darme una escapadita con alguien que me perseguía como un loco, pero, a la hora de la verdad, no me atreví. Siempre fui fiel a tu padre, pero no tanto por virtuosa sino más bien por cobarde.
Ríen. Ignacio se alegra de haber llamado a su madre. Con ella puedo conversar, a diferencia de Zoe, que siempre está crispada, haciéndome reproches, piensa.
– ¿Tú has sido fiel con Zoe todos estos años de casados?
La pregunta sorprende a Ignacio, quien, antes de contestar, medita en silencio unos segundos, los suficientes como para que su madre reconozca, en esa duda, la sombra de la culpa.
– Sí -dice él.
Se hace un silencio. Doña Cristina no sabe si callar, cambiar de tema, subir el volumen del televisor o seguir hablando con su hijo de estas cosas que, sospecha, lo tienen así, lastimado y con el ánimo bajo.
– Todavía la quieres, ¿no? -pregunta, arriesgándose, porque siente que Ignacio necesita desahogarse con ella hablando de esos asuntos íntimos.
– Sí, la quiero. Pero digamos que estoy muy dolido y no sé si la quiero tanto como antes.
– ¿Por qué? -no puede evitar doña Cristina la pregunta.
Ignacio mueve la cabeza en silencio, luego dice:
– Prefiero no contarte nada.
Ella lo mira a los ojos:
– ¿Está viendo a otro hombre?
– Cambiemos de tema, mamá. No quiero hablar de eso. Ignacio le da la espalda a su madre y se abraza a la almohada. No puede evitarlo: llora en silencio, un llanto que su madre no percibe desde la penumbra de la mecedora.
– Lo siento -dice ella.
No sabe qué más decir. Pero piensa: muchachita del demonio, ¿qué te habrás creído para hacerle esto a mi hijo? A mi esposo le perdoné que me engañara con otra, pero si tú estás poniéndole cuernos a mi hijo, no te voy a perdonar jamás.
– Sé fuerte, mi amor. Todo va a estar bien.
– Seguro, mamá. Todo va a estar bien.
Ella se echa en la cama, le acaricia la cabeza, le da un beso en la mejilla y le dice:
– Tu padre estará tan orgulloso de ti. Eres tan grande y noble como él.
Ignacio sonríe.
– ¿Te quedarías a dormir, mamá?
– Claro, mi amor. Tú sabes que no hay nadie en el mundo a quien quiera más que a ti.
– ¿Ni siquiera a Gonzalo? -pregunta él, con una sonrisa.
– Ni siquiera a Gonzalo -ríe ella, mientras lo abraza.
En el ascensor, sola, abrigada con una chaqueta impermeable, Zoe se estremece levemente de miedo. Es tarde, pero no puede dormir. Nece-sita caminar. Después de que Gonzalo se marchase con cierta brusque-dad del hotel, ella se ha sentido triste y vacía, arrepentida de haberlo llamado, todavía con náuseas, devastada por esa preocupación que no cesa, la de recordar que lleva más de una semana atrasada en su período menstrual. Aunque, en un momento de debilidad, ha estado a punto de llamar a su esposo, ha preferido quedarse sola en la habi-tación, en silencio, sin hablar con nadie, cambiando los canales del televisor, sintiéndose extraña, presa de una inquietud y un persistente malestar que no logra explicarse. Si bien está orgullosa de haberse marchado de su casa, de pronto se ha sentido abrumada por el miedo, miedo a estar embarazada, miedo a perder el rumbo, a quedarse sola y humillada, a que Ignacio la odie para siempre y Gonzalo no quiera verla más, miedo en fin a alejarse de tantas cosas buenas a las que estaba acostumbrada y que ahora, desde la precariedad en que se percibe a sí misma, cree inciertas. Zoe sale del ascensor, cruza el vestíbulo del hotel, saluda con una sonrisa al hombre uniformado que le abre la puerta y, ya en la calle, siente el frío raspando sus mejillas. De inme-diato, llama a un taxi, sube al vehículo y le pide al conductor que la lleve a la farmacia más cercana.
– ¿Se siente mal? -pregunta el hombre regordete al timón del auto-movil, mientras conduce, y Zoe le dirige una mirada distante, pues juzga impertinente la pregunta.
– No es nada -contesta-. Una pequeñez.
Desde el asiento trasero, Zoe observa las luces de neón que resplan-decen en los comercios todavía abiertos, las marquesinas de los cines y teatros, las tumultuosas fachadas de bares y cafés de moda, el pulso agitado de la noche que discurre lenta, ajena, ante sus ojos, al otro lado del cristal del automóvil. A esta hora, estaría en mi cama con Ignacio, los dos en pijama, viendo las noticias en la tele, piensa, y se estremece otra vez, y cruza los brazos como si quisiera abrigarse con ellos. ¿Qué estará haciendo Ignacio? ¿Me estará extrañando? ¿Habrá llamado a mis padres? ¿Se habrá preparado solo la cena o habrá salido a comer algo en la calle? ¿Me odiará? ¿Me estará buscando? ¿Estará feliz porque por fin podrá dormir solo? ¿Se sentirá aliviado porque me marché y tomé la decisión que él no se habría atrevido a tomar? ¿Estará en pijama viendo las noticias y pensando en mí o habrá salido a bailar con una chica guapa para olvidarme? Pase lo que pase, hice bien en irme de casa. Aunque me sienta así, golpeada, asustada, herida en mi orgullo, al menos siento algo, siento, estoy viva, no como aquellas noches eternas en casa, cuando no sentía nada y era una muerta en vida.
Читать дальше