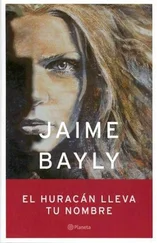Tumbado en la cama, Ignacio llama a su madre. No habría querido hacerlo, es una señal de debilidad, le gustaría ser más fuerte y callar su desgracia, pero necesita hablar con ella, sentir su cariño, oír una pala-bra de aliento.
– ¿Qué te pasa, mi amor? ¿Por qué tienes esa voz? -es lo primero que le dice doña Cristina, cuando contesta el teléfono y oye la voz apesadumbrada de su hijo mayor.
Ella está en el pequeño jardín de su casa, regando las plantas, el teléfono inalámbrico en la mano derecha y la manguera en la otra. Viste ropa gruesa y oscura, porque la tarde se ha enfriado, y, para su felici-dad, tiene el rostro limpio de maquillaje. Doña Cristina detesta maqui-llarse. Eso, piensa ella, es para las tontas y los débiles, para los que necesitan mentir para ganarse la vida, para los que quieren engañarse fingiendo ser más hermosos o menos feos de lo que en verdad son. Yo soy una señora mayor, con arrugas, algo subida de peso, y me interesa un comino verme linda, es lo único que me importa de verdad es sentirme bien, estar cómoda y ser feliz. Y con la cara pintada no puedo ser feliz.
– No me siento bien. Estoy un poco enfermo. No he ido trabajar al banco.
– ¿Qué tienes?
– No sé, creo que me ha venido una gripe fuerte. Me duele mucho la cabeza.
– ¿Has tomado algo?
– No, nada.
– ¿Qué esperas, Ignacio? -lo rezonga con cariño su madre-. Toma unos antibióticos. Corta la gripe ahora mismo.
– Tú sabes que yo odio los antibióticos, mamá. Me caen mal. Me debilitan.
– Tú siempre tan terco, mi amor.
– A quién habré salido, ¿no?
Doña Cristina ríe de buena gana. Sabe que es terca. Se enorgullece de su terquedad. Piensa que sólo la gente terca consigue finalmente lo que se propone. Los otros, los que cambian de parecer a la primera adver-sidad, los que no pelean por sus convicciones, nunca llegan a nada grande.
– Toma un par de pastillas, Ignacio. Hazme caso. Tú vives resfriándote porque no tomas nada para cuidarte.
– Anoche tomé pastillas para dormir. Estoy un poco zombi por eso.
– ¿Estás con insomnio, mi amor?
– No sé bien qué me pasa -miente Ignacio, porque no se atreve a confesarle a su madre la verdad, que Zoe lo ha dejado y que él sospecha que está con Gonzalo: sería demasiado doloroso para mamá, piensa-. No me estoy sintiendo bien estos días.
– ¿Zoe está contigo?
– No, ha salido.
– Pobre mi Ignacio. Solo en su casa, enfermo. ¿Zoe no te ha dado ninguna medicina?
– No, nada. No la he visto hoy.
– Qué barbaridad. ¿Qué anda haciendo esa chica? Debería estar contigo, cuidándote.
– Se ha ido de viaje unos días -dice Ignacio, y se siente mal por haber cedido al impulso autocomplaciente de compartir esa tristeza con su madre, pues no quería decirle nada al respecto, pero está derrotado y busca el afecto de la única mujer que jamás lo abandonaría.
– ¿De viaje? ¿Adónde? ¿A ver a sus padres?
– Sí, a ver a sus padres -miente él.
– Qué mala suerte. Pero está bien que viaje, para que te extrañe y sepa lo que tú vales, mi amor. Porque esa niña se sacó el gordo de la lotería cuando se casó contigo, y a veces pienso que no se ha dado cuenta.
– Tú siempre tan amorosa, mamá.
– ¿Cuándo vuelve Zoe?
– No lo sé. Estaba un poco tensa y quería pasar unos días con su familia. Se fue así, de buenas a primeras.
– Es que esa niña es increíblemente caprichosa. Eres un santo por aguantarle tantas cosas, Ignacio. Te admiro por eso. Has salido a tu padre, que fue un santo conmigo.
– Si tú lo dices.
– ¿Quieres que vaya a verte?
– No, está bien. No te preocupes.
– No estás bien, Ignacio. Lo siento en tu voz.
– Voy a dormir un poco y estaré mejor.
– ¿Has comido algo?
– Un par de frutas. No tengo hambre.
– Come, mi amor. Hazte una sopa de pollo.
– Ya, mamá. Sólo quería saludarte y decirte que te extraño.
– Voy para allá. Llamo un taxi y en media hora estoy en tu casa.
– No, mamá. No vengas. No te molestes.
– Eres mi hijo y te conozco más de lo que crees, Ignacio. Estás. mal. Necesitas a alguien que te cuide. Iré en seguida a tu casa y, si quieres, me quedaré a dormir contigo.
– ¿Qué me haría yo sin ti, mamá?
– Nos vemos en media hora.
Ignacio cuelga el teléfono y dice para sí mismo:
– Eres un ángel, mamá. ¿Cómo puedes haber parido a ese hijo de puta?
Doña Cristina deja el teléfono sobre una banca del jardín y se queja a solas:
– Esa niña caprichosa nunca me gustó.
Tocan la puerta de la habitación en la que Zoe, todavía algo mareada, intenta distraerse viendo televisión. Ella se levanta de la cama, siente de nuevo las náuseas inexplicables, se mira en el espejo para saberse guapa y camina hacia la puerta. Lleva una falda crema, de lino, muy delgada, y una blusa blanca; camina descalza por el piso alfombrado; debajo de la blusa no lleva sostén, lo que se advierte fácilmente, pues la blusa es de una textura muy liviana y transparente. Al abrir la puerta, se encuentra con la mirada intensa de Gonzalo, que viste unos vaqueros y camisa a cuadros fuera del pantalón.
– Hola -dice, y le da un beso en la mejilla, y siente el fuerte aliento a alcohol que él despide.
Gonzalo entra al cuarto, cierra la puerta, se acerca a ella, la abraza y la besa en la boca, pero ella se retira, haciendo una mueca de disgusto.
– ¿Qué te pasa? -se sorprende él.
– No me siento bien. Estoy con náuseas.
– ¿Has tomado?
– No.
– ¿Qué tienes?
– No lo sé. Me siento rara.
Zoe no se atreve a decirle que lleva varios días de retraso en su menstruación: prefiere callar, no quiere asustarlo. Gonzalo abre el minibar, saca una pequeña botella de vino, la destapa y bebe un trago.
– Estás borracho -dice ella-. No tomes más.
– No jodas -sonríe él.
Zoe se sienta en la cama, se recuesta en un par de almohadas, apaga la tele, mira a los ojos a ese hombre al que se había prometido no ver en unos días y ahora tiene enfrente.
– No me gusta verte borracho -dice.
Gonzalo la mira a los ojos con cierto desdén.
– Me importa un carajo -contesta.
– ¿Cuál es tu problema, Gonzalo? ¿Por qué me tratas mal?
– No te trato mal, muñeca. He venido a verte. He venido a tratarte bien.
Zoe lo mira con una ternura que no puede evitar. Cree ver a un niño indefenso, torturado, vulnerable, que no sabe cómo pedir afecto.
– ¿Por qué te has ido de tu casa? -pregunta él, de espaldas a ella, mirando la tarde caer sobre esos techos antiguos y polvorientos.
– Ya te dije. No aguanto más a Ignacio. No puedo seguir durmiendo con él. Es una pesadilla.
– Eres una niña mimada, Zoe.
– ¿Quién eres tú para decírmelo? -se enoja ella-. Tú, el niñito mimado que nunca ha trabajado porque vive del dinero de su familia. Tú, el que se da la gran vida, ¿me vas a acusar a mí de ser una niña mimada? ¡Yo, por lo menos, terminé la universidad!
– Cálmate. No te pongas loquita. No he venido para que me regañes.
– ¿A qué has venido, entonces?
– He venido porque me has llamado -dice él, mirándola fijamente a los ojos, tratando de someterla a su carácter, que, cuando está embria-gado, parece tornarse violento.
Guardan silencio un momento y luego ella se anima a preguntar:
– ¿Estás enamorado de mí?
Gonzalo baja la mirada cuando responde:
– No. No quiero enamorarme.
– ¿Qué sientes por mí?
Ahora sí se atreve a mirarla, a desafiarla:
– Ganas de tirar rico.
– Eres un grosero, Gonzalo -se queja ella, débilmente.
Читать дальше