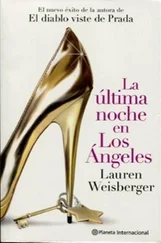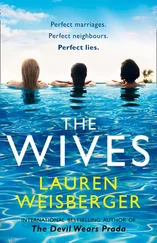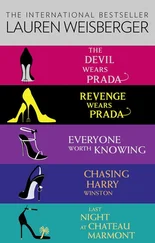La infernal sesión duró solo unos minutos, pero cuando hubo acabado estábamos todos agotados a causa de la angustia. Miranda había anunciado por la mañana que se marcharía sobre las cuatro para pasar un rato con las niñas antes de emprender el gran viaje, así que cancelé la reunión de Crónicas, para alivio de todo ese departamento. A las 15.58 procedió a llenar su bolso para marcharse, actividad poco fatigosa puesto que yo tenía el encargo de llevar todo cuanto fuera de peso o importancia a su casa esa misma noche, junto con el Libro. Básicamente, consistía en meter el billetero Gucci y el móvil Motorola en el bolso Fendi que Miranda seguía maltratando. Durante las últimas semanas esa preciosidad de diez mil dólares había hecho de bolsa del colegio de Cassidy, y muchas de las cuentas -además de un asa- se habían desprendido. Un día, Miranda lo arrojó sobre mi mesa, me ordenó que lo mandara arreglar y, si no tenía arreglo, lo tirara. Con gran orgullo había resistido la tentación de decirle que no tenía arreglo para quedármelo y conseguí que se lo repararan por solo veinticinco dólares.
En cuanto se marchó, descolgué instintivamente el teléfono para llamar a Alex y desahogarme un poco. Llevaba medio número marcado cuando recordé que nos estábamos dando un descanso. Caí en la cuenta de que era el primer día en tres años que no hablaríamos. Permanecí con el auricular en la mano contemplando un correo electrónico que me había enviado el día anterior, uno que había firmado con un «Te quiero», y me pregunté si no había cometido un terrible error al aceptar ese descanso. Volví a marcar, esta vez decidida a decirle que debíamos hablar, averiguar qué habíamos hecho mal y, por mi parte, asumir la responsabilidad que me correspondía en el lento y gradual deterioro de nuestra relación. Pero antes de que sonara el primer tono Stef apareció ante mi escritorio con el Plan Bélico de Complementos para mi viaje a París, reanimada por el éxito de la inspección con Miranda. Había zapatos, bolsos, cinturones, joyas, medias y gafas de sol que comentar, así que colgué y traté de concentrarme en sus instrucciones.
Sería lógico pensar que un vuelo de siete horas en clase económica vestida con pantalón de cuero ajustado, sandalias de tiras, camiseta y americana sería una experiencia infernal. Pues no. Las siete horas que pasé en el aire fueron las más relajantes en mucho tiempo. Como Miranda y yo volábamos simultáneamente en aviones distintos -ella desde Milán y yo desde Nueva York-, caí en la cuenta de que no podría llamarme durante siete horas seguidas. Por una vez no era culpable de mi inaccesibilidad.
Por razones que todavía no entendía, mis padres no habían mostrado demasiado entusiasmo cuando les llamé para contarles lo del viaje.
– ¿No me digas? -repuso mi madre con ese tono suyo que implicaba mucho más que esas tres palabras-. ¿Te vas a París justo ahora?
– ¿Qué quieres decir con lo de «justo ahora»?
– No sé… no me parece el mejor momento para viajar a Europa, eso es todo -contestó vagamente, aunque presentí que un alud de recriminaciones judeomaternales estaba a punto de precipitarse sobre mí.
– ¿Y por qué? ¿Cuándo sería un buen momento?
– No te enfades, Andy, pero es que hace meses que no te vemos, y no es una queja. Papá y yo comprendemos que tienes un trabajo muy absorbente, pero ¿no quieres conocer a tu sobrino? Ya tiene un mes y aún no lo has visto.
– ¡Mamá! No me hagas sentir culpable. Estoy deseando ver a Isaac, pero sabes que no…
– Sabes que papá y yo te pagaríamos el billete a Houston, ¿verdad?
– ¡Sí, me lo has dicho cien veces! Lo sé y os lo agradezco, pero el problema no es el dinero. No puedo dejar el trabajo e irme así como así. Ni siquiera dispongo libremente de mis fines de semana. ¿Crees que merece la pena cruzar el país para tener que regresar si Miranda me llama el sábado por la mañana para que recoja su ropa sucia?
– Claro que no, Andy. El caso es que pensaba… bueno, pensábamos que tendrías la oportunidad de ir a verle durante las próximas dos semanas porque Miranda iba a estar ausente, y que papá y yo podríamos ir contigo. Pero ahora te vas a París. -dijo esto último con un tono que expresaba lo que de verdad pensaba: «Pero ahora te vas a París para huir de todas tus obligaciones familiares».
– Mamá, permite que deje algo muy claro. No me voy de vacaciones. No he elegido ir a París en lugar de conocer a mi sobrino. La decisión no ha sido mía, como probablemente sabes pero te niegas a aceptar. Es muy sencillo: o dentro de tres días me voy con Miranda a París para pasar dos semanas o me despiden. ¿Se te ocurre alguna solución? Porque si te ocurre alguna, me encantaría oírla.
Mamá guardó silencio antes de decir:
– No, claro que no, cariño. Sabes que lo entendemos. Solo espero… en fin, solo espero que estés contenta con la forma en que te van las cosas.
– ¿Qué quieres decir con eso? -pregunté con tono irritado.
– Nada, nada -se apresuró a contestar-. No significa más de lo que he dicho. Papá y yo solo queremos tu felicidad y parece que últimamente has estado… en fin, forzándote un poco. ¿Va todo bien?
Me ablandé al reparar en lo mucho que ponía de su parte para no discutir.
– Sí, mamá, todo va bien, pero no me alegro de ir a París, para que lo sepas. Me esperan dos semanas infernales, pero mi año está a punto de terminar y pronto podré dejar atrás esta vida.
– Lo sé, cariño. Sé que ha sido un año muy duro para ti. Solo espero que te haya valido la pena, eso es todo.
– Lo sé. Yo también lo espero.
Colgamos amistosamente, pero me quedé con la sensación de que mis padres estaban decepcionados conmigo.
La recogida de equipajes en De Gaulle fue una pesadilla, pero tras superar la aduana encontré a un elegante chófer que agitaba un letrero con mi nombre. En cuanto hubo cerrado la portezuela del coche, me entregó un móvil.
– La señora Priestly pidió que la llamara nada más llegar. Me he tomado la libertad de programar el número del hotel en la memoria. Está en la suite Coco Chanel.
– Muy bien, gracias. Supongo que puedo llamar ahora -dije innecesariamente.
Aún no había pulsado el primer número cuando el teléfono gimió y proyectó un rojo aterrador. Si el chófer no hubiera estado observándome, habría ahogado el sonido y fingido que no lo había oído, pero tenía el presentimiento de que le habían ordenado que me vigilara de cerca. Algo en la expresión de su cara me dijo que no me convenía hacer caso omiso de la llamada.
– ¿Diga? Andrea Sachs al habla -anuncié con profesionalidad mientras hacía apuestas conmigo misma sobre si era o no Miranda.
– ¡An-dre-aaa! ¿Qué hora marca tu reloj?
¿Era una pregunta con segundas? ¿Un preámbulo para acusarme de llegar tarde?
– Déjame ver. Marca las cinco y cuarto de la madrugada, pero todavía no he cambiado la hora. Por lo tanto, mi reloj debería marcar las once y cuarto -respondí animadamente, confiando en poder iniciar la primera conversación de nuestro interminable viaje con el mejor pie posible.
– Gracias por tu interminable relato, An-dre-aaa. ¿Puedo preguntarte qué has estado haciendo durante los últimos treinta y cinco minutos?
– El caso es que el avión aterrizó con unos minutos de retraso y luego tuve que…
– Porque en el horario que me elaboraste leo que tu vuelo llegaba a las 10.35.
– Esa era la hora prevista, pero verás…
– No me digas lo que debo ver, An-dre-aaa. Tu comportamiento es inaceptable. Espero que no te conduzcas así durante las próximas dos semanas, ¿entendido?
– Sí, claro, lo siento.
El corazón empezó a latirme a un millón de pulsaciones por minuto y noté que la cara me ardía de humillación. Humillación porque me hablaran de ese modo, pero sobre todo por consentirlo. Acababa de disculparme atentamente con alguien por no haber conseguido que mi vuelo aterrizara a la hora debida y por no haber sido lo bastante espabilada para encontrar la forma de evitar la aduana francesa.
Читать дальше