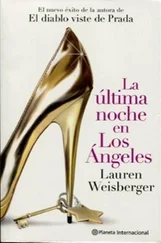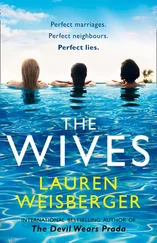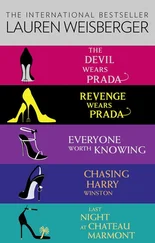La elaboración del último número de Runway se interrumpió durante tres días para que todo el personal pudiera dejarse la piel en enviarme a París debidamente preparada. Tres ayudantes del departamento de moda reunieron a toda prisa un vestuario que comprendía hasta el último artículo necesario para todos los actos a los que Miranda podía exigirme que asistiera. Lucía, la directora de moda, prometió que el día de mi partida tendría en mi posesión no solo una colección de ropa adecuada para cualquier situación, sino un libro completo de dibujos con todas las formas imaginables de combinar dichas prendas a fin de maximizar la elegancia y minimizar el ridículo. En otras palabras: no dejéis nada a mi elección y posiblemente tendré alguna posibilidad, aunque mínima, de resultar presentable.
¿Que tenía que acompañar a Miranda a un restaurante y permanecer como una momia en un rincón mientras ella bebía un Burdeos? Pantalón Theory gris carbón con jersey de cuello alto Celine de seda negra. ¿Que tenía que personarme en el club de tenis donde Miranda recibiría sus clases privadas para llevarle agua y tal vez un pañuelo blanco? Conjunto completo de pantalón de deporte, chaqueta con cremallera y capucha (corta, para lucir barriga, naturalmente), camiseta sin mangas de 185 dólares y zapatillas de deporte de ante, todo de Prada. ¿Y si por casualidad -solo por casualidad- llegaba a sentarme en la primera fila de uno de esos desfiles, como todo el mundo juraba que haría? Las opciones eran ilimitadas. Mi conjunto favorito hasta el momento (y aún estábamos a lunes) era una falda plisada de colegiala Anna Sui, una blusa Miu Miu muy fina y recargada, unas botas muy picaras de Christian Laboutin a media pantorrilla y una chaqueta de cuero de Katayone Adeli tan ceñida que rayaba en la obscenidad. Mis vaqueros Express y mis mocasines Franco Sarto llevaban meses acumulando polvo en el armario, y tenía que reconocer que no los echaba de menos.
También descubrí que Allison, la redactora de belleza, tenía bien merecido ese título, porque era, literalmente, la industria de la belleza. A las cinco horas de comunicarle que necesitaría maquillaje y algunos consejos, me puso delante un «tocador» Burberry (en realidad era una maleta con ruedas algo más voluminosa que esas que las líneas aéreas aceptan como equipaje de mano) surtido con toda clase imaginable de sombras de ojos, lociones, brillos, cremas, lápices y coloretes. Había barras de labios mates, brillantes, de larga duración y transparentes. Seis tonos de rímel -desde el azul claro al negro azabache- iban acompañados de un rizador de pestañas y dos peinecitos por si (¡glups!) se formaban grumos.
Los polvos, que sumaban la mitad de los productos y reparaban/acentuaban/ocultaban los párpados, el tono del cutis y las mejillas, formaban un abanico de colores más complejo y sutil que la paleta de un pintor: unos bronceaban, otros iluminaban y algunos conseguían que el rostro pareciera más fino, más rellenito o más pálido. Podía elegir si añadir un saludable tono sonrosado a mi cara en forma de líquido, crema o polvos, o una combinación de los tres. La base de maquillaje fue lo que más me impresionó; era como si alguien hubiera extraído una muestra de mi piel directamente de mi cara y creado, a partir de ella, un par de litros de base. Ya fuera para «añadir brillo» o «tapar manchas», cada frasco armonizaba con el tono de mi piel más que mi propia piel. Un estuche con estampado de cuadros escoceses contenía el instrumental: bolas y discos de algodón, bastoncillos, esponjas, dos docenas de pinceles de diferentes tamaños, toallitas, dos desmaquilladores de ojos (hidratantes y sin aceite) y al menos doce -¡doce!- cremas (facial, corporal, con factor de protección solar 15, brillante, con color, con olor, sin olor, hipoalergénica, con alfa hidroxi, antibacteriana y -por si el antipático sol parisino de octubre la tomaba conmigo- con áloe vera).
En un bolsillo lateral del estuche había unas hojas con unas caras impresas que ocupaban toda la página. Cada rostro mostraba una obra de maquillaje impecable. Allison les había aplicado los productos que contenía el tocador. Uno se titulaba «Glamour para una noche relajada», y debajo, en grandes letras en negrita,advertía: ¡¡¡ni se te ocurra en un acto de etiqueta!!! ¡¡¡demasiado informal!!! El rostro lucía una capa de base mate bajo una ligera pincelada de polvos bronceadores, un pizca de colorete líquido o cremoso, un línea de ojo muy oscura y sexy y párpados con mucha sombra acentuados por un rímel negro azabache y lo que parecía una pasada rápida de lápiz de labios brillante. Cuando murmuré a Allison que no sería capaz de recrearlo, me miró exasperada.
– Confiemos en que no tengas que hacerlo -dijo. Parecía tan harta que temí que fuera a desmoronarse bajo el peso de mi ignorancia.
– ¿No? Entonces ¿por qué tengo veinte «caras» que muestran veinte formas diferentes de utilizar todas estas cosas?
Su mirada fulminante no tenía nada que envidiar a la de Miranda.
– Andrea, por favor, este tocador es para casos de emergencia, por si Miranda te pide en el último momento que la acompañes a algún lado, o por si tu peluquero o tu maquillador no llegan a tiempo. Ah, hablando de peluquero, deja que te enseñe los artículos para el cabello que te he puesto.
Mientras Allison me hacía una demostración de cómo utilizar cuatro cepillos diferentes para alisarme el pelo, traté de comprender lo que acababa de decirme. ¿Significaba eso que yo también tendría peluquero y maquillador? No había buscado a nadie para mí cuando contraté a la gente para Miranda. ¿Quién lo había hecho en mi lugar?
– La oficina de París -respondió Allison con un suspiro-. Representas a Runway, ¿comprendes?, y Miranda presta mucha atención a ese tema. Asistirás a algunos de los actos más glamourosos del mundo al lado de Miranda Priestly. No pensarás que puedes conseguir el aspecto debido por ti sola, ¿o sí?
– No, claro que no. Es mucho mejor que me ayude un profesional. Gracias.
Después de que Allison me tuviera dos horas acorralada (no me soltó hasta que tuvo la certeza de que, si alguna de las catorce citas que tenía programadas con el peluquero o el maquillador fallaba, no humillaría a mi jefa untándome rímel en los labios o afeitándome los lados de la cabeza para hacerme una cresta), pensé que por fin dispondría de un momento para ir al comedor y coger una sopa supercalórica, pero en ese momento Allison descolgó el teléfono de Emily -su antiguo teléfono- y marcó el número de Stef, del departamento de complementos.
– Hola, ya he terminado con ella y la tengo aquí al lado. ¿Quieres venir?
– ¡Espera! -exclamé-. ¡Necesito comer algo antes de que llegue Miranda!
Allison puso los ojos en blanco, como solía hacer Emily. Me pregunté si era ese puesto en particular el que provocaba semejante gesto de irritación.
– De acuerdo. No, no, estaba hablando con Andrea -dijo Allison al teléfono enarcando las cejas como, sorpresa, sorpresa, Emily-. Por lo visto tiene hambre. Lo sé. Sí, lo sé. Se lo he dicho, pero se empeña en… comer.
Fui al comedor, cogí un tazón de crema de brécol con queso cheddar y regresé a la oficina tres minutos después para encontrar a Miranda sentada a su mesa. Sostenía el auricular del teléfono a un metro de la cara, como si tuviera piojos.
– El teléfono suena, Andrea, pero cuando descuelgo el auricular, pues está visto que tú no pareces interesada en hacerlo, no hay nadie. ¿Puedes explicarme este fenómeno? -preguntó.
Claro que podía explicarlo, pero no a ella. En las rarísimas ocasiones en que Miranda se quedaba sola en su despacho, de vez en cuando le daba por atender las llamadas. El que telefoneaba, como es lógico, se quedaba tan pasmado al oír su voz que enseguida colgaba. El caso es que nadie esperaba hablar con Miranda cuando llamaba, pues las probabilidades de que le pasaran con ella eran prácticamente nulas. Yo había recibido docenas de correos electrónicos de redactores y ayudantes que me comunicaban -como si yo no lo supiera- que Miranda había vuelto a contestar al teléfono. «Dónde estáis, chicas» -preguntaban los atemorizados mensajes-. «¡Está atendiendo su propio teléfono!»
Читать дальше