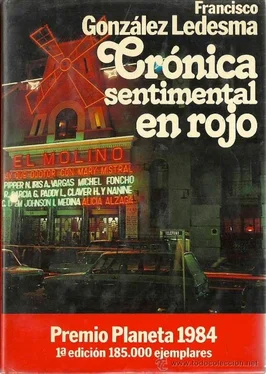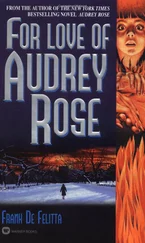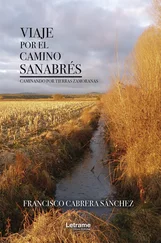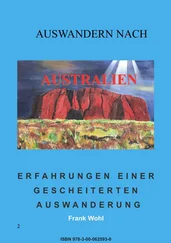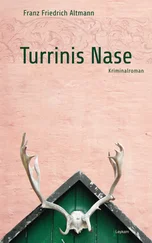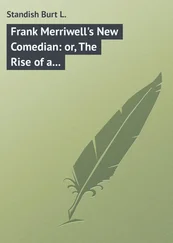¡Qué estúpido, qué infinitamente estúpido había sido este duelo interno de todos los días y todas las noches, sin querer convencerse de que las últimas consecuencias lógicas habían llegado a su fin! Sin querer darse cuenta de que la vida auténtica había concluido; y de que ya en adelante sólo tendría que mirar su placa de médico, contemplarse en el brillo de su dorada placa de médico y esperar sin inquietudes en la estrechez de su portal.
Pero no era esto sólo; otra vez los recuerdos volvían y entronizaban en él su reino ceniciento. Y le llevaban a mil sitios, a mil salas blancas con sus gimientes espectros. O al décimo exacto de veintidós lechos. Y pensaba en los ojos muy grandes, en la nuca joven y el cabello joven. Pensaba en los meses tan largos, inmensamente largos, advirtiendo el dolor de un nuevo genitar en el mundo de su cráneo. Y sentía ahora, con una angustiosa sinceridad, que nunca podría mirar simplemente su Placa de médico, ni contemplarse en ella, ni aguardar sin inquietudes bajo el dintel de su portal estrecho. Pero por fin había llegado su noche infinita, la noche inerte donde sólo pensaría él. Y él pensaba ahora en el rayo de luz de esta noche y andaba poco a poco entre el dédalo de calles, entre las luces enroscadas, los portales bajos, las ventanas prietas que le miraban andar.
Sin embargo pensó luego que él no deseaba un crimen. Su cobardía había llegado también a su última consecuencia lógica; y se dio cuenta ahora de que no lo había deseado nunca ni había pensado jamás que fuese necesario. Pero era cobarde y se había situado en una posición pasiva, dejándolo todo a las fuerzas del azar. Su crimen era una mera posibilidad susceptible de no realizarse. Y ojalá hubiera fracasado -pensaba en este momento-. Porque no era necesario, porque el abandono de su portal estrecho era mil veces lo mejor. Ahora se le hizo esto palpable: huir. Y con todas sus consecuencias, semejante palabra le obsesionaba esta noche. Marchar. Dejarlo todo como había estado siempre, dejar a su esposa mirando la oscuridad en un lecho y dejar esa oscuridad, la quietud de cada noche, el silencio, dejar allí los trozos de sus pensamientos, de sus ideas, olvidar los pedazos rotos de sus estúpidas querencias. Y andar. Ir a una sala blanca con veintidós lechos; detenerse. Y en seguida otra vez andar. Esta noche advirtió semejante deseo con una vívida intensidad y como un fuego celular que hubiese de ser eterno.
Pero ya estaba al final de su meta, ya estaba otra vez junto al portal estrecho. Lo abrió silenciosamente. Aquí, en estas habitaciones, no parecía flotar ninguna pequeña alma. Y nada parecía respirar; ni siquiera existir algo que tuviese un pequeño latido, una simple y diminuta vibración. En estas habitaciones tan propias sólo se inhalaba la angustia del silencio. Pero entró. Y fue entonces cuando se vio horriblemente hundido en el abismo interno de su pequeñez. Cuando volvieron los pedazos rotos de sus querencias y los trozos informes de sus pensamientos. Sólo su corazón diminuto latía allí, y sólo, entre aquel silencio, flotaba desde siempre la pequeñez de su alma.
Nada. Nada en las escaleras altas, ni en los corredores largos y antiguos, ni en las cerradas habitaciones de techos inmensamente altos. Ni un sonido, ni tan sólo el dibujarse de una sombra. Comprobó que, desde luego, no olía a gas. Fue hasta la espita y vio que continuaba abierta, tal como él la dejara antes. Pero algo debía estar averiado; seguro que habían cortado el suministro más o menos desde que él marchó. Encendió un fósforo y de la cocina no brotó ninguna llama.
Hizo esfuerzos para sonreír. Pese a que había deseado esto, el hecho fortuito le hacía sentirse más pequeño. Vio consumirse poco a poco el fósforo. Y de repente una llama intensa vino a herir sus ojos, vino a arañarlos con su brusca aparición. Los fogones encendidos arrojaban unas llamitas azules y rosadas. El suministro había sido reanudado., ya había gas.
Hasta entonces el fósforo no se apagó del todo. Y él vino a pensar que esta casualidad resolvía las cosas más fácilmente de lo que imaginó. El hecho del corte de suministro justificaría del todo una espita inadvertidamente abierta. Nunca pensó que el crimen se le pudiera poner tan fácil.
Aquellas llamitas azules y rosadas estaban arañando sus ojos para impulsarle a actuar. El deseo fatal de esta noche, el pensamiento infinito se materializó allí, al alcance de su mano. Y él, ciertamente, extendió poco a poco esa mano, hasta casi rozar las llamas. Pero su último gesto, en definitiva, fue cerrar la espita del gas y apretarse los puños contra los ojos.
Se repitió que aún continuaba la tremenda oportunidad.
Nadie le había visto entrar, y si ahora, dejando la espita abierta, salía a la calle por el patio posterior, todos sus ocultos deseos quedarían actualizados.
Se dijo que estaba allí como una sombra negra, como una silueta cobarde y negra con la muerte entre sus manos. Pero continuaba inmóvil y con esas manos pegadas a los ojos.
Nada hizo; no movió la espita ya cerrada ni continuó inmóvil en la cocina. Fue poco a poco hacia su dormitorio oscuro, donde le aguardaban los restos de sus deseos y los esquemas de sus sentimientos. La puerta chirrió al abrirse, como protestando por la revelación de algún secreto. Y él entró. Entró poco a poco en su reino vacío de siempre. Allí, junto a la cabecera del lecho, de rodillas, como un niño entristecido y solo, se puso a oír la respiración igual y cadenciosa de la mujer dormida. Un hálito ardiente, un calor desconocido y vital parecía desprenderse de aquella respiración, y él lo captaba esta noche con una intensidad única, con una fruición desconocida y enervante. Así estuvo varios minutos, oyendo respirar a la mujer y apretándose en silencio a las ropas de la cama.
Después ocurrió algo que le hizo recordar los rostros amarillos de la sala blanca. Y fue que la mujer entreabrió un párpado, un párpado nada más, y su ojo azul vino a recorrer poco a poco las facciones del hombre. Él pensaba en la niña de la sala blanca y en su ojo azul vigilándole atento. Pero ahora el hálito ardiente, el calor desconocido y vital acariciaban su rostro. Y hundió su cabeza entre los senos de la mujer, que no se movió ni acarició sus cabellos.
Pasó tiempo, un largo tiempo. Luego ambos oyeron las campanadas del reloj, pero no supieron contarlas. La mujer se movió, le clavó en la cara los pezones todavía duros. Y él, poco a poco, se incorporó también y fue hasta el tocadiscos que había al otro lado de la habitación. Colocó una pieza sin mirar el título. Una música lenta, angustiosamente lenta, una música que hoy parecía corroer, ahogar, disolver o estrangular poco a poco: esa música envenenó su cerebro. Pero fue hasta la cama y dio su mano a la mujer, que se destapó y vino junto a él, a apretar su cuerpo con su cuerpo. Bailaron. O no lo hicieron: caminaron uno junto al otro, apretados, comprimidas sus facciones y juntos sus pensamientos. Y él pensaba con angustia en esta locura nocturna, y ella pensaba con asombro en este capricho nocturno. Pero hubo un momento en que ambos estuvieron al borde de la alta escalera, rodeados de oscuridad, y entonces se disociaron sus pensamientos. Ella se dijo que, por primera vez, la asustaba esta oscuridad. Y él se dijo que ésta era la gran ocasión, la obsesionante ocasión para Regar a la noche infinita de su crimen. Sólo hacía falta alargar el brazo, o dar un traspiés, o empujar casi sin fuerza. En este minuto todo se decidía; el ahora o nunca tomaba actualidad. Y él, claramente, se dijo que nunca. Que no convenía precipitarse, como se había precipitado al marchar dejando abierta la espita del gas. Imaginaba ahora lo que sería este momento sí el azar no lo hubiese decidido todo. Y por unos instantes le aterró la negrura de esta noche. Pero seguían andando apretados; y ya la música había dejado de oírse. Ya nada corroía, ni socavaba, ni mordía su cerebro. Y ahora, entre el silencio, pensó claramente que esto no podía continuar así. Que había llegado a un extremo rabioso -había llegado a las últimas consecuencias lógicas de su vida con aquella mujer- Que toda su vida estúpida estaba allí, frente a ambos, y que hablaba. Pero se encogió de hombros e hizo fuerza sobre la cintura de aquella dócil mujer.
Читать дальше