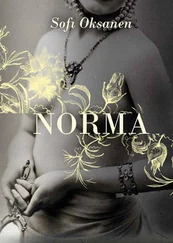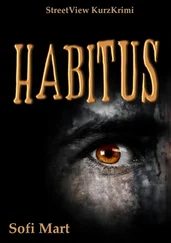Al autobús lo seguía un sedán Moskovits con un faro delantero fundido, y luego un Ziguli estruendoso.
La parada surgió en medio de la oscuridad tan de repente que no tuvo tiempo de rodearla o cambiar de dirección. Irrumpió abruptamente entre un grupo de personas que estaba esperando, entre las faldas cortas y las medias claras de chicas de aspecto decente que desprendían una fragancia a inocencia y abortos al mismo tiempo; sus uñas rojas arañaban la oscuridad y el futuro de una manera familiar. Su aparición repentina causó un revuelo de sorpresa, los pendientes y los lóbulos alargados de las abuelas se balancearon, y los hombres no tuvieron tiempo de proteger a las chicas rodeándolas con el brazo. Más allá del grupo se cruzó con un borracho que apestaba a colonia. Atrás quedó también el crujido de unas bolsas de plástico estampadas con divertidos veleros que parecían aproados hacia el maravilloso futuro de aquellas chicas.
Volvió entre los edificios. No podía subir descalza a un autobús. Alguien podría acordarse de una mujer sin zapatos y sin aliento. Y lo contaría. Pasó corriendo por bloques de apartamentos con rejas en las ventanas y los balcones, atravesó calles desiertas llenas de baches, pasó por solares abandonados, por contenedores de basura rebosantes, entre bolsas de pasta y masa desparramadas en la calle, por tiendas. Pisó una bolsa de kéfir medio vacía, siguió corriendo, pasó junto a una vieja que llevaba una bolsa de cebollas, por unos columpios y por un cajón de arena que olía a gato. Se cruzó con unas mujerucas cobijadas junto a un muro, piel blanca de heroinómano y rímel corrido, con niños que esnifaban pegamento y reían grotescamente, corrió sin rumbo hasta que divisó un maltrecho quiosco abierto como en una carcajada. Se detuvo. Por la ventana divisó cajetillas de tabaco, pero había un grupo de chicos con corte de pelo militar bromeando con el quiosquero. Sin dejar que la viesen, volvió sobre sus pasos y buscó una ruta nueva, dejó atrás aquella manada de chicos de aspecto castrense, allí plantados, con las piernas separadas y sus cuellos de toro. Pasó a la carrera a través del bullir de la gente y del aliento pringoso que rezumaban los bloques de cemento, lejos de los edificios colosales, lejos del gueto de las cucarachas y el siseo de las jeringuillas, hasta que llegó a una calle aún más ancha. ¿Ahora adónde? El sudor le corría por la espalda, la etiqueta de Seppälä de su vestido parecía un cojín mojado sobre la tela fina, la oscuridad rugía a su alrededor, el sudor la helaba. En algún lugar de Tallin estaba Taksopark, había oído hablar de ella a un cliente, una parada de taxis abierta día y noche. Pero ¿de qué le serviría? Los primeros en ser interrogados serían los taxistas, y ella no sabía robar coches, y menos aún conducir. Tenía que haber otro lugar, una gasolinera donde parasen los camioneros; a algún sitio tendrían que ir y ella también iría de algún modo, sin que nadie se diese cuenta. Y de repente se encontró con un camión aparcado en la carretera delante de ella. El motor estaba en marcha, la cabina, vacía, la pintura verde oscuro se mimetizaba con el entorno; con esfuerzo, se subió a la plataforma. Al cabo de un instante, el conductor salió de entre los arbustos, la hebilla de su cinturón tintineó al cerrarse. Subió a la cabina y arrancó.
Zara se agachó entre las cajas.
Las luces de la carretera apenas iluminaban. Después desaparecieron. Empezaba a levantarse niebla. Una caseta vacía de la GAI, el servicio de seguridad vial, pasó por su lado. Los pequeños reflectores que bordeaban la carretera aparecían y desaparecían uno tras otro. Un BMW los adelantó a gran velocidad y con la música a todo volumen, levantando una nube de gravilla. No había más tráfico. El conductor paró en medio de un lugar desierto y bajó. Zara observaba alrededor desde su escondite; en la oscuridad apenas distinguió la palabra «Peoleo». El conductor volvió soltando un eructo y siguieron el viaje.
De vez en cuando, los faros iluminaban señales medio caídas, pero Zara no podía leerlas. Levantó la lona que cubría la plataforma justo lo suficiente para ver el exterior y descubrió que por ese lado el camión no tenía espejo lateral. Entonces asomó la cabeza un poco más. Aquel camionero podía estar dirigiéndose a cualquier lugar, incluso a Rusia. Lo mejor sería saltar en cuanto se hubiesen alejado de Tallin. Seguramente pararía en algún sitio a orinar o a beber algo. Y entonces, ¿qué? Tendría que buscar otro medio. Haría autostop. Los coches provenientes de Tallin probablemente no regresarían enseguida, todo el que salía de Tallin estaría algún tiempo fuera del alcance de Paša y sus hombres. ¿O estaba siendo demasiado optimista? Paša tenía oídos por todas partes y Zara era bastante fácil de reconocer. Si al menos consiguiese encontrar un coche con destino al extranjero… Pero entonces tendrían que cruzar la frontera en algún momento y Paša ya habría colocado a algún esbirro de guardia. Por eso sería mejor encontrar un coche que fuese al mismo sitio que Zara, conducido por alguien al que Paša nunca pudiese encontrar. ¿Cómo sería esa persona? ¿Y quién recogería a Zara en plena noche y en una carretera oscura? Alguien decente no estaría fuera a esas horas, sólo los ladrones y los hombres de negocios como Paša. Se palpó el bolsillo secreto del sujetador. La fotografía seguía en su sitio, la fotografía y el nombre de la aldea y la casa. El camión aminoró la marcha y se arrimó al arcén. El conductor bajó y se dirigió a los arbustos. Zara descendió de la plataforma y cruzó la carretera a todo correr hasta los árboles. El camión continuó su viaje. Cuando los faros se perdieron en la lejanía, la oscuridad fue completa. En el bosque había ruidos. La hierba estaba viva. Un búho ululaba. Zara se acercó al borde de la carretera.
Enseguida empezaría a amanecer. Sólo habían pasado dos Audis a gran velocidad y con la música atronando. Desde la ventanilla de uno habían arrojado una botella de cerveza que había caído cerca de ella. No subiría en un coche occidental, pues todos pertenecían al mismo tipo de gente. ¿A qué distancia estaría ahora de Tallin? En aquel camión había perdido la noción del tiempo. El frío húmedo le entumecía los miembros, así que se frotó los brazos y las piernas, movió los dedos de los pies y los tobillos, una y otra vez. Si se sentaba tenía frío, pero le costaba mantenerse en pie. Tendría que llegar a algún sitio antes del amanecer, lejos de la mirada de la gente. A su destino, a aquella aldea, la de la abuela. Debía serenarse y mantener la misma calma que había tenido cuando, escondida entre las cajas del camión, se había prometido que, aunque aquel vehículo no se dirigiese a su aldea, ella sí lo haría.
A lo lejos se oía un coche acercarse más despacio que los de marcas occidentales. Sólo le funcionaba un faro. Impulsivamente, Zara salió de la espesura y se colocó en medio de la carretera. La tenue luz alumbró sus piernas embarradas. No se apartó porque estaba segura de que, si lo hacía, aquel Ziguli pasaría de largo. El conductor sacó la cabeza por la ventanilla; era un viejo. Se detuvo. Un cigarrillo relucía en una boquilla en una comisura de su boca.
– ¿Podría llevarme hasta el pueblo? -preguntó Zara en un estonio tosco.
El hombre no contestó y ella sintió ansiedad. Le contó que se había peleado con su marido y que éste la había tirado del coche en marcha, y que por eso estaba allí, en medio de la nada. Su marido seguramente volvería a buscarla, y ella tenía miedo, porque era un hombre malo.
El viejo se quitó la boquilla de la boca, sacó la colilla, la tiró a la carretera, dijo que iba a Risti y alargó el brazo para abrir la portezuela. Zara subió con rapidez. El hombre colocó otro cigarrillo en la boquilla. La joven cruzó los brazos y juntó los muslos. El coche arrancó. De vez en cuando, conseguía entender palabras de las señales de la carretera: Turba, Ellamaa.
Читать дальше