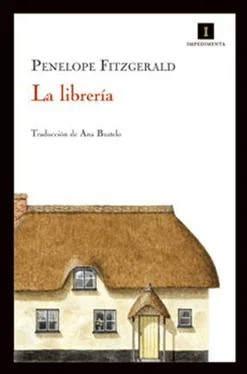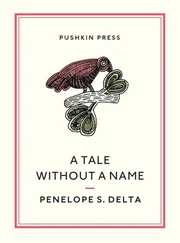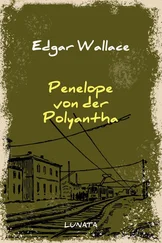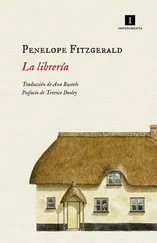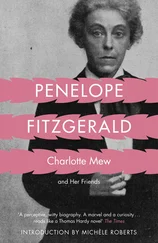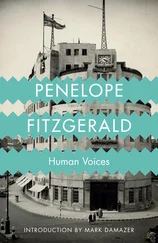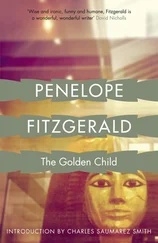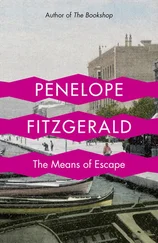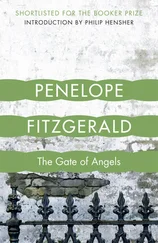– Lo que necesita de verdad es algo como esto -dijo Milo, sin prisas. Bajo el brazo llevaba un libro más o menos delgado, envuelto en el papel verde de la editorial Olympia Press-. Éste es sólo el primer volumen.
– Ah, ¿pero hay un segundo volumen?
– Sí, pero se lo he prestado a alguien, o me lo he dejado en algún lado.
– Debería usted guardarlos juntos, como cuando forman parte de una misma colección -dijo Florence con firmeza. Miró el título del libro, Lolita -. Sólo tengo novelas buenas en stock, ¿sabe? No se mueven demasiado rápido. ¿Es buena?
– La hará rica, Florence.
– Pero, ¿es buena?
– Sí.
– Gracias por sugerirlo. A veces necesito consejo. Es muy amable de su parte.
– Siempre comete usted el mismo error -dijo Milo.
Lo cierto es que Florence Green no había sido criada para entender a las personas como Milo. Igual que seguía considerando que la gravedad es una fuerza que atrae las cosas hacia sí, y no una simple cuestión que se encarga de las que menos resistencia opongan a ella, estaba segura de que el carácter era una lucha entre las buenas y las malas intenciones. Le costaba creer que Milo hiciera algo solamente porque le suponía menos esfuerzo en ese momento que hacer cualquier otra cosa.
Tomó nota del título, Lolita , y del nombre del autor, Nabokov. Parecía extranjero. Ruso, quizá.
A Christine le gustaba encargarse de echar el cierre cada tarde. A los diez años y medio tenía la certeza, quizá por última vez en su vida, de cómo había que hacer las cosas exactamente. Éste era su último año en primaria. La sombra del examen de reválida para pasar a la secundaria, al final del verano siguiente, ya se iba dejando notar. Quizá debería abandonar el trabajo y concentrarse en los estudios, pero Florence, por temor a que se malinterpretaran sus intenciones, no podía sugerirle a su ayudante que posiblemente había llegado el momento de que se marchara. En los últimos meses no había sido poca la influencia que habían ejercido la una sobre la otra. Si Florence se había hecho más resistente, Christine se había hecho más sensible.
La primera tarde de septiembre que realmente se podía decir que había hecho frío se sentaron, después de cerrar, en el cuarto delantero en dos cómodas butacas, como señoras. La niña se fue a la cocina a calentar agua y Florence se quedó escuchando el ruido que hacía el chorro del agua del grifo. Siguió una nota metálica cuando puso la lata roja de Coronation, donde guardaba las galletas, de golpe sobre la encimera.
– En casa tenemos una azul. También representa la abadía de Westminster, pero la procesión da toda la vuelta a la lata.
– Voy a encender la estufa -dijo Florence, que no estaba acostumbrada a estar sin hacer nada.
– Mi madre no cree que esas estufas de parafina sean seguras.
– No hay ningún peligro mientras se tenga cuidado de limpiarlas adecuadamente y no haya corriente por dos lados a la vez -respondió Florence, mientras enroscaba la tapa del contenedor con fuerza.
Alguna vez tenía derecho a llevar la razón.
La estufa no parecía pasar por su mejor momento aquella tarde. No había corriente, si es que eso era posible en Hardborough; pero la llama azul se elevó un instante, como si quisiera alcanzar algo, y luego se hundió de nuevo, más que antes. El nombre algo extravagante de la estufa era Nevercold [12]. Acababa de conseguir ponerla en marcha cuando entró Christine muy seria transportando una gran bandeja negra y dorada, sobre la que llevaba todo lo necesario para el té.
– Me gusta esta vieja bandeja -dijo-. Me la puede dejar en su testamento, si quiere.
– Creo que no me apetece pensar en mi testamento todavía, Christine. Soy una mujer de negocios en el ecuador de su vida.
– ¿Es japonesa?
La bandeja tenía un dibujo que representaba a dos ancianos pescando apaciblemente a la luz de la luna.
– No, es esmalte chino. Mi abuelo la trajo de Nanking. Era un gran viajero. No estoy segura de que hoy día sean capaces de hacer esmaltes como éstos en China.
Para entonces la Nevercold ardía ya con más regularidad. La tetera estaba delante, absorbiendo el calor, y el cuarto se hizo más acogedor. La diferencia de edad entre Christine y Florence pareció disminuir, como si no hubiera más que dos etapas en la vida de una mujer. En Hardborough, las tardes como aquélla, en la que apenas se oía el mar, se consideraban silenciosas. Disfrutaban, por lo tanto, del calor y la quietud; y, sin embargo, poco a poco, Christine, que hasta ese momento había estado relajada como una muñeca de trapo, empezó a ponerse tensa e impaciente. Naturalmente, no se podía esperar que una niña de su edad estuviera quieta durante mucho tiempo.
Al cabo de un rato se levantó y fue a la parte de atrás de la casa para asegurarse, según dijo, de que la puerta estaba bien cerrada. Florence habría querido impedir que saliera de la habitación, algo innecesario, como se demostró inmediatamente cuando regresó. Del pasillo de arriba llegaba un susurro casi inaudible, acompañado de débiles arañazos y golpes. Parecía que alguien estuviera arrastrando algo de un lado a otro, como un gato que estuviera tirando de un juguete demasiado pesado atado a una cuerda. Florence no se engañó a sí misma, al menos no más que otras veces, haciendo ver que no ocurría nada.
– Estás cómoda, ¿no, Christine?
La niña respondió que sí. No cabía duda de que había intentado adoptar su «mejor» tono de voz, el que exigía la profesora a las niñas cuando representaban el papel de Florence Nightingale o el de la Virgen María. Mientras, seguía aguzando el oído, con angustia, como si estuviera estirando las orejas o levantándolas.
– He estado pensando que podría ayudarte con tu examen -dijo Florence intentando empezar una conversación-. Con algo que te sea útil, quiero decir. Podemos leer algo juntas.
– No tenemos lectura. Te dan unos dibujos y tienes que decir cuál es el que no encaja con los demás. O te dan unos números, como 8, 5, 12, 9, 22, 16, y tienes que decir qué número viene después.
Igual que había sido incapaz de entender a Milo, Florence no habría sabido decir cuál era el siguiente número de la serie. Había nacido hacía demasiados años. A pesar de la Nevercold, la temperatura parecía haber caído de forma dramática. La puso al máximo.
– No tienes frío, ¿verdad?
– Siempre estoy pálida -respondió Christine altiva-. No hay necesidad de subir esa cosa por mí -añadió temblando-. Mi hermano pequeño también es pálido. Se supone que él y yo nos parecemos bastante.
Ninguna de las dos estaba preparada para reconocer que le gustaría proteger a la otra. Habría sido como permitir que el miedo entrara en la habitación. El miedo parecería más natural si el lugar hubiera estado a oscuras, pero la luz brillante de la tienda inundaba toda la estancia. El barullo sofocado de arriba se convirtió en un caos.
– Suena cada vez más, señora Green.
Christine había abandonado su voz de Florence Nightingale. La señora Green le cogió la mano izquierda, que era la que tenía más cerca. Parecía que pasaba por ella una pequeña corriente, que transmitía un pulso frío, como si la electricidad se pudiera convertir en hielo.
– ¿Seguro que estás bien?
La mano de Christine descansaba sobre la suya, ligera e inmóvil. Quizá fuera peligroso presionar a la niña, pero Florence sentía la abrumadora necesidad de hacer que hablara y de que se admitieran algo la una a la otra.
– Esa cosa me está pasando ahora mismo por el brazo como si tuviera un par de dedos caminando -dijo Christine muy despacio-. Y ahora se ha parado encima de mi cabeza. Se me han puesto los pelos de punta.
Читать дальше