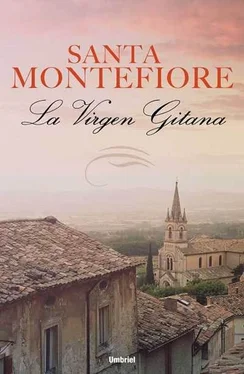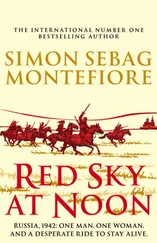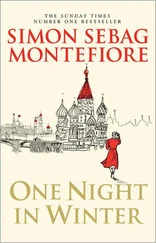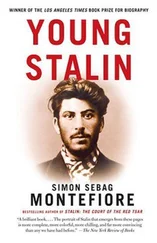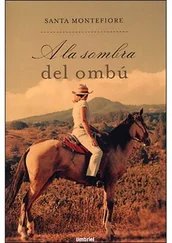– Entonces nos diremos adiós. -Me despedí de Jean-Luc, que tenía la mano cálida y suave de un hombre que no ha vivido demasiado-. Le deseo un buen vuelo a Estados Unidos.
Se quedó observándome, como si esperara verme partir, pero como yo no hice ademán de moverme, inclinó la cabeza y se marchó por fin.
Clavé la mirada en la esfera del reloj, observando cada mínimo movimiento de las agujas, cada segundo que transcurría. Empecé a temerme lo peor. ¿Y si se hubiera arrepentido, después de todo? ¿Y si había decidido quedarse en Maurilliac? De todas maneras, yo no pensaba volver a casa sin Claudine. Se lo había prometido a ella y me lo había jurado a mí mismo. Salí corriendo y subí al coche, decidido a ir en su busca. Pisé el acelerador y tomé la carretera que llevaba al pueblo.
Dentro del coche hacía frío, pero yo tenía la frente perlada de sudor. Claudine era lo único que me importaba. Ahora que la había encontrado, no estaba dispuesto a renunciar a ella. Laurent apareció en mi mente. Él era el principal obstáculo para mi felicidad futura. Tenía que haberlo sabido, porque siempre fue mi enemigo. No había olvidado lo que me dijo en clase -«¡Tu padre era un cerdo nazi!»- y jamás se lo perdonaría. Nunca. Mientras me acercaba al pueblo a toda velocidad, me preparaba mentalmente para la batalla definitiva. Pero esperaba luchar contra Laurent, no contra Dios.
Aparqué el coche frente a la casa y estuve intentando vislumbrar algo a través de la ventana del salón. Claudine no tardó en aparecer en la ventana, mordisqueándose el pulgar y con aspecto de haber estado llorando. Vi que Laurent se le acercaba por detrás y le ponía la mano en el hombro. Esta vez ella no hizo ningún gesto de rechazo. Agarré el volante, intentando contener la furia. Salí del coche y cerré la portezuela con todas mis fuerzas. Como nadie me respondía, volví a cerrarla y grité:
– ¡Claudine! ¡Sé que estás en casa!
La puerta se abrió finalmente y apareció el cura, el padre Robert.
– Será mejor que pase -dijo sin alterarse, y se hizo a un lado.
Entré como un búfalo enfurecido, pero dentro de la casa me sentí sobrecogido de terror. No podía seguir viviendo sin ella. Claudine y Laurent seguían de pie frente a la ventana. Él le pasaba un brazo por encima y la agarraba con firmeza del hombro. Me miró con arrogancia, como si ya fuera el vencedor. Yo le dirigí una mirada de odio, deseando con toda mi alma poder tumbarlo allí mismo de un puñetazo. Miré a Claudine: me miraba con los ojos llenos de lágrimas. Entendí perfectamente lo que había pasado, lo leía en sus ojos. El cura se había arrogado la misión de recomponer aquel matrimonio hecho jirones. ¿Acaso no se daba cuenta de que la ruptura era irreparable, como cuando una tela se ha roto por demasiados sitios? Laurent me miró con desprecio.
– ¿Qué diablos haces tú aquí?
No me digné a mirarle. Me dirigí a Claudine.
– No me iré sin ti -anuncié valientemente.
– Ni siquiera la conoces -interrumpió Laurent-. ¡Tenías seis años!
– Claudine se queda -dijo el sacerdote-. Ella ha tomado la decisión.
Me volví hacia el cura y le dije con frialdad:
– No estoy hablando con usted. Ni tampoco contigo, Laurent. -Miré a Claudine, deseando con toda mi alma que encontrara las fuerzas para marcharse-. No voy a rogártelo. Sabes que te quiero y que cuidaré de ti. Hemos esperado toda la vida este momento. No me hagas esperar más.
Laurent soltó una risita burlona.
– ¿De verdad creías que podías llegar y destrozar mi matrimonio en unos días? Has perdido la razón, amigo mío. Claudine es mi esposa, ¿no te lo ha dicho?
Decidí que no le daría el gusto de responder y volví a dirigirme a ella.
– La vida es corta, Claudine. No la malgastes.
Saqué del bolsillo la pelotita de goma. La tiré al aire y la recogí. Al ver aquel símbolo de la infancia, Claudine pareció recobrar el valor y el color volvió a sus mejillas. De repente volvió a ser la niña de sonrisa dentona que se atrevía a desobedecer a su madre y a saltarse las normas, la única niña del pueblo que fue capaz de acercarse a mí. Vi cómo se sacudía de encima el brazo de Laurent y, volviéndose hacia él, le plantaba un beso en la mejilla. Laurent se puso blanco como el papel y se quedó inmóvil.
– Lo siento, Laurent, pero nuestro matrimonio no tiene arreglo -dijo Claudine. No le dijo nada al cura, que asistía a la escena horrorizado, con la boca abierta. Se limitó a mirarle con tristeza, moviendo la cabeza y me dio la mano antes de que el padre Robert pudiera emitir una protesta. Recogí su maleta y abandonamos Maurilliac para siempre.
Nueva York estaba resplandeciente bajo el sol invernal. No había nieve sobre las aceras, y el aire ya no resultaba tan helado, sino que tenía una dulzura, ausente cuando la había dejado, que anunciaba la primavera. Casi se podía oír el despertar de la tierra en Central Park. Hacía años que no me sentía tan feliz. Claudine y yo habíamos decidido comprarnos una casa en Nueva Jersey. Trasladaría allí mi negocio y lo llevaríamos entre los dos. No hablábamos de Laurent ni de Maurilliac. Queríamos que nuestra relación empezara de cero, en un terreno no hollado por el pasado.
Cuando llegamos a Estados Unidos, Claudine telefoneó a sus hijos y les explicó que había abandonado a su padre por mí. Joël se mostró sorprendido pero entendía que su padre no era un hombre fácil, y a pesar del amor que sentía por él, comprendía que era el único culpable. Joël sólo quería la felicidad de su madre. Con Delphine resultó más difícil porque, como muchas hijas, adoraba a su padre. Le preocupaba que no tuviera quien lo cuidara y culpaba a su madre por destrozarle la vida.
– Los dos sois muy mayores. ¿Qué sentido tiene fugarse con alguien precisamente ahora?
En cuanto supo la noticia, se apresuró a ir a Maurilliac para consolar a Laurent, y se pasó quince días cocinando para él y haciéndole la colada. Cuando volvió exhausta a París, entendía mucho mejor los problemas del matrimonio de sus padres.
– Cuando me case, tendré un cocinero y una criada -le anunció a su madre-. ¿Cuándo podré ir a visitarte y conocer a ese hombre misterioso que te ha llevado al otro lado del mundo?
Una vez solucionado el tema con sus hijos, Claudine tenía que hacer las paces con Dios. Llevaba el catolicismo en la sangre, y hubiese sido injusto por mi parte pedirle que renunciara a sus creencias. Por mi causa había roto sus promesas matrimoniales; no podía pedirle más. Estuvo encantada cuando descubrió que cerca de casa había una iglesia católica llevada por un anciano y sabio sacerdote italiano, el padre Gaddo. Asistió a la misa, comulgó, y se pasó tanto rato en el confesionario que el cura tuvo que pedirle que diera la oportunidad a los demás fieles de descargarse de sus pecados. Cuando volvió a casa, parecía haberse quitado un gran peso de encima y lucía una sonrisa radiante.
– Vuelvo a estar limpia como un recién nacido. Mis pecados han sido lavados.
– ¿Qué te ha dicho? -le pregunté asombrado. ¿Cómo podía un simple mortal limpiar tan fácilmente la mancha del adulterio?
– Me ha dicho que la vida es un gran campo de entrenamiento, y que sería poco razonable que Dios no perdonara a los que cometen errores.
– Tiene toda la razón -dije, tomándola entre mis brazos-. Me gusta el padre Gaddo. ¿Crees que nos podría casar?
Los ojos de Claudine se llenaron de lágrimas.
– Sí, Mischa Fontaine. Creo que accederá -dijo, besándome apasionadamente.
Finalmente encontré el momento para leer las dos cartas que mi madre guardaba en la caja y para abrir su correo. Eran las últimas piezas del rompecabezas.
Читать дальше