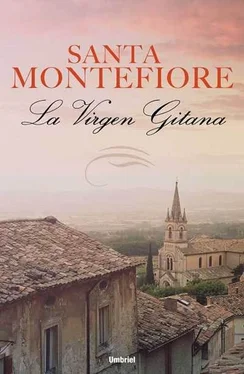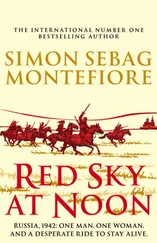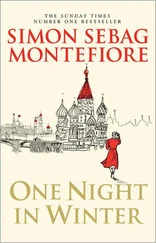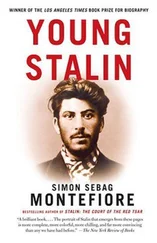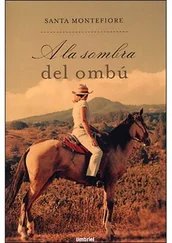– Ya podéis salir -dijo. Su voz volvía a ser la de siempre.
– ¿Está todo bien? -le preguntó mi madre.
– Lo han desordenado todo pero no se han llevado nada importante.
– ¡Gracias a Dios!
– ¿Y qué querían? -le pregunté trepando para salir del coche.
– No lo sé, Junior, pero fuera lo que fuese no lo han encontrado.
Me quedé horrorizado al comprobar el desorden en que habían dejado la tienda. Todo estaba por el suelo, como si hubiera pasado la marabunta. Todo eran cristales rotos y muebles astillados. Habían pasado por encima de los muebles y habían ido arrojando las cosas al suelo. Mi madre estaba desesperada.
– Nos llevará semanas poner esto en orden -dijo-. Estamos en la ruina.
De repente, la tienda ya no era un montón de chatarra sino su medio de vida. Me sentí tentado de hacérselo ver, pero me dije que probablemente no era el momento.
– No te preocupes, cielo, no estamos en la ruina -dijo Coyote rascándose pensativo la barbilla-. Todo esto lo podemos arreglar.
– Pero han destrozado muchas cosas…
– Venga, vamos a casa. Nos pondremos manos a la obra por la mañana.
– Creo que tendríamos que telefonear a la policía -insistió mi madre.
Pero Coyote se mostró inflexible.
– No. De esto, ni una palabra a nadie, ni a la policía. -Mi madre asintió lentamente con expresión sombría-. Recuérdalo tú también, Junior. Ni una palabra.
– Ni una palabra -dije, sintiéndome de nuevo como un espía-. ¿Sabes quién ha sido, Coyote? -Porque aunque él lo negaba, yo tenía la sensación de que sabía algo.
– No, no lo sé.
– ¿Crees que volverán? -le preguntó mi madre.
– No si puedo evitarlo.
Cuando entramos en casa nos encontramos con el mismo desastre. Habían puesto todas las habitaciones patas arriba, y hasta habían arrancado algunas tablas del suelo. Mi madre enterró la cara entre las manos y rompió a llorar.
– Nuestra bonita casa. Han destrozado nuestra preciosa casa.
Yo me había quedado mudo de la impresión. Hasta aquel momento no había tenido miedo, pero de repente volví a sentirme inseguro, y me vino a la mente la imagen del padre Abel-Louis. Había que ser muy poderoso para poner nervioso a Coyote y saquear su casa. Los fundamentos de mi seguridad se habían visto fuertemente sacudidos.
Aquella noche dormimos en casa de Matías. Me quedé despierto en la cama rodeado de los juguetes que ya habían perdido su magia, atento a la conversación de los mayores en el piso de abajo. No entendía lo que decían, sólo oía el murmullo de la conversación, pero mi imaginación estaba desbocada. ¿Y si era el padre Abel-Louis que me buscaba? Si habían sido los ladrones y no habían encontrado nada de valor, ¿volverían? ¿Y si iban detrás de Coyote? ¿Volverían a por él? Quería respuestas, pero no obtuve ninguna.
Al día siguiente, mientras Matías y Coyote iban a la tienda, mi madre y María Elena emprendieron la pesada tarea de poner nuestra casa en orden.
– No entiendo por qué no llama a la policía -dijo mi madre irritada.
– Coyote es así. Considera que él lo puede arreglar todo solo -respondió su amiga.
– Puede que lo piense, pero está claro que no es así.
– No te preocupes. Sabe lo que hace.
De repente mi madre dejó de limpiar y se puso en cuclillas.
– Tú crees que sabe quién ha sido, ¿verdad?
– ¿Por qué dices eso? -Ella también se detuvo en su tarea. Yo seguí guardando cosas en los cajones como me habían ordenado y simulé que no estaba escuchando.
– No lo sé, sólo lo intuyo.
– Un presentimiento.
– Eso es. Creo que sabe lo que buscaban.
– ¿Y qué era?
– No lo sé. No me lo dijo, pero ayer noche, cuando salía de la tienda parecía satisfecho. Todo estaba patas arriba, nos habían destrozado la casa y él sonreía.
– Matías lleva años trabajando con él. Si hubiera algo de valor, lo sabría.
– A lo mejor no es algo de valor. -Mi madre negó lentamente con la cabeza-. No lo sé. Supongo que estoy diciendo tonterías, pero no entiendo por qué no quiere llamar a la policía.
– Matías tampoco la habría llamado. -María Elena se había vuelto a poner de rodillas para fregar-. ¡Hombres! Detestan sentirse incapaces. Si no pueden arreglar estas cosas por sí mismos, parece que son menos hombres. En Chile lo llamamos machismo.
– Sólo las mujeres somos lo bastante débiles como para acudir a los representantes de la ley.
– ¡Eso mismo!
Se rieron. Pero a mi entender lo que había dicho mi madre era muy interesante. Después de todo, era posible que la tienda no tuviera sólo un montón de baratijas.
Una semana más tarde, Coyote anunció que se iba de viaje. Explicó que los ladrones habían destrozado tantas cosas que no le quedaba más remedio que ir en busca de material. Besó a mi madre en la boca, estrechándola largamente entre sus brazos, y luego me dio un beso.
– Cuida de tu madre por mí, ¿vale, Junior? -me dijo, revolviéndome el pelo. Me sonrió con su amplia sonrisa de siempre, pero mi madre debió presentir que había tomado una decisión, porque le pidió que tuviera cuidado.
– Ten cuidado, cariño. No hagas tonterías.
Lo vimos subir al coche y colocar la maleta y la guitarra en el asiento trasero. Mi madre estaba seria y se mordía las uñas. Coyote nos dijo adiós con la mano y nosotros le dijimos adiós como hacíamos siempre, pero ambos sentimos que esta vez había algo diferente, aunque no supimos qué.
De nuevo nos quedamos solos. Sólo nosotros dos. Mi madre y yo.
Aquella fue la última vez que vi a Coyote, hasta que se presentó en mi oficina treinta años más tarde convertido en un vagabundo sucio y maloliente. Mientras hacía girar en la mano la pluma verde, los viejos sentimientos de resentimiento y de odio volvieron a brotar en mi corazón y me hirieron con sus púas, me hicieron sangrar. No fue su marcha lo que nos destrozó -se había ido incontables veces- sino el hecho de que no volviera.
Al principio, mi madre y yo seguimos con nuestras costumbres. Cada noche, ella ponía tres cubiertos en la mesa, por si Coyote regresaba. Recuerdo el mantel blanco con las cerezas rojas y las servilletas a juego. La de mi madre y la mía estaban usadas y arrugadas, pero la de Coyote seguía limpia y planchada. Y así siguió cada noche, en su servilletero de plata, hasta que el lugar de Coyote se convirtió en una suerte de santuario. Recuerdo el olor a limón de mi madre, su pelo brillante, su alegre caminar, sus labios cantarines y sus ojos llenos de luz porque contaba con el amor de Coyote. Nunca dudó de que volvería. Siempre había vuelto.
Pero Coyote no regresó, y pasamos meses sin noticias suyas. Hurgué en el baúl hasta que encontré sus postales, atadas en un pequeño fajo con un cordel. No me sorprendía que mi madre las hubiera guardado: habían sido un arco iris, habían traído un rayo de luz a nuestro hogar para luego dejarnos a oscuras. Ahora me doy cuenta de que ella lo guardaba todo. Las conté. Eran ocho postales en total. Los dos primeros años nos habían dado ánimos, luego sólo nos quedó un rayo de fe y esperanza de tanto en tanto, hasta que finalmente me sumergí en una oscuridad donde no había esperanza ni luz ni arco iris. Odié el mundo, odié a mi madre, pero sobre todo odié a Coyote por lo que me había hecho.
No me gusta pensar en aquellos años tan dolorosos. Prefiero recordar el verano en el château , cuando apareció Coyote con su misterio y su magia y nos cambió la vida por completo. Con su cariño, nos ayudó a superar el pasado. Me enseñó a tener confianza en mí mismo, y yo a cambio le entregué mi alma, mi vida, todo mi ser. Los primeros tres años en Jupiter fueron años dorados, porque el sol me había iluminado por una vez, y me había sentido especia!, querido y valorado. Después Coyote se marchó, y al parecer yo no era lo suficientemente bueno, o no le importaba demasiado, para que volviera. O eso sentí, porque así como el cariño de mi madre me parecía gratuito, el de Coyote era la medida de mi propia valía. Cuando él me rechazó, empecé a odiarme y entré en una etapa de oscuridad y rebeldía. El chevalier tuvo que librar la batalla más importante contra el más feroz enemigo: uno mismo.
Читать дальше