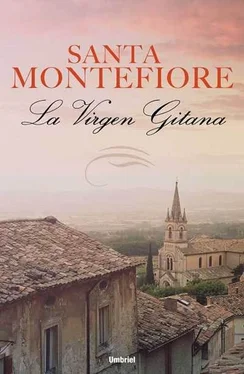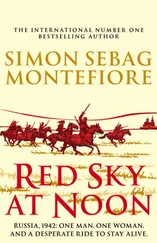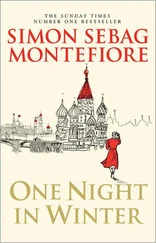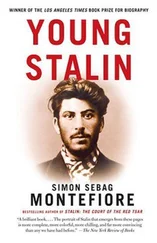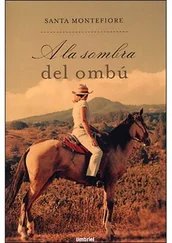– ¿Ha estado alguna vez enamorado? -le pregunté de repente. Me puse rojo. Todavía no sabía controlar mis palabras. Se lo pregunté pensando en Yvette, pero Jacques Reynard no pensaba en ella.
– Una vez me enamoré de una chica, pero ella no me correspondía. Yo pensé que no importaba, que yo tenía suficiente amor para los dos, y que ella acabaría por quererme. Y supongo que me quería, a su manera, pero no fue suficiente.
– ¿Y qué pasó?
– Se enamoró de otro. Lo malo del amor es que no puedes pararlo como si cerraras un grifo. -Se quedó con la mirada perdida-. Yo siempre la amaré. A pesar de todo, no he dejado de quererla. Me resulta imposible -añadió encogiéndose de hombros, como si fuera consciente de que eso era una tontería.
– ¿Dónde está ahora?
– Eso fue hace mucho tiempo -dijo con un suspiro-. Ahora no es más que un recuerdo. Además, hay muchas formas de amor, eso es algo que he aprendido con los años.
Hubiera querido preguntarle por Yvette, pero me pareció que era ir demasiado lejos. Jaques Reynard se puso de pie con la rueda entre las manos.
– Y ahora, basta de charla, perezoso. Ayúdame a colocar esta rueda en el carro, o tendremos que cargar nosotros mismos con los toneles.
Me pasé el resto de la mañana con él, ayudándole. Me gustaba su compañía, era acogedor y familiar. Con él no tenía necesidad de hablar, aunque pudiera.
Comí con mi madre y con Coyote a la orilla del río, y luego los dejé solos y fui en busca de los Faisanes. Encontré a Daphne sentada con Rex en la terraza. Parecía triste.
– Mola, missis Halifax.
Me acerqué a ella cruzando por el césped, y su rostro se abrió como un girasol al recibir los rayos del sol.
– Hola, cariño. Así que es verdad lo que me han dicho, eres un milagro andante. Alabado sea el Señor.
– ¿Por qué está usted sola?
– Cielo santo, resulta que hablas inglés, y nosotras pensábamos que no nos entendías. ¿Qué habremos estado diciendo? -Se ruborizó sin dejar de sonreírme-. Ven, siéntate conmigo y con Rex. Ahora podemos tener una auténtica conversación. ¿Cómo es que hablas inglés, jovencito?
– Mi abuelo era irlandés, y mis padres hablaban inglés entre ellos. -Me encogí de hombros-. Supongo que lo aprendí oyéndolos.
– Eres un chico muy listo, siempre lo he sabido. ¿No te lo había dicho? Y veo que ya no te escondes.
– Madame Duval cree que soy un elegido de Dios. Ahora le doy miedo.
Daphne dejó escapar una carcajada.
– Nunca me gustó esa mujer -susurró-. No es amable, es fría y calculadora.
– ¿Por qué no está pintando?
– Hoy no me sentía con ánimos. -Suspiró profundamente.
– ¿Está triste?
– Un poco. ¿Cómo lo sabes?
– Ahora ya no parece triste.
– Ahora estoy mejor, Mischa, puedo hablar contigo. Siempre me has gustado. Ya lo sabías, ¿verdad?
Asentí con la cabeza.
– A mí también me gusta usted, y Rex. Me gustan sus zapatos.
Daphne estiró un pie y lo movió haciendo círculos. Llevaba unos zapatos de terciopelo carmesí con una gran rosa de color rosa en la punta.
– Éstos me encantan. Me gusta la mezcla de rojo y rosa, es muy poco frecuente.
– No puede estar triste con unos zapatos así.
– Así parece, ¿no? Pero en realidad… -se quedó pensativa- nos vamos mañana, y yo no me quiero ir -dijo bajito, con la mirada perdida entre los viñedos más allá del jardín.
La noticia me dejó desolado.
– No quiero que se vayan -dije con total sinceridad-. ¿Tienen que irse?
– No podemos quedarnos aquí para siempre, cariño. Llevamos semanas, y nos cuesta mucho dinero. Inglaterra es triste y monótona ahora. Todavía hay racionamiento y Londres está medio en ruinas, siempre gris. Resulta muy duro. Yo no vivo en la ciudad, desde luego, pero me parten el corazón tanto dolor, tantas muertes. Aquí, en cambio, todo es verde, fragante y soleado. En este lugar tan encantador podrías olvidarte de todo.
– ¿Tiene hijos? -le pregunté de repente, sin saber por qué.
Daphne se volvió hacia mí. Aquella simple pregunta la había envejecido muchos años, y ahora tenía las mejillas caídas y bolsas bajo los ojos.
– Tenía un niño como tú, Mischa -respondió.
– ¿Qué le ocurrió? -susurré, presintiendo una tragedia.
– El pobre tuvo la polio. Era muy cojito. Sólo lo tuve conmigo un tiempo, luego se murió. Era tan especial que Dios lo llamó enseguida a su lado. Le pedí que me lo dejara un tiempo más, pero no me concedió ese deseo. Lo llevo aquí. -Se llevó la mano al pecho y esbozó una sonrisa, aunque sus ojos seguían llenos de tristeza-. Siempre está conmigo.
Me incliné hacia ella y le tomé una mano temblorosa.
– Eres un niño muy especial, Mischa, no eres como los demás -dijo apretándome la mano-. Pareces mayor de lo que eres, y sólo tienes seis años. George era un hijo único, igual que tú. Bill y yo intentamos tener más, pero no pudo ser. Una se imagina que el tiempo lo cura todo. Han pasado muchos años, y yo ya soy vieja. No tengo hijos ni nietos, pero sigo siendo una madre. No pasa un día sin que piense en él.
Todavía tenía su mano entre las mías.
– ¿Cómo era? -le pregunté.
– Era rubio y guapo, igual que tú. -El recuerdo pareció animarla y rejuvenecerla-. Tenía los ojos del color del jerez, dorados. Era muy travieso. Le gustaba jugar a la pelota. Bill y él se pasaban muchas horas jugando a fútbol en el jardín. Se llevaban muy bien. Claro que él era cojo, y no podía jugar con otros niños, pero Bill jugaba con él. Era su amigo. En una ocasión le pregunté si le dolía no tener amigos, y él me sonrió y me dijo: «Papá es mi amigo». Fue muy tierno.
– ¿La está esperando Bill en Inglaterra? ¿Por eso tiene que volver a casa? -le pregunté. No quería que se marchara.
– No, cariño. Bill murió hace unos años. Ahora está con George, y esto es un gran consuelo para mí. Están jugando al fútbol, y George está sano y no cojea. -Sacó su mano de entre las mías y me acarició la cara-. No estoy sola, tengo a Rex y a mis amigas. Gracias a Dios, no estoy sola, pero te echaré de menos, Mischa. Te echaré mucho de menos.
– Yo también la echaré de menos, missis Halifax.
– Dios mío, cariño, llámame Daphne. Me hace sentir muy vieja que me llames missis Halifax.
Al día siguiente fui al colegio con mi madre. Iba muy orgulloso con mi bata azul, y el corazón me latía a toda prisa, como los domingos cuando íbamos a misa. No le daba la mano a mi madre, sino que caminaba junto a ella con las manos en los bolsillos. Como siempre, para tranquilizarme jugueteaba con la pelotita de goma de la que nunca me desprendía.
Ahora provocábamos más curiosidad que nunca en el pueblo. El milagro me había convertido en una prueba viviente de la existencia de Dios. El milagro de Jesús les había enseñado a perdonar de una forma más efectiva que cualquier sermón del padre Abel-Louis, y los ojos que atisbaban entre las cortinas de encaje no estaban cargados de malicia, sino de gratitud. Un anciano que fumaba su pipa sentado en un banco al pálido sol de la mañana me saludó con la cabeza, y una pareja de ancianas vestidas de negro se apresuraron a santiguarse antes de desaparecer entre las sombras, cojeando como los cuervos. Ahora estaban más convencidas que nunca de que la muerte, cuando llegara, se las llevaría a un lugar mejor.
Sin embargo, con los niños del colegio las cosas fueron muy distintas. Los niños no piensan en la muerte, no necesitan que un milagro los convenza de que existe un poder superior, lo saben por instinto. No siguen las pautas del sacerdote, y a menudo ignoran los consejos de sus padres. Los niños se imitan unos a otros, y el más fuerte del grupo impone las pautas. Por instinto se rigen por la brutalidad, por la ley de la selva, y desprecian la debilidad. Los más fuertes sobreviven, y los que son diferentes, como yo, se ven apartados del grupo y vilipendiados. Pero yo había jugado con ellos en la plaza, y confiaba en que mi relación con Coyote me protegiera de su crueldad.
Читать дальше