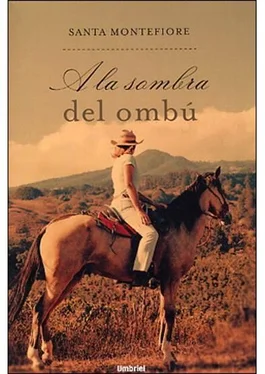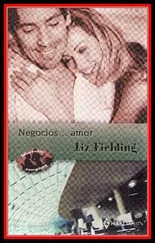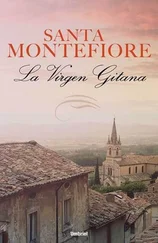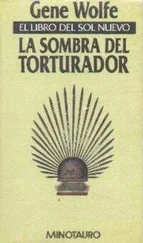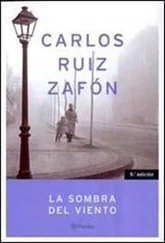– Lo siento -repetía una y otra vez, intentando tocarle-. ¿Cómo puedo arreglarlo?
– ¿Por qué? -le gritó Santi, dando un paso atrás para alejarse de ella-. ¿Por qué lo hiciste, María? Nunca lo hubiera imaginado de ti. ¿Cómo has podido?
– Estaba herida, Santi, muy herida. Sofía también era mi amiga -respondió, intentando desesperadamente acercarse a él. Pero él siguió manteniendo la distancia que había entre los dos, mirándola fijamente-. Por favor, Santi, perdóname. Haré lo que sea.
– Dios mío, María. ¡Tú! No puedo creer que hayas podido ser tan vengativa -balbuceó, meneando la cabeza de puro asombro. María vio que la furia hacía temblar a su hermano. Santi parecía demasiado viejo para su edad y era ella la culpable de eso. Nunca se lo perdonaría.
– Fue un error. Me odio. ¡Quiero morirme! -gimió-. Lo siento, lo siento muchísimo.
– ¿Cómo encontraste las cartas? -le preguntó Santi, todavía sin salir de su asombro.
– Se las cogía al portero cuando me iba a la Facultad.
– Dios mío, María, qué retorcida. Nunca pensé que fueras así.
– Y no lo soy, claro que no. No podía soportar pensar que te fueras. Primero Sofía y luego tú. Pensé en mamá y en papá y en lo mucho que iban a sufrir y no pude dejarte marchar.
– Entonces leíste las cartas.
– No. Sólo las últimas líneas.
– ¿Qué decían?
– Algo sobre que no hacía más que esperar a que te reunieras con ella en Suiza.
– Entonces me esperaba. Debe de haber pensado que la he traicionado -alcanzó a susurrar, puesto que la ansiedad le oprimía la garganta, como la soga oprime el cuello del ahorcado.
– Pensaba que volvería y que cuando lo hiciera ambos se habrían olvidado de lo que ocurrió. Entonces todo volvería a ser como antes. Nunca se me ocurrió que se iría para siempre. Oh, Santi, nunca pensé que no volvería. Ojalá no lo hubiera hecho.
– Ojalá -dijo él atragantándose antes de desplomarse sobre las baldosas del suelo y hundir el rostro entre las manos. Sollozaba con tanta fuerza que le temblaba el cuerpo entero. Al principio apartó a su hermana de un empujón cuando ella se acercó a consolarle, pero María no se dio por vencida y, tras unos cuantos intentos, él dejó que lo envolviera en sus brazos y ambos lloraron juntos.
Santi tardó dos años en perdonar del todo a su hermana. Cuando aquella fría noche de julio se reunió con Fernando y con un par de amigos de éste que, como él, tenían relación con la guerrilla, para rescatar a su hermana de manos del siniestro Facundo Hernández, se vio de pronto a sí mismo y a su propio dolor. En ese momento despertó. María se enamoró de Facundo Hernández en otoño de 1978. Acababa de cumplir veintiún años. Facundo era alto, moreno y de sangre española. Tenía los ojos castaños y las pestañas negras y largas, curvadas hacia arriba como las patas de una araña. Era un joven oficial del ejército del general Videla, y llevaba con orgullo su nuevo uniforme. Facundo adoraba al general con el entusiasmo propio de un nuevo recluta y se paseaba por las calles de Buenos Aires dándose aires de importancia, como lo hacían todos los militares en aquel momento.
El general Videla había tomado el poder en marzo de 1976 con el objetivo de poner fin al caos de los años de peronismo y de reestructurar la sociedad argentina. El Gobierno emprendió una guerra sangrienta contra la oposición, arrestando a todo aquel que fuera sospechoso de subversión. El Ejército entraba en las casas de los sospechosos en mitad de la noche y se los llevaba sin la menor explicación. Nunca se volvía a saber de ellos. Eran tiempos de un miedo atroz. La cifra de «desaparecidos» llegó a los 20.000. No dejaron tras de ellos el menor rastro legal. Simplemente se desvanecieron en el aire.
Facundo creía en la democracia. Creía que los militares estaban levantando los cimientos de una eventual «democracia» que, en sus manos, «satisfaría la realidad, las necesidades y el progreso del pueblo argentino». Era una simple pieza de esa gran máquina que iba a reformar el país. Se decía que la tortura y los asesinatos eran un medio inevitable para alcanzar ese fin, y el fin justificaba los medios.
Facundo Hernández se fijó en María la mañana de un domingo de abril cuando ella paseaba por un parque de Buenos Aires en compañía de una amiga. Era un día templado, el cielo despejado resplandecía sobre la ciudad y el parque estaba lleno de niños que jugaban al sol. Facundo la siguió mientras ella deambulaba tranquilamente por uno de los senderos del parque. Enseguida le gustó la forma en que sus abundantes cabellos le caían por la espalda. Era una chica voluminosa, tal como a él le gustaban. Sentía especial predilección por su trasero relleno y sus anchas caderas. Miró cómo movía el trasero al andar.
María y Victoria se sentaron a una de las mesitas y pidieron un par de colas. Cuando Facundo Hernández se presentó y les preguntó si podía sentarse con ellas, ambas desconfiaron y le explicaron nerviosas que estaban esperando a un amigo, pero cuando él reconoció a Victoria y dijo ser amigo de su primo Alejandro Torredón, las chicas se relajaron y se presentaron. A María enseguida le gustó Facundo. La hacía reír y la hacía sentirse atractiva. Le prestaba mucha atención y prácticamente ignoraba a su amiga. Como todavía no acababa de fiarse de él del todo se negó a darle su teléfono, pero consintió en encontrarse con él a la misma hora en el parque al día siguiente.
No pasó mucho tiempo hasta que sus paseos se convirtieron en almuerzos y, por fin, en cenas. Facundo era inteligente y encantador. A María le parecía un chico muy divertido. Tenía un irreverente sentido del humor y le encantaba reírse de la gente. Tenía la habilidad de captar enseguida los puntos débiles de la gente: la mujer que salía del servicio con la falda metida entre las bragas, el viejo que hablaba en la mesa de al lado con un trocito de comida pegado a los dientes… Siempre había algo de lo que reírse en los demás. María le encontraba tan atractivo que se reía con todos sus chistes. Pasado el tiempo lo encontraría cruel.
La besó por primera vez en la oscuridad de la calle donde ella vivía. La besó tiernamente y le dijo que la amaba. Una vez que se cercioró de que María había desaparecido en el vestíbulo del edificio, decidió que esa era la mujer con la que se casaría, y más tarde aseguró a Manuela, la ramera a la que visitaba con regularidad, que su matrimonio no iba a interferir para nada en su relación.
– Nadie cuida de mí como tú, Manuela -refunfuñó mientras ella se metía su miembro en la boca.
Al principio María pensaba que lo tenía bien merecido. Después de una pequeña discusión, él le cruzó la cara. María estaba a la vez atónita y arrepentida. Era culpa suya; había hablado demasiado. Debería mostrarle más respeto. Amaba a Facundo. Le encantaba su forma de abrazarla, de besarla. Era un hombre generoso, le compraba ropa. A él le gustaba que ella vistiera de cierta forma. Se enfadaba si aparecía vestida con jerséis holgados.
– Tienes un cuerpo precioso -le decía-. Quiero que todos vean lo que tengo y que se mueran de celos.
Le decía que estaba orgulloso de ella. Si no hacía algo como él quería, le pegaba. Ella aceptaba sus castigos, creyendo que los merecía, deseosa de ganarse su aprobación. Después de haberle pegado, él se echaba a llorar, se abrazaba a ella y le prometía que no volvería a suceder. La necesitaba. Ella era la única que podía salvarle, así que María siguió a su lado porque le quería y porque quería ayudarle.
Se encontraba con él por las tardes en el apartamento que Facundo tenía en el barrio de San Telmo. Cuando él le dijo que no quería hacerle el amor porque, como ella, era un buen católico y el sexo debía destinarse en exclusiva a la procreación, ella se sintió halagada y se emocionó. Según decía Facundo, no quería despojarla de su virtud, pero sí se dedicaba a toquetearla y a manosearla. El sexo debía esperar hasta que estuvieran casados. María no había hablado de Facundo a sus padres ni se lo había presentado. Más adelante se daría cuenta de que, en algún rincón de su subconsciente, sabía que su familia no aprobaría su relación con él.
Читать дальше