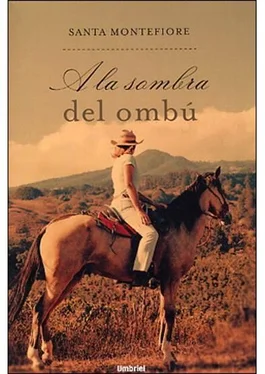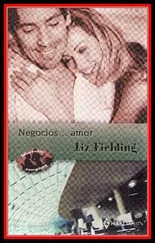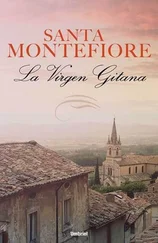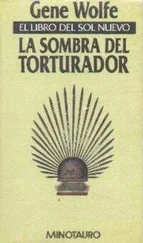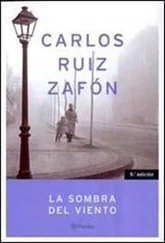Londres, 1947
Aunque la mañana era fría y nublada, a Anna Melody O'Dwyer le encantó Londres. Abrió los enormes ventanales de la habitación del hotel de South Kensington en el que se hospedaba y salió al pequeño balcón. Se arrebujó en el camisón e imaginó que el hotel era su palacio y que ella era una princesa inglesa. Miró la calle envuelta por la niebla, los árboles desnudos que se alineaban en la acera, retorcidos y tullidos bajo el frío, y deseó poder irse de Glengariff para disfrutar de la atmósfera romántica de Londres. El asfalto brillaba bajo la luz amarillenta de las farolas y algunos coches zumbaban al pasar, como grises fantasmas, desapareciendo en la niebla. Era temprano, pero Anna estaba tan entusiasmada que no podía dormir. Volvió a entrar de puntillas a la habitación y cerró con cuidado los ventanales para no despertar a su madre y a la gorda tía Dorothy, que dormía como una morsa en la habitación contigua.
Se dirigió a la mesa de mármol y cogió una manzana del frutero. Nunca había visto tanto lujo, aunque a menudo había soñado con ello. Aquel era la clase de hotel en el que vivían las estrellas de Hollywood. Su madre había pedido una suite. La suite comprendía un salón, un dormitorio y un cuarto de baño. En realidad el dormitorio era para dos personas, pero cuando le dijeron al conserje que para ellas ese era un fin de semana muy especial, él ordenó poner una cama extra para que las tres pudieran dormir juntas. Su madre estuvo a punto de decirle que no podían pagar una suite más grande, que su familia había hecho lo imposible para dar a su hija un fin de semana de lujo, pero Anna la había hecho callar. Era el único fin de semana de su vida en que iba a poder vivir como una princesa y no tenía la menor intención de que se estropeara por culpa de que un despreciable conserje la mirara por encima del hombro.
Anna Melody O'Dwyer se casaba. Conocía a Sean O'Mara desde que era niña y casarse con él parecía la decisión más lógica. Sus padres estaban contentos. Pero Anna no amaba a Sean, al menos, no de la forma que creía que se debe amar a un prometido. Sean no era un sueño de hombre. Anna no esperaba con ansia la noche de bodas; de hecho, predecía que iba a resultar una experiencia decepcionante, y pensarlo le daba escalofríos. Había pospuesto aquel momento cuanto había podido, pero era lo que sus padres querían, así que no tuvo más remedio que bailar al ritmo que se le imponía, a pesar de que la música no le agradara en absoluto. Como no había nadie más en Glengariff con quien pudiera casarse, tendría que conformarse con Sean O'Mara. Ambos habían quedado emparejados desde que nacieron. Parecía no haber forma de librarse de él, o de Glengariff. Vivirían con los padres de ella y con la tía Dorothy hasta que Sean hubiera ganado lo suficiente para comprar una casa propia. En realidad, Anna esperaba que ese momento tardara en llegar. Su madre había creado un hogar tan acogedor que no tenía ninguna prisa por irse de allí. La idea de cocinar para un marido todas las noches le daba ganas de llorar. La vida tenía que ser más que eso.
Bien, estaba en el hotel De Vere, rodeada de tanta elegancia y belleza que no podía evitar preguntarse cómo sería su vida si se casara con un conde o con un príncipe. Abrió los grifos de la bañera y vertió en el agua la mitad de la botella de gel de baño Floris con que el hotel obsequiaba a sus clientes, para que la habitación se llenara de la fuerte esencia a rosas. Luego se metió en el agua caliente y se quedó allí estirada hasta que el espejo pudo compararse a la niebla que cubría la calle y a duras penas podía respirar a causa del vapor. Se abandonó a sus fantasías favoritas, rodeada de mármol y de oropeles, botellas enormes de sales de baño y perfume. Cuando salió, se embadurnó el cuerpo entero con la loción de baño que venía con el aceite y se pasó un peine por la melena pelirroja antes de recogerla en un moño bajo. Se sentía hermosa y sofisticada. Nunca se había visto tan atractiva y el corazón le bailaba en el pecho. Cuando su madre y su tía despertaron, Anna se había puesto el vestido de los domingos y se había pintado las uñas de rojo.
A Emer no le gustaban las mujeres que se pintaban las uñas o la cara, y cuando vio a su hija maquillada como una estrella de cine estuvo a punto de decirle que se quitara eso de inmediato. Pero era el fin de semana de Anna Melody y no quería estropearlo, así que no dijo nada. Más tarde, cuando Anna estaba en el probador de Marshall & Snelgrove, los fabulosos grandes almacenes de la famosa Oxford Street, aseguró por lo bajo a su hermana que Anna volvería a ser la de siempre una vez que volvieran a Glengariff. Era el fin de semana anterior a su boda y podía hacer lo que quisiera.
– Seamos sinceras, Dorothy -dijo-, la vida ya será bastante dura para ella cuando se haya casado y haya tenido hijos, así que lo menos que podemos hacer es consentirla mientras podamos.
– ¿Consentirla, Emer Melody? -dijo resollando la tía Dorothy, horrorizada-. Dermot y tú habéis dado a esa palabra un significado totalmente nuevo.
Emer y la tía Dorothy se habían puesto elegantes para el viaje. Ambas caminaban por las calles mojadas sobre sus sólidos tacones, con sus gruesos trajes y sus guantes de cabritilla. Dorothy había embellecido su atuendo con una sarnosa estola de piel de zorro, cabeza y pezuñas incluidas, que había encontrado en una tienda de segunda mano de Dublín. Colgaba de su enorme hombro, con la mandíbula apoyada en el pecho que había conseguido milagrosamente contener tras los agonizantes botones del traje. Sobre sus cabezas, y gracias a un sinnúmero de horquillas, se mantenían en equilibrio dos pequeños sombreros, cuyas redes les cubrían los ojos. «No podemos fallar a Anna Melody», había dicho esa mañana Emer mientras se vestían. La tía Dorothy se había pintado los labios de un rojo sangre a la vez que se preguntaba cuántas veces había oído a su hermana decir eso. Pero no se mostró en desacuerdo. Después de todo, era el gran fin de semana de Anna Melody y no era momento de sincerarse. Pero lo haría algún día. Por Dios que uno de esos días terminaría diciendo lo que pensaba.
Agotadas después de tantas compras, aunque todavía llena de energía a causa de la excitación que provocaba en ella su primera visita a Londres, Anna esperaba en el vestíbulo del hotel Brown's a que su madre y su tía terminaran de empolvarse la nariz en el servicio de señoras antes de entrar en el famoso salón del té del hotel. Fue allí donde conoció a Paco Solanas. Ella esperaba sentada con las bolsas desparramadas alrededor de los pies, cuando entró él. Era un hombre lleno de carisma, y todas las cabezas que llenaban en ese momento el salón se volvieron a mirarle. Tenía el pelo rubio rojizo y lo llevaba muy corto. Sus ojos eran de un azul tan intenso que Anna pensó que podrían partirla en dos si la miraba. Por supuesto, fue eso precisamente lo que él hizo.
Después de buscar por todo el vestíbulo, su mirada terminó posándose en la joven increíblemente hermosa que leía una revista en una esquina. La estudió durante un instante. Ella era consciente de su mirada y sintió cómo le ardían las mejillas. Cuando se sonrojaba, Anna perdía parte de su belleza. La cara y el cuello se le enrojecieron y se le llenaron de manchas, a pesar del maquillaje que con tanto esmero se había aplicado. Sin embargo, Paco se sintió extrañamente intrigado. Parecía una niña que jugara a ser mujer. Ni el maquillaje ni el vestido la favorecían, aunque se sentaba con la sofisticación de una aristócrata inglesa.
Fue hasta ella y se acomodó en el sillón de cuero que había junto al suyo. Anna sintió su presencia a su lado y le temblaron las manos. La presencia de Paco era tan fuerte que la sobrecogió, y el penetrante olor de su colonia hizo que la cabeza le diera vueltas. Él se dio cuenta de que la revista de Anna temblaba y se vio enamorándose de esa pálida joven a la que ni siquiera conocía. Dijo algo en una lengua extranjera y su voz sonó profunda e imponente. Anna tomó aliento y bajó la revista. ¿Le hablaba a ella? Cuando miró a Paco vio sus ojos gris-azulados; había algo salvaje en su expresión, y de pronto él sintió la necesidad de pelear con ella y de domesticarla como hacía con los ponis que tenía en Santa Catalina. Anna parpadeó, inquieta.
Читать дальше