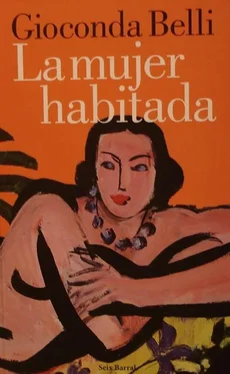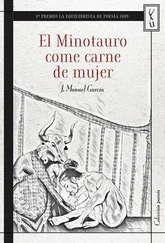Yo sentía en el pecho una vasija rota. Veía las figuras de nuestros ancianos que debían morir al día siguiente. Con ellos moriría la historia de nuestro pueblo, sabiduría, años de nuestro pasado. Muchos eran padres o parientes de nuestros guerreros que miraban con caras de obsidiana todo aquello.
¡Sufrimos tanto estos sacrificios! Cuando en la madrugada del día siguiente, Tocateyde fue sacando uno a uno sus corazones en el improvisado altar a Xipe Totee, todos teníamos un peso en nuestras espaldas y el odio a los españoles como fuego en nuestra sangre.
Tacoteyde les quitó la piel. Uno a uno, cuarenta de nuestros guerreros, se vistieron con aquellos mantos terribles, algunos liberando, por fin, profundos gemidos. Cuando todos estuvieron así vestidos, era una visión que a nosotros mismos nos estremecía.
Nuestra pena se hizo a un lado cuando imaginamos a los españoles mirando lo que nosotros veíamos. Sin duda no podrían soportarlo. Sin duda sus bestias se espantarían. Lograríamos vencer. No sería vano el sacrificio de los ancianos parientes.
No calculamos la dureza de sus entrañas. Ciertamente se asustaron. Los vimos retroceder y en este movimiento, cayeron muchos atravesados por flechas envenenadas. Pero después parecieron llenarse de furia. Nos embistieron gritando que éramos "herejes", "impíos". Armaron terrible algarabía de muerte con sus caballos y sus lenguas duras, sus palos de fuego.
Esa noche, ocultos de nuevo en la montaña, no queríamos ni vernos las caras. Esa fue la noche que muchos dijeron que sus "teotes" dioses, eran más poderosos que los nuestros.
Yarince se tumbó con la cara sobre la tierra. Se enlodó el rostro y no permitía ni que me le acercara. Era un animal herido. Tal como Felipe pensando en sus muertos. Pero también se levantó del derrumbamiento de su cuerpo.
Reconozco mi sangre, la sangre de los guerreros en Felipe, en el hombre que yace en la habitación de Lavinia, revestido de serenidad y con actitud de cacique. Sólo ella se bambolea como la mecha en el aceite y no puede contenerme dentro de su sangre, tuve que llamarlo, esconderme en el laberinto de su oído y susurrarle. Ahora se siente culpable.
Poco antes de las siete de la mañana, Lavinia se sobresaltó ante la súbita noción del lunes. El trabajo, la normalidad de la semana continuarían indiferentes al tiempo detenido dentro de la casa. Lucrecia estaría por llegar. Tendría que detenerla. Inventar una excusa para alejarla. Se incorporó sobre el colchón con olor a trapos viejos. Felipe la había mandado a descansar en la habitación que algún día ella pensaba habilitar como estudio pero que aún era nada más almacén de objetos inútiles. Apenas si logró dormitar. Por la puerta entreabierta, lo observó paseándose por la casa en la madrugada, vigilando la calle y al herido.
Escuchó el rumor de su voz desde la otra habitación. Hablaba con Sebastián. Se incorporó, dobló las rodillas y posó su cabeza sobre el ángulo de sus piernas, apretándoselas contra el pecho. De día era peor la realidad, pensó. Ya nada era igual. Su vida, tan tranquila hasta ayer, ya no sería la misma. Le habría gustado quedarse en la posición fetal, buscar un refugio donde poder sentirse segura, lejos del peligro de aquellas voces arrastrándose hacia ella a través de las paredes, las ranuras de las puertas. Pero se levantó rápido. Se vistió y fue a pararse al lado de la ventana. Eran las siete de la mañana. La humedad del rocío brillaba sobre el césped. Afuera todo lucía tranquilo.
Lucrecia se aproximaba puntual. Llegaba temprano a prepararle el desayuno. Lavinia abrió la puerta, fingiendo mirar el jardín. Pensaba y descartaba excusas, pretextos. Finalmente aparentó percatarse de la presencia de Lucrecia, acercándose. La saludó y tratando de sonar segura, le explicó que gente de la oficina vendría a trabajar a su casa en un proyecto especial. No valía la pena que limpiara, dijo, tendrían que poner papeles en el suelo, ensuciar. Sería mejor que regresara el miércoles. Lucrecia insistió, diciendo que entre tanto, podía preparar café, ordenar. No valía la pena, repitió ella. Llegarían en media hora. "Nos vemos el miércoles", sonrió Lavinia, "me tengo que bañar rápido". Con expresión de no entender lo que sucedía, Lucrecia debió aceptar y alejarse.
Lavinia regresó a la casa. No había sido nada convincente, pensó; pero Lucrecia no se sorprendería demasiado. Pensaría que eran extravagancias del trabajo. Pudo captar la figura de Felipe escondido mirando por la ventana. Seguramente se había asustado al oír abrirse la puerta. Cuando entró, ya no estaba en la sala.
¿Y ahora qué tendría que hacer? ¿Ir a trabajar? Tendría que consultarlo con ellos. Entró al baño a lavarse la cara. Se echó agua y mas agua.
¿Debía ir a trabajar?, se preguntó otra vez, sintiendo de nuevo el miedo. Era difícil imaginar que afuera todo estaría igual. Nada habría cambiado: los buses, los taxis, la gente en el ascensor, en la oficina. Y ella sintiéndose desnuda, frágil, temiendo las miradas, que se le notara la noche anterior, el secreto, la sangre.
Preferiría quedarse en la casa, se dijo. Lo de Lucrecia estaba arreglado, pero alguien podría tocar a la puerta. ¿Qué pasaría si Felipe abría… y Sebastián, el herido en su cama?
Vio sus ojeras en el espejo. Su cara; su misma cara, ligeramente cansada tan sólo, como tras una noche de juerga. Viéndola no se podía saber en qué lío estaba metida, pensó.
Salió y se decidió a golpear la puerta de su dormitorio.
– Pasa -oyó la voz de Felipe, que no bien entró, le preguntó quién era la persona con la que conversaba. Lavinia explicó.
El herido estaba sentado en la cama. Tenía un vendaje limpio sobre el brazo. La hemorragia se había detenido. Su rostro estaba pálido aún.
– ¡Buenos días compañera! -dijo. (Insistía en llamarla "compañera".)
– ¡Buenos días! -Respondió ella- ¿cómo se siente?
– Mejor, mejor. Gracias.
– Quería preguntarles si les parece que debo ir a trabajar o quedarme aquí…
Las miradas de los hombres se cruzaron interrogándose.
– ¿Sería mejor que se quedara, no te parece? -dijo Felipe, dirigiéndose a Sebastián.
– No -dijo Sebastián-. Creo que es mejor que vaya. No es conveniente que falten los dos a la oficina.
– Pero si se necesita algo -dijo Lavinia-, si algo sucediera…
– ¿Espera a alguien más hoy? -preguntó Sebastián.
– No. Nadie más.
– Entonces no se preocupe. Aquí, estamos relativamente seguros. Es mejor que usted vaya a la oficina… Si te llegaran a buscar, se van a dar cuenta. Nos puede avisar -dijo, volviéndose hacia Felipe-. Puede traer los periódicos y enterarse de lo que se comenta. Si la casa queda cerrada, parecerá que no hay nadie. Es mejor que vaya -y volviendo a mirar a Lavinia, agregó: -no conviene que relacionen su ausencia con la de Felipe.
El tono de Sebastián era reposado, sereno. Hablaba como si se tratara de asuntos cotidianos o de ir a la playa el domingo, y no eso que había dicho: traer los periódicos (las fotos de los compañeros muertos, pensó Lavinia); indagar si llegaron a buscar a Felipe (¿y si habían llegado, qué haría ella?) poner atención a los rumores, los comentarios.
Lavinia prefería quedarse. No se consideraba capaz de "indagar" aquello. Se le notaría en la cara. Su cara era transparente. Era fácil adivinarla. Se ponía nerviosa. Pero no dijo nada; la mirada de Sebastián, su serenidad, le daban vergüenza.
– Podes también pasar por una farmacia y comprar antibióticos, cualquier antibiótico fuerte. La herida se puede infectar -dijo Felipe.
Читать дальше