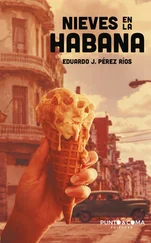Josleen fue la única que entendió la puya. Por descontado que la entendió. El muy maldito la estaba recordando el modo vergonzoso en que saboreó su piel, lamiendo y mordiendo. Se incorporó como si tuviera alfileres en el trasero y se le acercó, los ojos llameantes y el rostro ruborizado. Kyle seguía riendo entre dientes. Ella parecía a punto de agredirle, pero él deseaba besarla hasta volver a escuchar sus gemidos de entrega.
Con los puños apretados a los costados, le contestó:
– Vos, milord, no sois un cerdo -cuidó las palabras, sabiendo que la madre y el hijo de Kyle no les quitaban ojo-. Únicamente un disoluto al que aborrezco.
La algazara de Kyle desapareció por arte de ensalmo. Se incorporó y su brazo la atrapó del cabello. Tiró de él, obligándola a inclinarse sobre la mesa. Así, tan cerca que un nuevo deseo de aproximarla más y besar su boca le azotó, le dijo:
– Un disoluto que hará que os sentéis en su mesa y os tumbéis en su cama.
Josleen pegó un tirón y se soltó, aunque las lágrimas acudieron a sus ojos por el dolor y él se quedó con algunos cabellos entre los dedos. Alzó la mano para cruzarle la cara, pero Kyle fue más rápido y atrapó su muñeca. Estiró el otro brazo, atrapó su talle y la levantó por encima de la mesa, sobre jarras y escudillas.
Ella protestó mientras sus faldas acababan de sembrar el caos en la mesa. Se encontró pegada al cuerpo de McFersson. Se revolvió y llegó a propinarle un par de golpes en el pecho, pero aquel brazo de hierro la apretó a él, cortándole la respiración.
Ante el asombro de todos, Kyle cargó con ella al costado, como si fuera un fardo y salió de allí acompañado de los insultos de su prisionera.
Desde la puerta, James y Duncan, que no se habían perdido nada de la escena, prorrumpieron en risas y regresaron a sus sitios.
– Me parece que nuestro hermano ha encontrado la horma de su zapato -comentó el primero.
– Creo que sí -se avino Duncan-. Aunque es un poco regañona, ¿no te parece?
– No me importaría nada tener una muchacha tan quejosa en mi cama, renacuajo, si fuera tan guapa como esa condenada McDurney.
– ¡Y ella no es una bruja! -les gritó Malcom, sintiendo que debía de hacer algo por defender a la joven.
El niño no entendió la risotada general.
Se indignó cuando la soltó de golpe sobre la cama. La voz de él fué como un trueno.
– ¡Por los infiernos que acabarás sacándome de mis casillas!
Josleen rodó sobre el lecho y se puso en pie al otro lado, a distancia de Kyle.
– Te sacan de tus casillas con demasiada facilidad, laird -le aguijoneó.
Quiso atraparla rodeando la cama, pero ella saltó por encima volviendo a escabullírsele.
– Te está haciendo falta una buena zurra.
Josleen tragó saliva al escuchar la amenaza. Echó un vistazo al cuarto, como una fiera acorralada. La puerta quedaba lejos, demasiado para poder escapar. Pero no estaba dispuesta a permitir que aquel salvaje le pusiera la mano encima.
– No saldrás, así que olvídalo-le advirtió Kyle.
Buscó algo para tirarle a la cabeza. Cualquier cosa. Si él pensaba que iba a amedrentarla, iba listo. Descubrió su espada apoyada a un lado del arcón. Sin previo aviso se tiró a por ella.
Kyle adivinó sus intenciones y saltó por encima del tálamo. Sin embargo, no fué lo bastante rápido para atrapar su brazo y Josleen se apoderó del arma. Mientras él rodaba por el suelo, se apartó unos pasos y subió la espada con ambas manos.
Kyle se incorporó despacio. La mirada de la joven era hielo azul y él juzgó prudente tomar precauciones. Si la irritaba más, sólo un poco más, podía acabar con su propio acero entre las costillas. Parecía muy capaz de utilizarla, la muy pécora.
– Josleen, deja eso.
– ¡Y un cuerno!
– Josleen… -dio un paso hacia ella y la muchacha bajó la espada poniéndola a la altura de su pecho-. No seas criatura. ¿Qué piensas hacer? ¿Matarme?
– Si quieres comprobarlo, sólo tienes que intentar acercarte.
Kyle dió un paso y ella retrocedió otro, maldiciendo mentalmente el peso del arma. Wain la había entrenado algunas veces, medio en broma, pero nunca con un instrumento tan fatigoso. Se estaba haciendo la valiente, pero aquello pesaba una tonelada y empezaban a dolerle los brazos de sostenerla en alto. De todos modos, era lo único que tenía para impedir que él la alcanzara.
Se atragantó al ver que seguía avanzando hacia ella, con los brazos abiertos y una calma infinita. Era como un gato. Un depredador, presto a atacar.
Se replegó, siempre en dirección a la puerta. Si conseguía salir de allí, alguien la socorrería. Tropezó con el ruedo del vestido, se desestabilizó, gritó y se fue de cabeza contra el muro. Kyle aprovechó la ocasión y acortó distancias, pero Josleen elevó los brazos para guardar el equilibrio y él no imaginó su repentino movimiento.
El filo de la espada rasgó su camisa.
El gemido de Josleen al caer y su maldición al sentir el corte, se solaparon. En una fracción de segundo Kyle se hacía con el arma, la lanzaba a un lado y rodeaba su cintura evitando que se desnucara con el borde de un arcón.
Josleen le empujó tan pronto se vio en posición vertical.
Y se quedó atónita.
Kyle lucía un buen corte y su rasgada camisa se teñía de sangre.
– ¡Dios! -se tapó la boca con una mano, presa de un súbito mareo.
Kyle echó un vistazo a la herida y la fulminó con la mirada. Pateó la espada, que fue a parar bajo la cama. La sangre le resbala entre los dedos.
– Condenada seas -barruntó, llameando sus ojos dorados.
– Kyle, yo no quería…
– Busca algo para remendarme.
Josleen se subió el vestido y rompió su enagua. Preocupada como estaba, temblando por lo que había hecho, no se percató de la mirada lobuna de Kyle cuando mostró buena parte de sus piernas. Dobló la tela, se la puso sobre el pecho y le incitó a sujetar el precario apósito. Luego, salió a escape.
Era un arañazo sin demasiada importancia, pero Kyle maldijo el estropicio de su camisa, que acabó quitándose mientras sembraba el cuarto de obscenidades. Aquella fierecilla tenía agallas, se dijo. Y era más peligrosa que un jabalí herido. Debería tener cuidado con ella o tal vez habría un McFersson menos antes de entregarla a su jodido hermano. Volvió a asaetearle la culpa. Pero, sobre todo, le laceró pensar que debía devolverla. Claro que, existía otra cuestión: ella había sido deshonrada. La única solución para evitar una guerra abierta era desposarla. Wain McDurney debería atender a razones. O eso, o enfrentarse en un conflicto que causaría muchas muertes y ningún beneficio. Pero… ¿ligarse a aquella arpía? La deseaba. Desde que la vio por primera vez. No podía negarlo. Ardía cuando ella estaba cerca y un sencillo aleteo de sus pestañas le ponía duro como una piedra. Sin embargo, esposarse a Josleen era harina de otro costal, porque seguramente McDurney no querría ni hablar del tema.
Ella regresó poco después, llevando casi a rastras a una de las criadas. Pero no venían solas. Elaine entró presurosa tras ellas. Josleen estaba pálida como un muerto y él se felicitó por su miedo, aún a costa del tajo.
– ¿Qué ha pasado? -preguntó su madre.
– Fué por mi culpa -dijo Josleen entre hipidos.
Sin mirarla siquiera, Elaine examinó la herida.
– No es más que un rasponazo -dijo.
La dama desinfectó el corte, puso un emplasto y le vendó con rapidez. Entregó la bandeja con los utensilios para la cura a la criada.
– Llévate también esa camisa -le dijo-. ¿Duele?
– No ha sido una caricia precisamente.
El tono seco la extrañó. Su hijo no era propenso a lamentarse por una herida tan pequeña. De hecho, ni siquiera cuando estuvo entre la vida y la muerte en aquella ocasión en que se enfrentó a Wain McDurney, le escuchó protestar, salvo por tener que guardar cama.
Читать дальше