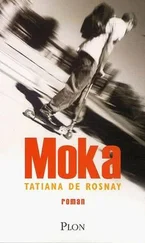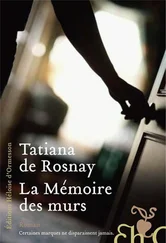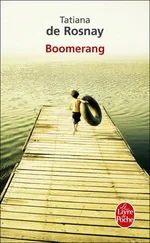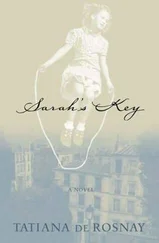– ¿Es una novela adecuada para una anciana respetable como yo? -le corté.
Fingió un gesto de sorpresa. (Usted sabe la tendencia que tenía a exagerar).
– ¡Señora Rose! ¿Cómo vuestro humilde y digno servidor iba a atreverse a proponerle un libro inconveniente a su rango y a su inteligencia? Me he tomado la libertad de sugerirle este porque sé que las señoras sucumben ante esta obra con pasión aunque no les entusiasme la lectura.
– Probablemente les atraiga el escándalo en torno al proceso -intervino el lector solitario del otro extremo de la librería.
El señor Zamaretti se sobresaltó como si hubiera olvidado hasta su presencia.
– A la gente le apetece leerlo mucho más.
– Señor, tiene usted razón. El escándalo ha contribuido a que el libro haga furor.
– ¿Qué escándalo? ¿Qué proceso? -pregunté, y otra vez me sentí idiota.
– Bueno, señora Rose, eso ocurrió hace tres o cuatro años. Acusaron al autor de ultraje contra la moral pública y la religión. Se paralizó la publicación íntegra de la novela, lo que provocó un juicio que causó mucho revuelo en la prensa. En consecuencia, todo el mundo quiso leer el libro que había sido fuente de semejante escándalo. Personalmente, vendí unos diez al día.
Miré el libro y abrí la guarda.
– Y usted, señor Zamaretti, ¿qué piensa de todo esto? -le interrogué.
– Creo que Gustave Flaubert es uno de nuestros mejores autores -afirmó-. Y que Madame Bovary es una obra maestra.
– Vamos, hombre -dijo socarrón el lector desde su rincón-. Eso es un poco exagerado.
El señor Zamaretti lo ignoró.
– Señora Rose, lea las primeras páginas. Si no le gusta no está obligada a seguir con la lectura.
Asentí de nuevo, respiré profundamente y pasé a la primera página. Por supuesto, lo hacía por él. Había sido muy amable desde que usted murió: me sonreía cariñosamente, me saludaba cuando pasaba por delante de su tienda. Me arrellané cómodamente en el sillón: leería unos veinte minutos, le daría las gracias y subiría a casa.
Cuando vi a Germaine de pie delante de mí, retorciéndose las manos, aún no estaba completamente segura de saber dónde estaba ni qué hacía. Tenía la impresión de volver de otro mundo. Germaine me miraba fijamente, incapaz de hablar. Fuera estaba oscuro y me crujía el estómago.
– ¿Qué hora es? -pregunté bajito.
– Señora, son casi las siete. Mariette y yo estábamos muy preocupadas. La cena está preparada y el pollo se ha hecho demasiado. No la encontrábamos en la floristería. La señorita Walcker nos dijo que se había marchado hacía mucho tiempo.
Miró intensamente el libro que yo tenía en las manos. Luego me di cuenta de que había estado leyendo tres horas. El señor Zamaretti me ayudó a levantarme con una sonrisa triunfal.
– ¿Querrá venir mañana y seguir con la lectura? -preguntó, encantador.
– Sí -respondí alelada.
Germaine, enfadada y sin dejar de menear la cabeza y chasquear la lengua, me llevó casi a rastras a casa.
– Señora, ¿se encuentra bien? -murmuró Mariette, que daba golpecitos con el pie junto a la puerta, envuelta en un apetitoso aroma a pollo asado.
– La señora está muy bien -respondió muy seria Germaine-. La señora estaba leyendo. Se olvidó de todo lo demás.
Mi amor, pensé que usted se habría reído.
Acabé pasando las mañanas en la librería y las tardes en la tienda de Alexandrine. Leía dos o tres horas, luego subía y comía algo rápido, que había preparado Mariette y me servía Germaine, y, a continuación, volvía a bajar a la floristería. Ahora entiendo que la lectura y las flores han tejido mi trama personal y me permitieron agarrarme a la vida después de que usted se hubiera ido.
Ardía en deseos de volver a encontrarme con Charles, Emma, Léon y Rodolphe. El libro me aguardaba en la mesita, delante del sillón, y me lanzaba sobre él. Me parece difícil explicar qué sentía cuando leía, pero me esforzaré por hacerlo. Usted, un gran lector, debería entenderme. Era como si me encontrase en un lugar donde nada podía alterarme ni afectarme. Me volvía insensible a los ruidos de mi alrededor, a la voz del señor Zamaretti, a la de los demás clientes, a los transeúntes de la calle. Incluso cuando la niña retrasada iba a jugar, reía aullando y rodaba el balón por el suelo, únicamente veía las palabras en la página. Las frases se transformaban en imágenes que me aspiraban como por arte de magia. Las imágenes afluían a mi cabeza. Emma, su pelo y sus ojos negros, tan negros que, a veces, eran casi azules. Gracias a los detalles ínfimos de su vida, tenía la impresión de estar con ella, de vivir esos instantes junto a ella. El primer baile en La Vaubreyssard, el asombroso vals con el vizconde. El ritmo estancado de su vida en el campo, su descontento creciente. Sus sueños interiores vívidamente descritos. Rodolphe, la cabalgada por el bosque, su abandono, la cita secreta en el jardín. Luego, la relación con Léon en el esplendor pasado de moda de una habitación de hotel. Y el final horrible que me dejó sin respiración, el dolor de Charles.
¿Cómo había tardado tanto en descubrir la alegría de la lectura? Recuerdo lo concentrado que estaba usted, las noches de invierno, cuando leía junto a la chimenea. Yo cosía, zurcía o escribía cartas. En ocasiones, jugaba al dominó. Y usted no se levantaba del sillón, con el libro en la mano y los ojos recorriendo página tras página. Recuerdo haber pensado que la lectura era su pasatiempo favorito y que yo no lo compartía. Aunque eso no me preocupaba. Sabía que usted tampoco compartía mi pasión por la moda. Mientras que a mí me maravillaba el corte de un vestido o el tono de un tejido, usted disfrutaba de Platón, Honoré de Balzac, Alexandre Dumas y Eugéne Sue. ¡Ay, amor mío, qué cerca de mí lo sentí cuando devoraba Madame Bovary! No llegaba a comprender todo ese escándalo por el juicio. ¿No había conseguido Flaubert entrar, precisamente, en el alma de Emma Bovary, y ofrecía al lector la posibilidad de conocer todas las sensaciones que ella vivía, su hastío, su dolor, su pena y su alegría?
Una mañana, Alexandrine me llevó con ella al mercado de flores de Saint-Sulpice. Había pedido a Germaine que me despertara a las tres de la madrugada, lo que hizo, con la cara abotargada de sueño, mientras que yo sentía el escozor de la excitación y ni la menor sombra de cansancio. Al fin descubriría cómo elegía las flores Alexandrine los martes y los viernes, con Blaise. Allí estábamos los tres en la penumbra y el silencio de la calle Childebert. No había nadie, salvo un par de traperos con los garfios y las linternas. Creo que nunca había visto la ciudad a una hora tan temprana, ¿y usted?
Recorrimos la calle Ciseaux y nos metimos por Canettes; los primeros carros y carretas se dirigían hacia la plaza de la iglesia. Alexandrine me había explicado que el prefecto estaba construyendo un nuevo mercado cerca de la iglesia de Saint-Eustache, un enorme edificio con pabellones de cristal y metal, sin duda una monstruosidad, que estaría terminado en uno o dos años. Podrá imaginar que tenía tan pocas ganas de ir allí como de ver las obras de su nueva y grandiosa ópera. De modo que Alexandrine tendría que ir a comprar las flores a ese gigantesco mercado. Sin embargo, esa mañana caminábamos hacia Saint-Sulpice. Yo me cerraba el abrigo y lamentaba no haber cogido el echarpe de lana rosa. Blaise tiraba de una carretilla de madera detrás de él, que era casi de su tamaño.
Al acercarnos, pude oír el murmullo de las voces y el ruido de las ruedas sobre los adoquines. Las lámparas de gas creaban unas bolsas de luz brillantes encima de los puestos. El perfume dulce y familiar de las flores me recibió en un abrazo amistoso. Seguimos a Alexandrine por un laberinto de colores. A medida que pasábamos, me iba diciendo el nombre de las flores: claveles, campanillas de invierno, tulipanes, violetas, camelias, miosotas, lilas, narcisos, anémonas, ranúnculos… Me daba la impresión de que me presentaba a sus mejores amigas.
Читать дальше