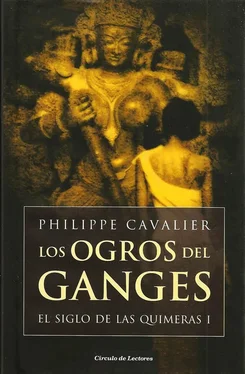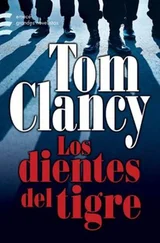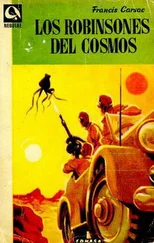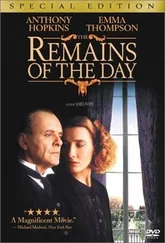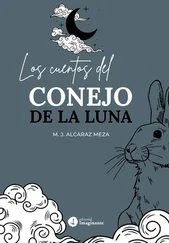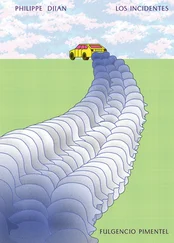Swamy estaba tan contrariado por las elucubraciones que su mente había desarrollado, que su rostro redondo se había convertido en una especie de bola de papel arrugado. Probablemente me hubiera echado a reír si el hecho de verle tan trastornado no me hubiera apenado a mí también.
– ¡Pero si no se trata de eso, Swamy! Nunca he pensado en cogerles al niño. Ni a Khamurjee ni a ninguno de sus protegidos, ¡por Dios!
Y mientras el caporal, una vez recuperada la calma, pisaba el acelerador, me puse a explicarle las verdaderas razones de mi visita a Durham Lane.
– Es una especie de presentimiento, ¿sabe? Un presentimiento que no puedo apoyar, de momento, con ninguna clase de pruebas; pero no me gusta esta historia de rumanos que seleccionan a chiquillos aquí para enviarlos lejos de sus familias.
– Ahora que tiene la lista de estos niños, será fácil verificar si realmente se encuentran en el lugar donde se supone que están.
Swamy era optimista. Pero la verificación no fue tan sencilla. De hecho, pronto se reveló como una tarea imposible. De vuelta en el cuartel, intenté hacer unas llamadas a Alemania, a los números que me había proporcionado Talbot; pero por desgracia, las comunicaciones internacionales no eran demasiado buenas, y no era raro que la línea se cortara al cabo de unos segundos de establecer la conexión. Por otra parte, estas dificultades técnicas no hacen sino reforzar la barrera natural del idioma. Como no hablaba alemán, apenas conseguía hacer comprender mis intenciones a unos interlocutores a menudo poco cordiales y tan poco versados como yo en la práctica de las lenguas extranjeras. Mis tentativas telefónicas se saldaron, pues, con un fracaso.
– Sería mejor que buscara a los padres -opinó Swamy mientras yo volvía a colgar, irritado, el teléfono-. La mayoría reside en Calcuta. ¡Vamos a verles ahora!
La primera familia de la lista Talbot era también la que vivía más cerca del cuartel. La elegimos de común acuerdo para nuestro test de prueba; pero cuando nos presentamos en la dirección indicada, sólo encontramos un montón de planchas calcinadas en un jardín que se había convertido en un terreno baldío.
– ¿Dónde está la gente que vivía aquí? -preguntó Swamy a una vecina desdentada que desgranaba verduras en el umbral de su casa.
– ¡Casa quemada, la gente se ha ido! -respondió la anciana sin levantar los ojos de su labor.
Entonces probamos suerte en otro barrio, situado cerca del río y de los talleres de los curtidores. Sobre el distrito flotaba un hedor espantoso. El aire putrefacto nos saturaba los bronquios y nos hacía subir la bilis a la boca de un modo horrible. Después de veinte minutos de penosa deambulación por las pestilentes callejuelas, nos dirigieron a un pobre diablo cubierto de andrajos que removía un puré de cortezas abrasivas en una gran marmita de aluminio.
– ¿Eres tú quien tiene un hijo llamado Goropal, que se han llevado unos extranjeros? -preguntó Swamy en hindi-. ¿Has recibido noticias suyas?
– Sí, soy yo. Pero ¿por qué iba a recibir noticias suyas? ¡Si les he vendido a este chico es precisamente para no oír hablar más de él! ¡No sé qué hará ahora ni me importa en absoluto!
Swamy tradujo mientras me dirigía al mismo tiempo una mirada de asco. Incluso tuve la sensación de que me presentaba excusas mudas para atenuar la dureza de las palabras de su compatriota.
– ¿Este hombre dice que ha vendido a su hijo a los Galjero? Es eso, ¿no?
– Sí, mi teniente. Por lo que explica, recibió una buena cantidad de dinero; pero ya se lo ha gastado todo y no tiene ningún otro hijo tan inteligente como el primero. Volvió a llamar a la puerta de Thomson Mansion, pero no quisieron saber nada de los otros niños. ¡Demasiado tontos, le dijeron!
Chasqueados e irritados, sin haber conseguido, tampoco aquí, obtener las informaciones que buscábamos, abandonamos el barrio de los curtidores. La tercera dirección correspondía a una herboristería situada en una plazoleta tranquila y limpia a la que daban sombra unos grandes árboles de troncos enormes. Ya era tarde y el día tocaba a su fin cuando entramos en la tienda, donde, sobre unos entramados de bambú, se secaban, bien ordenados, grandes ramos de flores extrañas de colores vivos, que saturaban el aire con sus pesados vapores. Una mujer hindú, esbelta y hermosa, se encontraba en el interior del comercio. Debía de tener unos cuarenta años, y transmitía un aire tranquilo y dulce que por sí solo parecía ya una medicina para los dolores del alma. Sin embargo, una pátina de languidez cubría su rostro. De languidez o más bien de melancolía. Con Swamy pegado a mis talones, me acerqué a ella sin atreverme a hablar. No hubiera sabido decir por qué, pero su presencia me intimidaba. Un punto rojo sangre marcaba su piel entre los ojos. Durante un instante, ese punto polarizó toda la energía de mi mirada. Swamy, que no parecía sentirse tan turbado como yo a la vista de esta silueta, le comunicó en hindi las razones de nuestra venida. Mientras el caporal le hablaba, vi claramente cómo se marcaban arrugas más profundas en las mejillas y la frente de la herborista. En el espacio de un minuto fue como si de repente hubieran transcurrido veinte años para ella.
– ¿Por qué no han venido hasta ahora? -preguntó en inglés cuando el pequeño suboficial hubo acabado su preámbulo.
La pregunta nos conmocionó. Swamy y yo intercambiamos una mirada perpleja, y luego me acerqué a la mujer, que había empezado a temblar ligeramente. Animado de pronto por un profundo sentimiento de compasión, cogí sus manos en las mías. Estaban tan frías y rígidas como las ramas de un árbol muerto por el invierno.
– Uno de sus hijos ha sido llevado al extranjero, ¿no es verdad? -pregunté-. Y desde entonces no ha tenido noticias de él. Ha advertido a las autoridades, pero nadie ha prestado atención a sus quejas. ¿Es eso?
No hacía falta que la mujer respondiera; en sus ojos podía ver claramente que había acertado con el motivo de esa desesperación en la que se debatía, sola, desde hacía tantos años. Sin embargo, nos relató su historia. Nos explicó cómo, muy pronto, había comprendido que su hijo manifestaba unos talentos que pocos niños igualaban. Cómo su curiosidad por todo le había llevado a aprender a leer solo, adivinando, sin que nadie se lo enseñara, el sentido y el valor de las letras, a calcular rápido y bien todas las operaciones sin necesidad de utilizar el ábaco y a retener de memoria pasajes enteros de obras de difícil comprensión después de sólo una o dos lecturas. Y luego también cómo ella misma, viuda y sin otros bienes aparte de esta tiendecita, había desesperado de poder ofrecer a su único hijo la educación que merecía, en un colegio donde pudiera por fin recibir de maestros instruidos toda la ciencia de que estaba sedienta su alma.
– Un día oí hablar de una gente que buscaba a niños inteligentes para ofrecerles una buena educación en Europa. En un país del que yo nunca había oído hablar. Aquello me dio un poco de miedo, pero de todos modos fui a verles y les presenté a mi hijo. Lo examinaron y le hicieron un sinfín de preguntas, a las que él respondió cada vez correctamente. Esta gente me dijo que aceptaba acoger a mi hijo y que para él era una oportunidad inesperada de aprovecharse de los beneficios de una enseñanza en Europa. Me felicitaron por haberle llevado hasta ellos y luego me dieron un poco de dinero a modo de compensación por haber sido una buena madre. Yo confiaba en esas personas. Estaba orgullosa de mi hijo y, sobre todo, contenta por él. Entonces le besé y le pedí que me escribiera a menudo, porque yo sé leer igual que él sabe escribir. Se fue con los otros, hace ya tres años. Y desde ese día no he vuelto a tener noticias de él.
Читать дальше