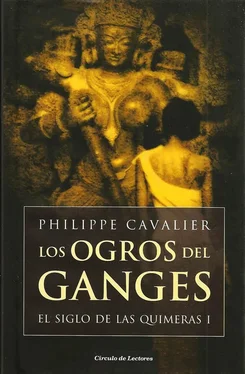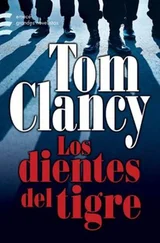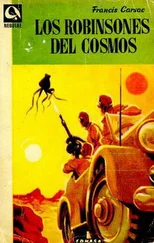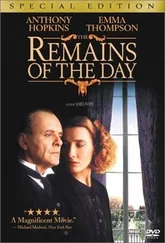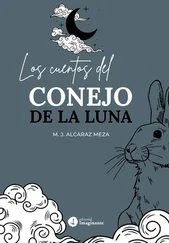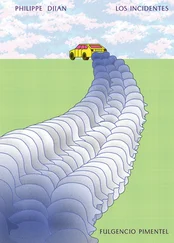Regresé al vestíbulo de entrada, de donde partía una hermosa escalera de mármol negro que conducía a los pisos superiores. Subí y entré en la primera habitación que apareció ante mí, una larga galería en cuyas paredes había expuestos una serie de cuadros impresionantes por su tamaño y su belleza, también recubiertos por una fina escarcha. Curiosamente, el hielo formaba sobre ellos una capa de barniz transparente que avivaba sus colores. En algunos lugares incluso producía un efecto de lupa hasta el punto de resaltar detalles que el artista hubiera querido discretos pero que, bajo el efecto de este fenómeno inesperado, se propulsaban a un primer plano de la obra. En la primera tela, una mujer desnuda corría por un bosque, huyendo de un caballero de armadura negra que había lanzado en su persecución a una jauría de perros. Luego vi a un dragón repulsivo como un gusano que sucumbía bajo los golpes de un ejército de niños que agitaban cortas espadas con las hojas adornadas con extraños entrelazos en relieve. Más allá, una especie de Saturno ahíto, pintado a la manera del Bosco, parecía revolver sus propios excrementos en busca de un pedazo de carne de niño no digerida que aún podría masticar. Me detuve ante un gran san Jorge. Era una tela inmensa, instalada en un entrante del muro flanqueado a media altura por dos pequeñas hornacinas. Aún se veían restos de velas y residuos de lo que en un tiempo tal vez fueran flores silvestres. Ante la pintura había un reclinatorio, y el conjunto formaba como una capilla. Al adelantarme vi que la armadura del santo caballero reflejaba miríadas de rostros de niños, como imbricados unos en otros. Aunque mi mente no alcanzaba a comprender el significado de esta imagen, la contemplación de aquella obra que parecía desprender una energía poderosa me proporcionó un gran consuelo. Sentí el deseo de arrodillarme un instante en el reclinatorio y de recogerme para que mi alma pudiera empaparse de nuevo de un poco de fuerza sana en lugar de la cólera que me animaba, pero al instante vi una masa compacta no muy lejos sobre el suelo que atrajo mi atención. Se me encogió el corazón en un puño. Avancé con los cinco sentidos en alerta, tratando de que mi mirada penetrara en las tinieblas del fondo de la galería. Ciego de ira, me incliné sobre el cadáver del niño secuestrado por Keller. También había sido degollado, y su cuerpo ya era presa del rigor mortis , este estado de rigidez interna que adquiere el cadáver poco después de morir y que se produce cuando los músculos ya no reciben el influjo nervioso. La piel de su rostro se había retraído, comprimiéndose contra los huesos de la frente, los pómulos y las mandíbulas. En el extremo de su pequeña nariz, el cartílago ya se había fundido horriblemente y dejaba entrever los detalles del esqueleto de la cara. Estimé que había muerto hacía aproximadamente una hora, más o menos en el momento en que Swamy había empezado a sangrar. Observé con atención el lugar donde se encontraba: ningún rastro de pasos, excepto los míos, enturbiaba la virginidad de los cristales de escarcha que, como en la planta baja, recubrían uniformemente el suelo.
A dos o tres pies del cadáver distinguí un objeto de apenas unas pulgadas. Lo recogí y lo observé con una mezcla de repulsión y de inexplicable atracción. Era una masa de cera groseramente modelada en forma de hombre: un simple rectángulo para el tronco, cuatro rollos para los miembros y una bola para la cabeza. Ningún otro detalle. El muñeco podía representar a cualquiera, y estaba embadurnado con un líquido negro viscoso que despedía un olor metálico inconfundible: la marioneta estaba empapada de sangre del niño agonizante. Al palpar el inmundo simulacro, creí sentir una estructura rígida en su interior. Rasqué hasta llegar al corazón de la cera y apareció una placa fina de metal, como las que llevan los soldados en torno al cuello, recubierta por unos grumos negros que no me impidieron leer el nombre y matrícula de su propietario: el sargento Habid Swamy. Mi razón me abandonó, y olvidando toda prudencia, me agaché en el centro de la galería y permanecí allí inmóvil, ajeno al transcurrir del tiempo. Alelado, me quedé mirando fijamente tres pequeñas manchas de sangre que habían caído sobre la escarcha. Los nuevos cristales que se formaban constantemente frotaban las manchas rojas, las absorbían, las redimían… Saqué extrañas conclusiones de este espectáculo que me fascinaba. Tuve la intensa sensación de haber vivido ya este instante, o tal vez no era uno de mis propios recuerdos el que me volvía a la memoria, sino un instante arquetipo, un momento y una situación de un simbolismo primordial del que no llegaba a captar por completo el sentido. Un zumbido ascendió hasta mis sienes y me sentí dominado por un vértigo que me obligó a tenderme de espaldas. A la luz del alba, que a cada instante invadía un poco más la habitación, pude ver que el techo reproducía el firmamento y las estrellas. De la polar, sin embargo, no partía una única Osa Mayor, sino cuatro, orientadas hacia los puntos cardinales, equinoccios y solsticios de las estaciones. Era como si aquí las cuatro grandes estaciones del año se hubieran confundido en un solo punto, un único cubo de rueda celeste donde el tiempo dejaba de ser lineal para volverse sobre sí mismo y hacerse espiral, curvo, ciclo eterno. Un rayo de sol barrió la habitación y pasó de pronto sobre mi rostro, arrancándome de golpe de la letargia en que me ahogaba. Me puse en pie, abandoné la galería de los cuadros y volví a bajar la escalera. Fuera, Tenidzé esperaba cerca del camión. Aún no había hecho subir a los niños.
– No la ha encontrado, ¿verdad?
– No. Aún no. Tal vez haya optado por huir por los bosques.
– Sí, creo que eso es lo que ha hecho. ¡Mire!
El comisario político me tendió los prismáticos y me señaló la linde norte, donde un extraño resplandor atrapaba la luz del sol, a cuatrocientas o quinientas yardas de donde nos encontrábamos. No pude ver qué era lo que brillaba con tanta intensidad, pero sin duda no era algo natural.
– ¿Quiere que vaya a verificar de qué se trata? -propuso el georgiano.
Decliné la oferta. Keller me pertenecía sólo a mí y no permitiría que nadie se ocupara de darle caza. Cogí, pues, a toda prisa algunos efectos del ZIS -una brújula, raciones para un día y municiones- y partí sin volverme después de haber prevenido a Tenidzé:
– Déme tiempo hasta mañana al alba. Si para entonces no he vuelto con la cabeza de la ogresa, lárguese sin esperarme.
El georgiano me conocía ya lo suficiente para darse cuenta de que mi decisión era irrevocable. Me dejó marchar, no sin antes prometerme que velaría por los niños, ocurriera lo que ocurriese.
Con mi pesada PA colgada del cuello y cruzada sobre el pecho, empecé a avanzar en dirección al bosque, directo hacia el norte. Mi cuerpo, lastrado por el equipo, se hundía penosamente en la nieve. Por fortuna ésta estaba tan endurecida por el hielo que no cedía del todo bajo mi peso y, después de unos minutos de tanteo, encontré el ritmo apropiado para propulsar mi cuerpo de forma eficaz y bastante rápida para que mi persecución tuviera alguna probabilidad de éxito. De todos modos, aún necesitaba asegurarme de que estaba siguiendo la pista adecuada, lo que no podría comprobar antes de haber alcanzado ese extraño resplandor que los rayos rasantes del sol invernal seguían enviando intermitentemente. Llegado al punto de donde partían los reflejos, vi que habían plantado una daga en el tronco de un árbol de modo que su hoja atrapara la luz el mayor tiempo posible. Inmediatamente reconocí la forma característica de esta arma. «Daga SS, forjada sobre el modelo de las espadas de las legiones romanas», había dicho en otro tiempo Hardens cuando yo había depositado sobre su escritorio un arma similar, la utilizada por Keller para tajar la tráquea del soldado Liman. Porque en efecto, este semáforo deliberadamente hundido en el bosque era de origen SS. La cruz gamada y las runas de combate que adornaban el mango no dejaban dudas al respecto. Con circunspección, tiré de la guarda y liberé la hoja. Un lento hilillo de savia fluida surgió en el canal, señal inequívoca de que hacía menos de media hora que la daga había hendido las fibras de madera. Con el corazón desbocado, empecé a buscar otros indicios y penetré en la espesura que inauguraba el bosque. ¡Muy pronto descubrí rastros sobre el suelo! Eran los pasos de un hombre solo. Las huellas, bastante hundidas en la nieve, revelaban que se trataba de un sujeto de elevada estatura y bastante pesado. ¡Las ramas rotas sobre el camino que había tomado formaban una especie de trocha de animal salvaje sobre el que podía deslizarme! Tras deshacerme del material superfluo, conservando sólo mi pistola ametralladora y un Thokarev con dos cargadores, me lancé a correr tan rápido como pude a lo largo de esta improvisada vereda que se abría ante mí casi tan claramente como lo hubiera hecho un camino vecinal. Mientras el aire frío me desgarraba el pecho, traté de adivinar la identidad del hombre que me señalaba su presencia de un modo tan inesperado. Pero por más que buceé en lo más profundo de mis recuerdos y me planteé todas las hipótesis posibles, fui incapaz de encontrar una respuesta satisfactoria, y me limité a constatar el hecho de que un cazador desconocido iba en pos de las huellas de Keller. En ningún momento me pasó por la cabeza que toda esta puesta en escena tuviera por fin despistarme. Al contrario, a medida que me abría camino por entre la maleza y los barrancos del bosque, me convencía de que el hombre que me precedía estaba en mi mismo bando, cualquiera que fuera el color del uniforme que llevara. Llegué a la conclusión de que si había querido que le siguiera, era porque reclamaba mi ayuda. Corrí, pues, levantándome cada vez que caía -lo que ocurría con frecuencia, porque me pesaban las piernas y tenía muchas dificultades para evitar las raíces o las rocas que afloraban en gran número del suelo-, obligándome a un esfuerzo que superaba en mucho mi capacidad de agotamiento.
Читать дальше