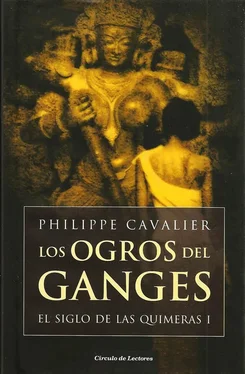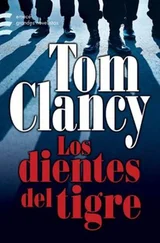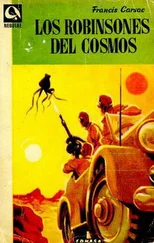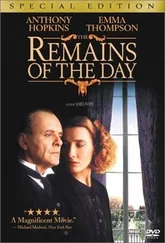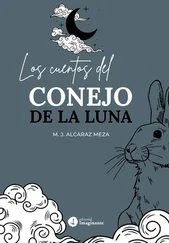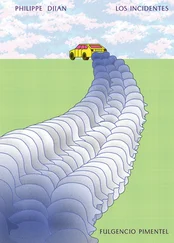– ¡Estamos aquí para ayudarte, camarada general! -dijo en tono serio Tenidzé- Daremos orden de machacar este reducto a cañonazos para que no tengáis que tomarlo por asalto, pero antes veremos si estos perros quieren rendirse. Necesitamos una hora para negociar. Te pido que ordenes un alto el fuego a tus hombres durante este tiempo.
– ¿Por qué hacer prisioneros? -preguntó Tetéiev- ¡Hay que alimentarlos y vigilarlos! ¡Es más caro que matarlos!
– El camarada Stalin quiere prisioneros, general. Quiere prisioneros para mostrarlos en Moscú. En su avance, el Ejército Rojo sólo deja tras de sí un terreno sembrado de cadáveres. ¡Eso no es bueno! El proletariado moscovita quiere poder escupir a la cara a los enemigos de la madre patria, ¿comprendes? Ya tenemos bastantes alemanes muertos. Lo que necesitamos ahora son alemanes vivos. ¡Los pondremos en jaulas, corno en el circo! ¡Hay que humillarles! ¡Por la victoria total, camarada! ¡Si nos das tu permiso, te prometo que serás recibido en el Kremlin! ¡Imagínate! ¡El propio Stalin te hará los honores! ¡Será como el triunfo de un general romano!
Los ojos de Tetéiev brillaron de excitación. Sin duda no sabía lo que era un general romano, pero Tenidzé acababa de encender en su alma de niño una llama que tardaría mucho en extinguirse.
– ¿Stalin? ¿El Kremlin? ¿El triunfo? Bien… ¡Adelante, pues! ¡Traedme la rendición de estos hijos de puta capitalistas! ¡Decreto el alto el fuego durante una hora! ¡Por la victoria!
– ¡No lo lamentarás! Una última cosa, camarada… ¿Tienes tela verde y amarilla?
Cooperativo, sin hacer preguntas, Tetéiev nos proporcionó lo que Tenidzé reclamaba. Sobre la parte delantera de nuestro vehículo oruga blanco fijamos las tiras de tela de colores en una tosca imitación de la bandera de la India. En este paisaje uniforme era bastante probable que los sitiados no nos permitieran avanzar hasta ellos y abrieran fuego antes de avistar la bandera blanca que ondeaba sobre nuestra carlinga; los colores vivos, en cambio, atraerían suficientemente su atención para que un oficial utilizara sus prismáticos para observar nuestra máquina y descubriera en ella la señal de tregua. Ésa era nuestra táctica, nuestra esperanza.
Conteniendo el aliento, hicimos avanzar al ZIS a velocidad moderada a través de la cortina de partisanos soviéticos que acababan de recibir, sin saber por qué, la orden de interrumpir sus disparos de desgaste. La loma a la que se aferraban los alemanes de la columna Keller estaba situada a trescientas yardas; pero el terreno era tan intransitable a causa de los cráteres de los obuses, los desniveles traidores y las placas de hielo, tan lisas, que nuestras cadenas no conseguían morderlas, que necesitamos casi veinte minutos para franquear esta distancia.
– Esperemos que a los Krauts no les queden más minas con las que sembrar el terreno -dijo de pronto Tenidzé sonriendo con todos sus dientes.
El peligro parecía desvelar en él una nueva naturaleza, más feroz y más viva. Swamy me dirigió una mirada de pánico. No fue necesario hablar. ¡Qué lejos quedaban, para nosotros, los cálidos paisajes de la India, la ciudad húmeda de monzones fértiles y la apacible rutina de la vida colonial! Entramos a marcha lenta en un pasillo hecho de árboles negros, troncos tronchados, raíces levantadas del suelo por los obuses de las últimas piezas de artillería alemanas. Un hombre surgió ante nosotros. Agitaba los brazos para indicarnos que nos detuviéramos. Otros cinco se unieron a él con las armas en la mano, los rostros tensos, los ojos brillantes de agotamiento.
– ¡Atentos! -exclamó Tenidzé-. Estos tipos no están acostumbrados a que la gente tenga el detalle de preguntarles si quieren rendirse. Se mostrarán muy desconfiados. ¡Tendremos suerte si no nos liquidan antes de que hayamos abierto la boca!
Obedientes, bajamos del vehículo con los brazos en alto. Tal como habíamos esperado, entre los alemanes se encontraba también un oficial de baja graduación de la legión Netaji, atraído por los colores hindúes de nuestra bandera. Nos dirigimos a él para tratar de explicar nuestra oferta.
– No tengo el poder de hacer nada por ustedes -respondió el suboficial, aún sin recobrarse del asombro por ver llegar, en plena batalla, una misión de socorro de tres almas buenas que hablaban inglés-. Les llevaré hasta al Hauptmann Linden. El es quien manda aquí. Yo les serviré de intérprete. Acompáñenme…
Escoltados por cuatro tipos de aspecto patibulario, seguimos al hindú hacia lo alto de la loma por una pequeña carretera encajonada. Apenas habíamos avanzado unos pasos cuando oímos cómo se abrían las puertas de nuestro vehículo. Teníamos la certeza de que el saqueo de nuestras reservas era cosa hecha, pero aquello no nos preocupaba. Estábamos a punto de encontrarnos cara a cara con la pieza que llevábamos tantos años persiguiendo, y todos nuestros pensamientos apuntaban sólo a este objetivo. No nos habíamos puesto de acuerdo sobre cómo proceder cuando nos encontráramos frente a Keller. De todos modos, de nada hubiera servido. Actuábamos pensando sólo en el momento presente, como animales. Así hay que comportarse ante una fiera, sin calcular nada, prescindiendo de la razón y dejando paso a la inspiración, a los instintos solamente. Son ellos los que vienen a nuestro auxilio en los peores momentos.
De camino hacia la cima de la colina, pudimos ver que las tropas alemanas se habían enterrado metódicamente, cavando trincheras, amontonando montículos de nieve para formar reductos, cortando árboles y acumulando rocas para proteger las ametralladoras pesadas y las últimas unidades de PAK, con los cañones con el alza a cero para barrer, no el cielo, sino el inmediato horizonte. Estos hombres sabían que estaban atrapados y que probablemente aquélla sería su tumba, que sus cuerpos pronto se abrirían sobre la nieve, manchando el blanco manto con el rojo oscuro de sus vísceras, despreciados, malditos, olvidados de todos. Sin embargo, sus rostros no reflejaban amargura. Su combate estaba perdido antes de empezar la lucha, e iban a ser machacados por una artillería que nunca llegarían a ver o bombardeados por una escuadrilla contra la que no podrían defenderse; pero aquello apenas les importaba. Creo que nada sostenía ya a estos hombres. Ningún compromiso, ninguna creencia; ninguna esperanza tampoco. Sólo les quedaba la certidumbre de una muerte próxima. Pero eso no les asustaba. No sabía muy bien por qué, pero me recordaban a madame de Réault. Todos los hombres a los que veía tenían la mirada clara, tranquila, como si ya hubieran entrado en el otro mundo. No había pánico. Cada uno permanecía en su puesto sin mostrar un particular nerviosismo. El bosque era una catedral asediada, y nosotros caminábamos por ella con el mismo recogimiento con que hubiéramos avanzado por la nave de un templo.
Llegamos al último bastión, un perímetro despejado donde los vehículos marcados con la cruz de Malta y el casco blanco, signo distintivo de la Gross Deutschland, habían sido dispuestos en filas corridas, como una postrer e irrisoria barricada contra un asalto que tal vez nunca se produciría. En el centro crepitaba una gran fogata. El equipo de una cocina de campaña calentaba raciones de comida en el fuego. Si no hubiera sido por las armas que se levantaban por todas partes, uno hubiera podido creer que se encontraba en un campamento de exploradores. Un hombre enfundado en una doble capa de capotes blancos inspeccionaba la instalación de un Nebelwerfer, un lanzacohetes de ocho cilindros que apuntaba al camino por donde llegábamos, listo para despedazar a la primera oleada de partisanos que Tetéiev lanzara al ataque. El hindú nos condujo hasta el verificador y se mantuvo en posición de firmes, dos pasos por detrás, para ejercer las funciones de intérprete.
Читать дальше