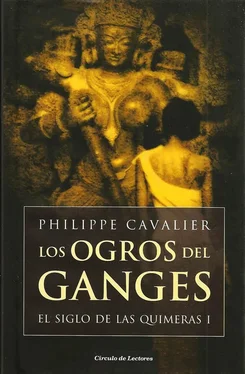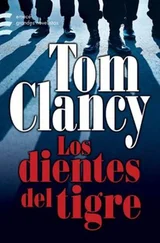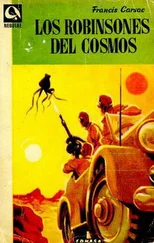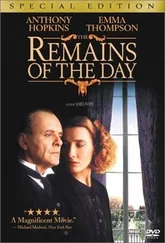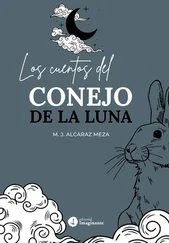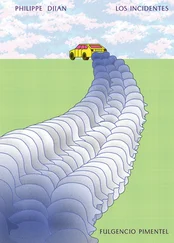Nos sumergimos en el infierno. Aunque Tenidzé había intentado disuadirnos de intentar siquiera semejante aventura, sus esfuerzos habían sido en vano. Resignado, se embarcó con nosotros en el vehículo oruga ZIS-42, un camión todoterreno extraordinariamente resistente que nos servía de vehículo de servicio. El comisario político no había estado nunca antes en el frente, y creo que la perspectiva le asustaba y le excitaba al mismo tiempo. Como nosotros, no paraba de recorrer las líneas de retaguardia y constataba el espantoso resultado de los combates encarnizados que se entablaban no muy lejos de allí. Había visto a hombres casi seccionados en dos por la metralla que se aferraban aún a la vida. Había visto a otros con los cuatro miembros amputados, algunos con quemaduras en todo el cuerpo, con sus humores fluyendo sobre un jergón de crin sin que pudieran darles ningún fármaco que paliara su dolor. Había visto manos hinchadas por congelaciones que tenían el triple de su tamaño normal, había visto rostros medio arrancados, entrepiernas sin genitales, cráneos reventados que dejaban ver el cerebro aún activo… Había visto todo esto en los campos de prisioneros, los hospitales, los osarios… Había visto todo esto, y sin embargo, sabía que le faltaba algo. Quería saber si podía soportar más, confrontarse con sus límites. Por esta razón nos acompañó. Nosotros le dábamos un pretexto. A fin de cuentas, creo que nos estaba casi agradecido.
Partimos una mañana a mediados de febrero. Habíamos cargado con todas las provisiones posibles: piezas de recambio para el motor y bidones de gasolina, conservas, barras de tocino envueltas en papel aceitado. Y algunas armas, claro está. No teníamos orden de misión, pero esto carecía de importancia. La zona a la que pretendíamos acceder no se encontraba ya bajo ninguna jurisdicción. Era zona de guerra, el territorio del enfrentamiento, un lugar de verdad, de peligro, pero también de libertad. Estaba en nuestras manos sobrevivir. Sólo nos quedaba averiguar si seríamos capaces de hacerlo…
Nos bastaron unas pocas horas de trayecto para saber que acabábamos de cambiar de mundo. Todo aquí parecía más verdadero. En primer lugar remontamos una hilera de trescientos T-34 retenidos en la estepa y luego seguimos un ancho curso de agua helada hasta que encontramos un puente. Swamy conducía. Rápido, como de costumbre. No había tardado mucho en dominar las sutilezas de la conducción sobre la nieve, frenando los derrapajes con aceleraciones enfebrecidas y negociando los virajes mediante el bloqueo de las ruedas motrices y la utilización de las orugas fijas como patines de trineo. Las pesadas planchas del ZIS rugían de placer. Las horas de luz eran escasas, y el sargento exigía duramente a su mecánica. Sin dejar de avanzar, nos hundíamos en la guerra. El sol se alzaba hacia las nueve de la mañana y brillaba, con luz mortecina, hasta las 15 horas. Entonces la luz viraba al anaranjado durante unos veinte minutos, viraba luego hacia el violeta y a continuación se teñía de un gris cada vez más denso, hasta que la noche se instalaba completamente antes de las cinco de la tarde. Esa hora fijaba el momento de detenernos, porque la temperatura caía bruscamente de un aceptable -20 °C en pleno mediodía a unos mortales -35 o -40 °C en cuanto anochecía. Esas eran las horas más peligrosas. No porque temiéramos un ataque alemán, sino porque el frío entumecía y dejaba helado a un hombre inmóvil en apenas unos minutos. Debíamos permanecer en el vehículo sin parar el motor para que las piezas no se rompieran a causa del hielo, que lo resquebrajaba todo, dormir por turnos de veinte minutos y luego despertarnos para mover los músculos y frotarnos la nariz y los dedos, las partes del cuerpo más expuestas a la congelación. Siguiendo estas pautas, sólo recorrimos unas sesenta millas en tres días. Tenidzé aún hacía sus cálculos en verstas , como en la época de los zares, y contaba aproximadamente noventa. Durante el recorrido preguntábamos a los jefes de puesto con los que nos cruzábamos, a los comandantes de las unidades que dejábamos atrás, si habían combatido con elementos de la brigada Azad Hind Fauj o habían detectado un blindado ligero alemán lleno de niños. No obtuvimos ninguna respuesta positiva hasta que el capitán de un grupo de los exploradores que acababa de tener un encuentro con una sección de la retaguardia enemiga nos informó de que había visto a unos tipos de piel morena entre los combatientes adversarios y que aquello le había sorprendido. Había renunciado al enfrentamiento -su misión no era entablar un combate serio con los enemigos que encontraba, sino simplemente valorar su potencial de resistencia- tras calibrar que estas extrañas figuras exóticas eran soldados bien entrenados y armados, y asimismo resueltos a vender cara su piel. Por eso había permitido que se replegaran a un bosque, a dos horas de marcha del lugar donde ahora nos encontrábamos. En cambio, nada sabía de un grupo de niños y una mujer que viajaban en un half-track . Amablemente nos mostró el lugar de la escaramuza en un mapa del estado mayor, pero nos desaconsejó que nos dirigiéramos allí antes de que la infantería asegurara la zona, una acción prevista para varios días más tarde.
– No sólo está a punto de oscurecer, sino que el parte meteorológico pronostica tempestad para esta noche. Yo, de ustedes, buscaría un refugio donde pasar tranquilamente las próximas cuarenta y ocho horas. De todos modos, la ventisca fijará a todo el mundo en su posición, tanto a sus malditos hindúes como a los demás…
– Tiene razón -dijo Tenidzé-. ¡Volvamos al último pueblo y pongámonos cómodos mientras esperamos a que amaine!
Era lo más razonable. Curiosamente, acepté la propuesta sin que Swamy protestara. Sabía que teníamos que ahorrar energías. Retrocedimos pues hasta alcanzar una aldea que había sido escenario de intensos combates en los días pasados, pero en la que aún se mantenían en pie algunas fábricas y hangares con las paredes hechas de fibras de girasol trenzadas. Había incluso un refugio de mando en el que pudimos resguardarnos entre las dotaciones de tres grupos de carros KV14, unos monstruos de movilidad detestable pero equipados con un cañón que escupía obuses de ochenta libras. El convoy formaba parte de una brigada de la Guardia, la élite del Ejército Rojo. Mientras calentaba mi cuerpo helado al calor de una estufa por primera vez desde hacía seis días y aprovechando una pausa para descansar, me adormecí sin preocuparme por los rudos cantos de los tanquistas, oyendo cómo la tempestad se intensificaba fuera y sintiendo cómo se recrudecía el frío de la noche. Me encontraba hundido ya en las tinieblas, mecido por los recuerdos de la India, cuando una serie de explosiones sacudió los muros del bunker. Me desperté sobresaltado y miré alrededor. El pánico se había apoderado del refugio. Las tres lámparas de gas que constituían toda la iluminación del recinto no permitían ver gran cosa, y los hombres tenían que tantear para encontrar su arma y se pisaban unos a otros tratando de abandonar el fortín cuanto antes para contener el ataque, ya que en el exterior podía oírse el crepitar de las ametralladoras que presagiaba el inminente inicio de la refriega. En contra de lo esperado, los alemanes habían aprovechado el recrudecimiento de la tormenta para intentar un audaz golpe de fuerza y dinamitar la cuarentena de carros parados del regimiento soviético que les pisaba los talones. Habid Swamy, Tenidzé y yo dejamos que el bunker se vaciara antes de movernos. Entonces cogí una pistola ametralladora de una mesa, y ya me disponía a dirigirme a la salida cuando Swamy me gritó:
– ¡No se mueva, mi coronel! ¡Escuche! ¡Ametralladoras pesadas Spandau y morteros del 50! ¡Fritz ha atrapado a Iván! ¡Están barriendo a las dotaciones! ¡Si salimos, nos encontraremos atrapados en un fuego cruzado!
Читать дальше