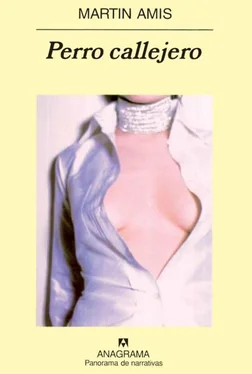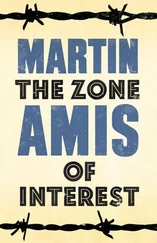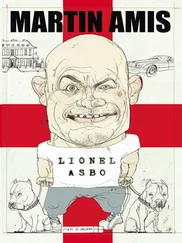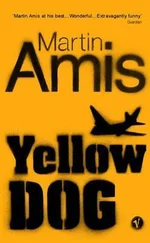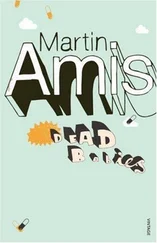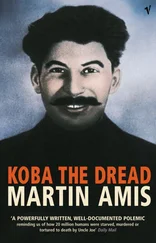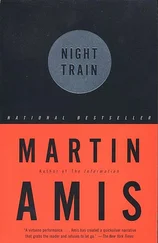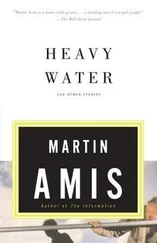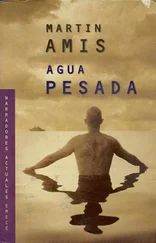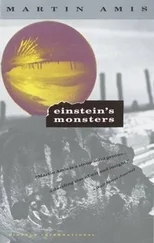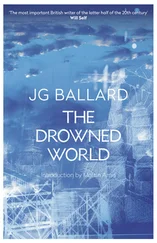– ¿Cuál de las dos es? -le preguntó Pearl-. Responde sin vacilar.
– No sé cuál de las dos es. No tengo ni idea.
– Bien hecho, Xan. Has elegido una respuesta larga: no tienes ni idea. Ah… Aquí vienen los chicos. -Se puso en pie y les hizo señas con las manos. Después, de su insondable y amplio bolso sacó un periódico y le mostró una página, tendiéndosela; había tres fotos en ella: Xan, Pearl, Russia-. A ella no le va a gustar esto -añadió.
Al aproximarse sus hijos, Xan hizo otro esfuerzo para poner derecho su cuerpo y apoyar bien la espalda en los barrotes de la cabecera. Otra vez se atusó, con temblorosas manos, las temblorosas guedejas de sus cabellos. La cama, todo aquel tenderete, lo hacía sentirse como en un muestrario de vejez y de decadencia, de colores cenicientos… Michael y David se situaron a uno y otro lado de él. Miraban a su padre no con solemnidad, alarma o decepción, sino aceptando su estado. Y aquello fue para él un consuelo.
David, el pequeño, le dio un beso en la mejilla y le dijo:
– Lo siento, papá.
Michael, el mayor, le besó en la mejilla y le dijo:
– ¿Quiénes fueron los cabrones que te hicieron esto, papá?
– ¡Michael! -dijo Pearl.
– Bueno, ya se sabe -dijo Xan, que lo recordaba bastante bien-. Uno no se acuerda después.
De hecho, podía recordar el impacto, aunque no los momentos que habían conducido a él. Tilda Quant le había dicho que en el cerebro había un centro del temor: un denso nudo de neuronas profundamente enclavado en ambos hemisferios y asociado normalmente con el sentido del olfato. En él está la torre de control de los horrores y obsesiones de uno. En ocasiones, el cerebro podía suprimir los recuerdos más dolorosos (y, según ella, los científicos militares estaban tratando de copiar el efecto de su acción con una píldora mágica que acabara con toda aprensión). Ahora, pues, su cerebro estaba protegiéndolo de sus recuerdos. Pero él los necesitaba y estaba buscándolos continuamente. Buscaba el olor del recuerdo.
– No temáis, chicos. Pronto saldré de aquí -les dijo (con una voz y un acento que incluso a Pearl le resultó difícil reconocer)- y me ocuparé de que reciban su merecido.
Como alguien que se estuviera trasladando de una vida a otra, Russia caminaba a lo largo de un tubo de vidrio a treinta metros por debajo de la calzada que separaba las dos secciones del hospital. Estaba dejando la teoría para entrar en la práctica.
Su ansiedad, su expectación, estaban dedicadas ahora a un arranque de calumnioso odio contra Natwar Gandhi y todos los médicos en general. Como estudiosa de la historia del siglo XX, tenía conocimiento de la oposición entre la «química» y la «física», de los equipos de interrogadores de la Unión Soviética, de los practicantes de la vivisección japoneses: cuando, en 1941, a los médicos alemanes les dejaron las manos libres para el tratamiento de los enfermos y de los supuestamente locos, la fase siguiente se conocería como la de la «eutanasia salvaje». El talento médico -el de sanar- se movía en estrecha conexión con su opuesto. Hasta el punto de que se diría que, de presentárseles la oportunidad, aquellos cariñosos médicos que te tomaban el pulso y te ponían la mano en la frente para saber si tenías fiebre, serían muy capaces de envolver cabezas infantiles en periódicos viejos y marcharse tranquilamente a sus casas con los paquetes debajo del brazo, con un perfecto espíritu gremial.
No hubiera sido nada nuevo para ellos. Pero por lo que Russia odiaba ahora al doctor Gandhi, hasta el punto de inflamársele el pecho y resoplar con fuerza por las aletas de la nariz, era porque el hombre se negaba a protegerla contra ninguno de sus temores. El pronóstico era bueno, pero, a pesar de ello, él no estaba dispuesto a excluir nada. Y, además, estaba aquella expresión que se extendía por su rostro cuando describía las consecuencias negativas: una mirada de satisfacción por su poder sobre la vida. Sí, seguro que obtenía mucho de aquello en Cuidados Intensivos. Y, mientras él hablaba, Russia no podía menos que imaginarse lo que sus sentidos habían sido entrenados para tolerar: texturas indescriptibles, esquemas fantásticos. Y, del mismo modo, cuando se marchaba, no le era posible desechar el consuelo de que aquel médico, como la mayoría de sus colegas, caería muerto una semana después de jubilarse. Vivían del poder, y cuando éste se acababa, morían.
Apretó el botón. Algo se hundió en lo más íntimo de su ser. Suspiró a la vez que el ascensor suspiraba.
– No, chicos -estaba diciendo Pearl-. Papá volverá a caminar antes de que nos demos cuenta. Y volverá también a sus antiguas costumbres. ¿No es así, Xan?
– Pues claro que sí.
– Seguro que sí. ¡Vaya…! ¡Mira quién llega! Cielos…, ¡ha engordado! ¡Hola, Russia! Estaba admirando tu foto en el periódico.
Ira explosiva e irritabilidad, malos tratos a la familia, pena y depresión, falta de introspección y conciencia, incontinencia de la vejiga y de los intestinos, ansiedad y pánico, problemas sexuales, pérdida de amor, conformidad con la pérdida de amor, abandono… Russia entró en la habitación, irguiéndose. La blusa ceñida, el sujetador dinámico, el escote oliváceo: todo ello se lo había puesto -por si acaso- en atención a Pearl.
2. EL IMBÉCIL DE ELEVADO COCIENTE INTELECTUAL
¿Qué solía ser divertido?, se preguntaba Clint Smoker. ¿Qué es divertido ahora? ¿Qué hay divertido todavía ?
Una sala de reuniones en voz baja en el edificio enfermo. Al otro lado de la cerrada ventana, una paloma tuberculosa que aleteaba y se retorcía en silencio. El director se hallaba sentado en su escritorio, con la cara escondida en las palmas de las manos.
Porque el Morning Lark estaba en crisis. Había vuelto Desmond Heaf (quien tenía la costumbre de desaparecer, de desvanecerse entrando y saliendo de los asuntos), después de un vuelo de veinticuatro horas de duración desde el Pacífico sur, para reunirse con sus hombres.
Acababa de decirles:
– Simplemente, no entiendo cómo se ha podido llegar a semejante extremo… ¿En qué estabais pensando ? -Luego, echando un vistazo cauteloso y evasivo a la doble página desplegada en la mesa delante de él, exclamó-: ¡Por los clavos de Cristo! Lo que quiero decir es que esto no se da en la naturaleza… .
– Cuando vi las primeras fotos -dijo Clint-, pensé que eran de un reportaje de denuncia acerca del refugio para perros de Battersea.
– Sí -asintió Jeff Strite-, o un artículo sensacionalista a propósito de los manicomios rumanos.
– ¿Cuáles son los daños reales hasta ahora?
– Todo el asunto está adquiriendo un tono muy personal -dijo Mackelyne-. Hay mucha irritación entre el público.
– ¿Los estamos perdiendo, Supermaniam?
– A juzgar por mi gente, están muriendo de ataques al corazón.
– ¡Ésta sí que es buena! -dijo Heaf-. Estamos matando a nuestros propios soplapollas.
– Va a ocurrir como el Jueves Negro -dijo Supermaniam.
El miércoles que precedió a aquel Jueves Negro, el Lark había publicado un comentario humorístico acerca del Libro Guinness de los Récords y la nueva categoría celebrando el mayor y más largo miembro viril de la historia. Y en la misma página (con bastante picardía) se incluía la reproducción de una regla de treinta centímetros y (medio en broma) se desafiaba a sus lectores a hacer una comparación envidiosa. Como adicional broma obvia -o así lo veían en el Lark -, la numeración de la regla de treinta centímetros había sido modificada en la ilustración para que pareciera una regla de quince centímetros. Poco después de amanecer comenzó la cosa: se hablaba ya de los suicidas del Jueves Negro.
Читать дальше