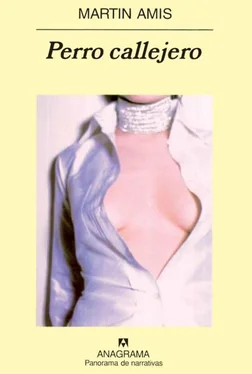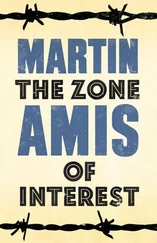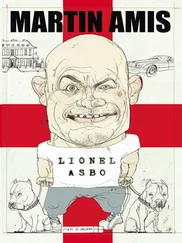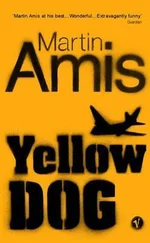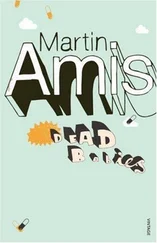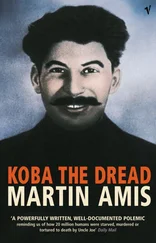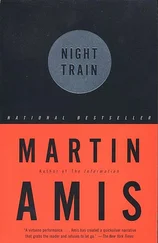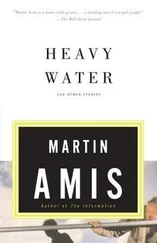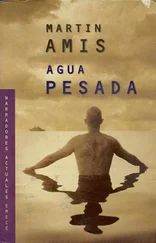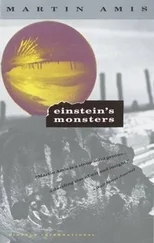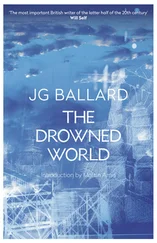Y se oyó, en efecto, cómo Ainsley, mientras subía la pendiente, gritaba con voz grave y ferozmente tensa: «Todos los hombres del puente cinco pasen inmediatamente al puente cuatro. Todos los hombres del puente cuatro pasen enseguida al puente tres. Todos los hombres del…»
El coche de alquiler se acercó discretamente. Mal vio con pesar que el curso de Ainsley lo llevaría a pasar por delante del pobre infeliz que estaba sentado bajo una farola, con una perra en su regazo, o a pisarlo… Y aquel infeliz sin hogar no estaba en la situación del Sintecho John, que contaba con un lugar agradable al que ir: era un auténtico artista de aparcamiento y portal de tienda, un rebuscador de basura agazapado para desafiar su tercer invierno sin refugio. La perra tenía sangre de spaniel y el pelaje suave de un terrier. Él la acariciaba y le hablaba en voz baja y se entendía, en cualquier caso, con ella. Parecían más unidos que una pareja humana; la impresión que daban era de participar cada uno intensamente en el ser del otro. Era casi como si el perro fuera la fuerza del hombre, y la humanidad de éste surgiera, erecta, del animal que caminaba a cuatro patas.
Así que Auto de Choque se queda quieto apoyado en sus muletas y le pregunta:
– ¿Quieres cincuenta libras?
– … Pues claro que las quiero.
Saca un fajo prendido con un clip, y separa el billete.
– … Muchísimas gracias.
– Vale. Y ahora tengo que pedirte un favor, amigo. ¿Me prestas cincuenta libras?
– Preferiría no hacerlo, si te he de ser sincero.
– ¿Sincero? ¿Sabes lo que me dijo mi padre?
– ¿Qué?
– ¡Nada! El tío se largó cuando yo tenía un año. Pero mi madre… Mi madre decía que la caridad comienza por la propia familia. Y tú no eres de mi familia. Así que jódete -dijo Ainsley. Su voz vibraba…, toda su cabeza vibraba-. ¿Dónde tienes tu orgullo de hombre… ?
– No todos hemos nacido con un talento como el tuyo. Tú eres un dios, eso es lo que eres.
Ainsley se volvió ahora inexorablemente a Clint Smoker:
– Y yo estaba allí firme, amigo. Muy firme. ¡El himno nacional! ¡Y el maldito rey allí mismo, justo encima del túnel de vestuarios, con lágrimas en los ojos! ¡Con la agilidad de una pantera, dejo a Hugalu sentado de culo, driblo a Straganza y le pongo el balón en bandeja a Martin Arris! ¡Las Torres Gemelas revientan! ¡De admiración, muchacho, de admiración!
– Eso nunca te lo quitarán, Ains -reconoció Mal.
La perra levantó la cara y miró al futbolista con castaños ojos de afecto.
– ¡Ven aquí! -la llamó-. Aguanta, hijo. Anda y que te zurzan, Ainsley Car. ¡Atrás todo el mundo! ¡Esto no es un perro! ¡Es una bomba de rabia! ¡QUE LOS PASAJEROS DE LOS ASIENTOS CINCO A DIEZ SE DIRIJAN INMEDIATAMENTE AL SEGUNDO PUENTE DEL SUBMARINO! ¡ESTO VA A ESTALLAR! ¡ESTO VA A ESTALLAR!
Luego, como dos atletas genuinamente entregados a una carrera por parejas, Ainsley inició su desesperado salto a la noche, con Darius siguiéndolo, primero caminando, luego a paso vivo y, finalmente, a la carrera.
Clint se quedó allí, lo mismo que Mal. Mal se preguntaba de qué humor encontraría a Shinsala al regresar a su piso. Cuando cerrara de golpe la portezuela del coche, mientras escuchara el chirrido de la cerradura, ¿sentiría en su pecho la disculpa del miedo? No un miedo físico, por supuesto, pero miedo al fin y al cabo. ¿Era un estado de ánimo el miedo?
– Podrías calcularlo matemáticamente -dijo Clint-. Dividiendo su semanada por su cociente intelectual. O algo así.
– Hombre, Clint…-dijo Mal, poniendo fin a sus pensamientos.
Smoker le ofreció una efusiva mirada de contrición. En los últimos treinta minutos se había operado un cambio de poder entre los dos hombres. En sus tratos previos con Mal, Clint había tendido a considerarlo un afable imbécil obligado a ganarse la vida con sus puños. Pero la ira masculina, el ardor masculino tan fácilmente traducible en violencia masculina, le había hecho reconsiderar aquella primera impresión. Clint se veía a sí mismo corpulento y fuerte, y allí estaban, además, para demostrarlo, tantas peleas suyas en las que siempre vencía. Pero la violencia de Mal era eficiente, profesional y, por encima de todo, justa; algo que Clint nunca podría rebatir. En aquel momento, el temor de Clint le parecía afecto…, afecto por Mal Bale.
– Clint, amigo… ¿Eres un hijo de puta?
– No, Mal. No soy un hijo de puta.
– Bueno… ¿Y qué pasa si me fallas?
– Bien… Obviamente aquí no ocurrirá el proverbial «se irá todo a la mierda». Es obvio.
– Si necesitas saber cuánto, telefonea a tu chico, Andy, hacia final de la semana. ¿De acuerdo?
– Sí, colega. Te deseo lo mejor, Mal. Que salga todo bien. Y cuídate, amigo.
Clint Smoker estaba riendo cuando se encaramó al puente de mando de su Avenger negro. Adrenalina: es un gran remedio. Y, al pisar el acelerador (en unos minutos todos sus pensamientos subsiguientes estarían dedicados por entero a las preocupaciones del motor), Clint comenzó a componer mentalmente un e-mail que empezaba:
«¿Ke tenéis que decir ahora del viejo kastaño kanoso…? ¿Importa el tamaño? ¿O el tenerlos bien puestos?»
El rey no estaba en su tesorería, contando su dinero…, y la reina no estaba en el jardín, comiendo pan con miel…
Enrique viajaba en dirección al sur en el tren real. Aquel tren tenía un vagón oficina, un vagón para reuniones, un vagón sala de estar, un vagón dormitorio, un vagón comedor, un vagón cocina, un vagón de personal de servicio, un vagón de seguridad y un vagón de vigilancia. El soberano se encontraba en el vagón oficina, escribiendo su carta diaria a la princesa. Como casi todos los interiores que había conocido en su vida, aquélla era una estancia de líneas cambiantes: no habían dejado en ella nada en paz. Cada plano estaba lleno de estorbos ornamentales; las paredes estaban cargadas de cuadros y fotografías enmarcadas; las superficies planas infestadas de curiosidades y bibelots; y cada panel del techo insistía en resaltar su paisaje de nubes, su querubín, su madonna, su desnudo. Privado de la libertad de las dimensiones amplias, el tren venía a resumir la condición de la realeza: siempre estaba encima de ti y nunca te dejaba ser como eras.
Se producían frecuentes retrasos, largos y muy molestos, pero el tren real era, técnicamente, un tren sin paradas. En aquel momento sólo el rey sabía que iba a detenerse en un apartadero de Royston, cerca de Cambridge, para que se entrevistara con Brendan Urquhart-Gordon, quien decía ser portador de noticias buenas y malas.
«Mi querida hija», había comenzado la carta… Ahora siguió: «La visita a los leprosos fue más bien deprimente. Y, después, la pesadilla del vuelo de vuelta. Tuvimos turbulencias sobre el Canal, como siempre: muy bruscas en esta ocasión. Al aterrizar, fui derecho a ese centro de traumatología craneoencefálica, que resultó una especie de tortura medieval; te pasas horas escuchando a gente que apenas puede hablar y que te cuenta los maravillosos progresos que está haciendo. Luego, a primera hora de la tarde, marché al norte, en el tren.»
Hizo una pausa. Ir al norte había sido como un viaje a la depresión orgánica, un viaje a la noche y al invierno. Al principio eran sólo las obesas calderas de las centrales eléctricas, que añadían sus humaredas a la inmensidad gris. Más tarde el cielo se tornó de un negro borroso, con costurones brillantes. De vez en cuando incluso aparecería el sol, como el casco de un minero bajando por una chimenea. A las tres y quince encontraron la noche. Y, finalmente, el Kyle de Tongue ciñó su dogal de peñascos en dirección al Mar del Norte.
Читать дальше