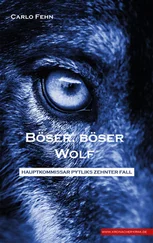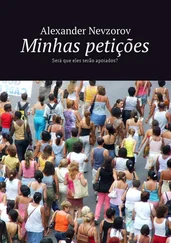Coral: ¿Qué te pasa?
Guiñapo (encogiéndose de hombros): Nada.
Coral: Venga, Alex. Sé que te pasa algo. Por qué no me lo cuentas.
Guiñapo: Quiero ser otra persona, para resumir.
Coral (en tono afectado y recostándose sobre mi regazo): ¿Sí? ¿Quien?
Guiñapo: El correcaminos. El tío de Expediente X . Tom Sawyer, me da lo mismo. Cualquiera.
Coral (abrazándome): Tonto. Con lo que a mí me gustas así.
Guiñapo:…
Coral: ¿Sabes? Hoy he tenido un día de perros en el trabajo.
Guiñapo (perdiendo el papel protagonista): ¿Qué te ha pasado?
Éramos un abrelatas defectuoso y una conserva sin anilla de la que tirar, ola y roca, torre y viento, patatín y patatán. Por eso le hablé de Blanca. Necesitaba saber de la blandura de su hombro, necesitaba saber si podía adaptarse a mi cabeza como una de esas almohadas de las farmacias, y el affaire Blanca era en aquel momento la espina más extirpable de mi corazón. Además, suponía matar dos pájaros de un tiro, ya que ceder a alguien la parte trasera de mi cruz aliviaría en buena parte mi caminar. Se lo conté todo, suicidios frustrados incluidos. Y aún hoy no sé cómo tomarme su reacción.
En lo referente al mes que pasamos juntos, fui lo más discreto posible, tanto por Blanca como por ella. No era cuestión de vanagloriarme de mis dotes de amante ni de desvelar intimidades, me limité a resaltar únicamente lo que me interesaba: el perfecto entendimiento que desde el primer momento había gobernado nuestra relación. Fue complicado, ya que no me atreví a exponer tan a las claras mi teoría sobre el trozo de puzzle que cada uno llevábamos en el pecho, no fuera a tomárselo como un reconocimiento velado de que lo nuestro nunca alcanzaría la perfección, de que la copa de nuestro amor sólo contendría el zumo ácido de unas naranjas fuera de temporada.
– Almas gemelas -afirmó Coral, una vez yo le relaté algún ejemplo concreto.
Almas gemelas. Lo dijo como si yo no inventara nada nuevo, como si todas aquellas coincidencias que acababa de contarle sin solapar mi orgullo quedaran contenidas en aquellas dos palabras, en aquella odiosa expresión que me remitía inevitablemente a películas como Mujercitas o amistades de internado, y a la vez como si de alguna forma le sorprendiera que yo me acogiera a un concepto tan cándido. Lo que había ocurrido entre Blanca y yo estaba más allá de esas afinidades ridículas y novelescas. De todas formas, lo dejé correr e inicié la segunda parte de la historia, ésa que escamoteaban los libros y las películas, la horrenda crónica de cómo Blanca y yo comenzamos a fundirnos, a encajar, a disolvernos el uno en el otro. Le conté lo del poema, lo del sueño correlativo, lo del maldito gato; le expliqué cómo, al hacer el amor, sentía cómo la carne era rebasada enseguida y alcanzábamos un nivel superior, un nivel donde las rendijas entre mis átomos se colmaban con los suyos, formando una especie de mimbre kármico que el orgasmo se apresuraba a encolar. Cada vez, al salir de ella físicamente, sentía que me olvidaba más cosas dentro, que lo que quedaba extenuado en sus brazos iba siendo menos yo a cada polvo.
Coral se limitó a escucharlo todo en silencio. No estaba preparada para eso, por supuesto. Desde el primer momento, se había plantado en los labios esa sonrisa comprensiva con que las mujeres se escudan cuando los hombres hablan de amoríos antiguos, una sonrisa distendida, como láctea, con la que aceptan nuestras batallitas con la leve conmiseración que se le dedica al guerrero acabado, una sonrisa que se acentúa misteriosamente en algún detalle, como si vislumbraran algo que de repente hacía encajar muchas cosas. Así me sonreía Coral hasta que mi relato dejó de ser divertido y empezó a cobrar tintes de pesadilla. Entonces su estudiada sonrisa se derrumbó, dejando desnuda su boca, que sólo atinó a cubrirse con una mueca de desconcierto. Su mirada también resultó afectada por el siniestro desenlace de la historia, sus ojos se redujeron a dos ranuras inexpresivas, donde, con la indecisión de una moneda que alguien hace girar sobre una mesa, se asentaba poco a poco el desasosiego.
Creo que me abrazó por falta de palabras, y los dos permanecimos un buen rato allí, entrelazados y silenciosos en el sofá, espiando la noche tras la ventana. Yo sentía sus manos deslizándose por mi pecho, revolviéndome el cabello, un lentísimo ir y venir de dedos que parecían haber olvidado que debían confortarme y vagaban absortos por mi piel. Traté de justificar su reacción arguyendo que lo sobrecogedor de la historia la había desbordado, sumiéndola en una estupefacción perdonable, que ahora era consciente de que el mundo ocultaba más que enseñaba, que la noche donde se hundían sus ojos ya no era para ella un cielo oscuro punteado de estrellas, sino un misterio, un abismo en cuyo fondo palpitaba otra realidad, ignota y acechante, pero lo cierto es que su consuelo me supo a poco. Aguardé un rato más, pero no rompió su silencio, y yo no estaba dispuesto a tirarle de la lengua. Finalmente, cogí su mano errabunda y la desvié hacia un lugar que no entraba en sus planes, y encontramos así una salida digna a aquella encrucijada.
Durante un tiempo no supe qué pensar. Me sentía defraudado. ¿Era Coral incapaz de ofrecer un consuelo más efectivo o es que yo no merecía el esfuerzo? Consideré incluso la posibilidad de fingir la muerte de mis padres o algo parecido con objeto de estudiar su reacción, pero me pareció demasiado drástico. Tendría que esperar pacientemente a que se produjera una tragedia real, que mis días se animaran con una desgracia reseñable, mientras tanto todo eran dudas. Pero, ¿quién era yo, el Rey del Consuelo? ¿Cómo atreverme a descalificar su técnica? Tal vez a ella mi apoyo le había resultado tan pobre como a mí el suyo, ¿cómo saberlo? El dolor, no había duda, era algo condenado a padecerse en privado. Por muchas palabras que hubiese por uno u otro lado, siempre nos hundiríamos solos. Nunca entenderíamos el dolor ajeno lo suficiente como para darle el apoyo adecuado. Eso era un hecho.
Nunca volvimos a hablar de Blanca. Supongo que ella consideró aquella breve charla como una especie de exorcismo. Yo, a veces, hacía alguna referencia a Blanca sin intención, y Coral se limitaba a asentir con una mezcla de seriedad y lástima, como si yo fuese un ex alcohólico recordando alguna de sus borracheras.
En ese momento, Coral salió del dormitorio y colocó su maleta junto a la puerta. Se había puesto unos vaqueros para el viaje. La observé regresar al dormitorio para completar su bolsa de mano. Ni siquiera me miró. Yo me hundí más en el sofá. Mi vida se hacía pedazos y yo no podía hacer otra cosa que seguir en el sofá, ante la tele encendida, con la mirada perdida en unas imágenes que me importaban una mierda. Así me recordaría ella, repantigado en el sofá, fundido con el mueble como una nueva especie de centauro. La imaginé en Barcelona, en casa de sus tíos, paseando por alguna playa o bailando en alguna discoteca con ese primo suyo del que tanto me hablaba y que lo mismo se la cepillaba por despiste; me la imaginé haciendo cosas que yo no podía imaginar en sitios que no podía imaginar y pidiendo un tiempo muerto para pensar en mí, que al fin y al cabo era el motivo que la había llevado allí, la imaginé con el ceño fruncido, luchando por traer a su mente la ridícula estampa del sofá, y desecharla a continuación con una mueca de asco, sorprendida tal vez de que aquel espanto formara parte de su pasado.
A Javi le había bastado una rápida ojeada para intuir cómo eran las cosas entre nosotros. Enseguida comprendió que Coral y yo no éramos felices, que nunca lo seríamos y que nunca lo habíamos sido. No honestamente felices. Y no se lo calló, Javi nunca se callaba nada. ¿Cuánto hacía de aquella charla? ¿Tres? ¿Cuatro meses? Fue un miércoles por la mañana, de eso estoy seguro, porque ese día Coral entra más tarde a trabajar y eso fue lo que propició el encuentro.
Читать дальше