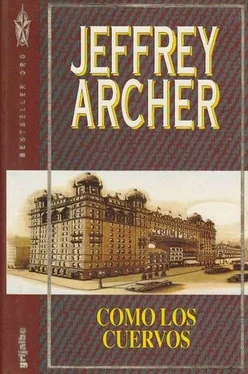– ¿Aunque todos los demás vendan?
– Ese es el momento exacto en que hay que comprar. El momento ideal de subir a un tranvía es cuando todo el mundo baja. Dame esos nombres, Tom. Ahora, me voy al banco.
Me desvié en dirección a Knightsbridge. Hadlow me informó en su despacho de que el saldo de «Trumper's» ascendía a doce mil libras; un buen sostén, en el caso de que se produjera una huelga general, añadió.
– ¿Tú también? -me exasperé-. No habrá huelga. Y si la hay, te pronostico que sólo durará unos días.
– ¿Como la última guerra? -dijo Hadlow, mirándome por encima de sus gafas-. Soy precavido por naturaleza, señor Trumper…
– Bien, pues yo no -le interrumpí-. Prepárate para hacer un buen uso de esa cantidad.
– Ya he apartado la mitad, por si la señora Trentham no logra abonar la cantidad que pujó por el número 1 -me recordó -. Todavía le quedan -se volvió para consultar el calendario colgado en la pared -treinta y dos días para hacerlo.
– Pues sugiero que no perdamos la calma en ningún momento del mes.
– Por si el mercado cae en picado, sería mejor no arriesgarlo todo, ¿no cree, señor Trumper?
– No, no lo creo, pero por eso estoy… -empecé callándome para ocultar mis auténticas sentimientos.
– Es cierto -replicó Hadlow, desconcertándome un poco-, pero por ese mismo motivo le he apoyado con tanto entusiasmo hasta el momento -añadió, magnánimamente.
A medida que pasaban los días, fui admitiendo la posibilidad de que se produjera la huelga general. La sensación de incertidumbre y la falta de confianza en el futuro motivaron que algunas tiendas salieran a la venta.
Compré las primeras dos a precio de saldo, con la condición de pagarlas al contado, y gracias a la rapidez con que Sanderson tuvo lista la documentación y Hadlow entregó el dinero, conseguí añadir la zapatería y la farmacia a mi monopolio.
El jueves 4 de mayo de 1926, día en que se declaró la huelga general, el coronel y yo salimos a la calle con las primeras luces del alba. Echamos un vistazo a nuestras propiedades, de norte a sur. Todos los miembros del comité de Syd Wrexall habían protegido con tablones sus tiendas; yo consideré que su iniciativa significaba rendirse a los huelguistas. Accedí, no obstante, al plan de «cierre» del coronel, que permitió a Tom Arnold, mediante una señal previamente acordada conmigo, cerrar bajo llave las trece tiendas en tres minutos. Tom había realizado el sábado anterior varios «ensayos», ante el asombro de los transeúntes.
Aunque la primera mañana de la huelga hizo buen tiempo y las calles estaban llenas de gente, la única concesión que hice a las masas fue quitar de la acera todos los productos de la 147 y la 131.
A las ocho, Tom Arnold me comunicó que tan sólo cinco empleados habían faltado al trabajo, a pesar de los espectaculares embotellamientos de tráfico que paralizaban los transportes públicos, y uno de ellos se encontraba realmente enfermo.
Mientras el coronel y yo paseábamos arriba y abajo de Chelsea Terrace nos dedicaron algunos insultos, pero no percibí que la multitud perdiera el control y, dentro de todo, la mayor parte de la gente demostraba un buen humor sorprendente. Algunos se pusieron a jugar al fútbol en plena calle.
La primera señal de auténticos desórdenes apareció el segundo día por la mañana, cuando fue lanzado un ladrillo contra el escaparate del número 5, «Joyería y Relojería». Vi a dos o tres jovencitos coger todo lo que podían del expositor y huir avenida abajo. La muchedumbre dio muestras de inquietud y empezó a gritar consignas; entonces, hice la señal a Tom Arnold, que se hallaba a unos cincuenta metros de distancia, y tocó seis veces su silbato. El coronel comprobó, al cabo de tres minutos, que todas las tiendas estaban cerradas a cal y canto. No me moví de mi sitio mientras la policía hacía acto de presencia y detenía a varios individuos. Aunque el ambiente estaba muy caldeado, ordené a Tom Arnold, pasada una hora, que procediera a abrir las tiendas y que se atendiera a los clientes como si no hubiera pasado nada. El cristal de la quincallería fue repuesto antes de tres horas…, si bien no era la mañana más adecuada para comprar joyas.
El martes sólo faltaron tres trabajadores a su puesto, pero conté hasta cuatro tiendas más de la avenida que habían sido protegidas con tablones. Las calles tenían un aspecto mucho más tranquilo. Becky me dijo mientras desayunábamos que el Times no había salido porque los impresores se hallaban en huelga, pero, en respuesta, el gobierno había sacado su propio periódico, la British Gazette, una idea de Churchill, informando a sus lectores que los empleados del ferrocarril y los transportes habían vuelto en masa a trabajar. A pesar de esto, el pescatero del número 11, Norman Cosgrave, me dijo que estaba harto, y me preguntó cuánto había pensado ofrecerle por su establecimiento. Acordamos el precio por la mañana y nos dirigimos al banco por la tarde para cerrar el trato. Una llamada telefónica bastó para confirmar que Sanderson ya tenía los documentos mecanografiados, y Hadlow había preparado el cheque; lo único que faltaba era mi firma. Lo primero que hice al volver a Chelsea Terrace fue poner a Tom Arnold al frente de la pescadería, hasta encontrar al director adecuado para el local de Cosgrave. De momento no dijo nada, pero no se quitó el olor hasta varias semanas después de contratar a un muchacho de Billingsgate.
La huelga general concluyó de forma oficial la novena mañana, y yo ya había adquirido siete tiendas más el último día del mes. Parecía ir y venir como un loco del banco, pero las adquirí todas, excepto una, por un precio que satisfizo incluso a Hadlow.
En la siguiente asamblea general informé al consejo que «Trumper's» poseía ya veinte tiendas en Chelsea Terrace, una menos de las que agrupaba la Asociación de Tiendas. Sin embargo, Hadlow expresó la opinión de que ahora debíamos concentrarnos en un largo período de consolidación, si queríamos que todas y cada una de nuestras propiedades recién adquiridas estuvieran a la misma altura que las trece primeras. Hice una sola propuesta interesante más, recibida con unánime aprobación por mis colegas: que Tom Arnold fuera invitado a formar parte del consejo.
Nunca resistía la tentación de pasar una hora sentado en el banco situado frente al número 147, observando las transformaciones que Chelsea Terrace experimentaba ante mis ojos. Por primera vez, era capaz de diferenciar mis tiendas de las que aún necesitaba adquirir, que incluían las catorce del comité de Wrexall, sin olvidar el prestigioso número 1 o «El Mosquetero».
Habían pasado setenta y dos días desde la subasta, y aunque el señor Fothergill continuaba comprando las frutas y verduras en el 147, nunca me confirmaba si la señora Trentham había liquidado o no su deuda. Joan Moore informó a mi mujer que su antigua patrona había recibido en fecha reciente la visita del señor Fothergill, y aunque la cocinera no había podido escuchar toda la conversación captó voces airadas.
Daphne acudió a la tienda la semana siguiente. Le pregunté si sabía algo sobre las actividades de la señora Trentham.
– Deja de preocuparte por esa maldita mujer -fue todo cuanto Daphne dijo sobre el tema-. En cualquier caso, los noventa días pronto terminarán y, francamente, creo que deberías preocuparte más por tu Segunda Parte que por los problemas económicos de la señora Trentham.
– Tienes toda la razón. Si sigo a este paso, no habré completado el trabajo necesario antes del año próximo -dije, tras elegir una docena de ciruelas impecables y pesarlas.
– Siempre vas con prisas, Charlie. ¿Por qué es preciso terminarlo todo en una fecha concreta?
Читать дальше