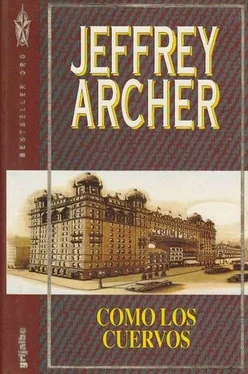El próximo barco con destino a Australia era el SS Orontes, que zarparía de Southampton el siguiente lunes. La señora Trentham mandó un telegrama a una dirección de Melbourne, anunciando el día y la hora aproximados de su llegada.
A la señora Trentham se le antojó interminable el viaje de cinco semanas a través de dos océanos, en especial porque pasaba casi todo el tiempo en su camarote, sin ganas de entablar amistades a bordo…, o aún peor, toparse con alguien que la conociera. Declinó varias invitaciones del capitán para cenar con él.
Cuando el barco amarró en Sydney, la señora Trentham sólo pasó una noche en la ciudad, y se desplazó a continuación a Melbourne. Al llegar a la estación de la calle Flinders, tomó un taxi y fue directamente al hospital Royal Victoria, donde la enfermera jefe la informó de que a su hijo sólo le quedaba una semana de vida.
La autorizaron a verle enseguida, y un oficial de policía la escoltó al ala de aislamiento. Permaneció de pie junto a la cama, contemplando incrédula el rostro que apenas reconocía. Al ver el cabello ralo y gris y las profundas arrugas de su cara, la señora Trentham se creyó por un momento junto al lecho de muerte de su esposo.
Un médico le dijo que ese estado solía darse en las personas informadas de que su destino ya estaba decidido. Se quedó junto a la cama casi una hora y se fue sin haber arrancado ni una palabra a su hijo. En ningún momento permitió que nadie del hospital adivinara sus auténticos sentimientos.
Aquella noche, la señora Trentham se alojó en un tranquilo club de campo, situado en los alrededores de Melbourne. Hizo una sola pregunta al joven propietario, un expatriado llamado Sinclair-Smith, antes de retirarse a su habitación.
Al día siguiente se presentó en las oficinas de la firma legal más antigua de Melbourne, Asgarth, Jenkins & Cía. Un joven, cuyos modales le parecieron poco respetuosos, le preguntó qué deseaba.
– Quiero hablar con el socio mayoritario.
– Tome asiento en la sala de espera.
La señora Trentham esperó hasta que el señor Asgarth pudo recibirla.
El socio mayoritario, un hombre de edad avanzada que, a juzgar por su atavío, podría estar ejerciendo en Lincoln's Inn Fields, y no en la calle Victoria de Melbourne, escuchó en silencio su relato y accedió a solventar todos los problemas que pudieran surgir al hacerse cargo de los bienes de Guy Trentham. A este fin, prometió presentar una solicitud de permiso para que el cuerpo fuera trasladado a Inglaterra cuanto antes.
La señora Trentham visitó a su hijo todos los días de la semana anterior a su muerte. Aunque no hablaron mucho, tuvo conocimiento de un problema que debería solucionar antes de regresar a Inglaterra.
La señora Trentham volvió el miércoles por la mañana a las oficinas de Asgarth, Jenkins & Cía., para que su abogado la aconsejara acerca de su último descubrimiento. El abogado la invitó a sentarse y escuchó con suma atención sus revelaciones. Tomaba notas de vez en cuando en un cuaderno. Cuando la señora Trentham concluyó, el hombre estuvo callado durante bastante rato.
– Habrá que cambiar el apellido -sugirió -, si quiere que nadie se entere de sus planes.
– Hay que asegurarse también de que nadie pueda averiguar quién fue el padre de la niña -dijo la señora Trentham.
El anciano abogado frunció el ceño.
– Eso le exigirá depositar una enorme confianza en… -consultó el nombre escrito frente a él-… la señorita Benson.
– Pague a la señorita Benson lo que pida por su silencio. Coutts, en Londres, se ocupará de todos los detalles financieros.
El abogado asintió con la cabeza. A fuerza de quedarse ante su escritorio hasta medianoche durante los cuatro días siguientes, logró completar toda la documentación necesaria para satisfacer las demandas de su clienta, horas antes de que la señora Trentham regresara a Londres.
El médico de guardia certificó el fallecimiento de Guy Trentham a las seis y tres minutos del día 23 de abril de 1927. A la mañana siguiente, la señora Trentham inició su viaje de regreso a Inglaterra, acompañada del ataúd. Se sintió tranquilizada al pensar que sólo dos personas en aquel continente sabían tanto como ella: un anciano caballero que se jubilaría al cabo de escasos meses y una mujer que, a partir de ahora y hasta el fin de sus días, viviría de una forma que nunca habría creído pocos días antes.
La señora Trentham zarpó para Southampton con el mismo sigilo de la ida, y se dirigió directamente a su domicilio de Chester Square en cuanto pisó suelo inglés. Informó a su marido sobre los detalles de la tragedia y aceptó a regañadientes que se publicara un anuncio en el Times del día siguiente. Rezaba así:
«El capitán Guy Trentham, MC, ha fallecido trágicamente de tuberculosis, después de padecer una larga enfermedad. El funeral tendrá lugar en la iglesia de Santa María, Ashurst, Berkshire, el martes 8 de junio de 1927.»
El vicario del pueblo celebró la ceremonia por el querido desaparecido. Su muerte, aseguró a los fieles, era una tragedia para todos aquellos que le conocían.
Guy Trentham fue enterrado en el lugar destinado a su padre. Parientes, amigos de la familia, feligreses y criados abandonaron el cementerio con la cabeza gacha.
La señora Trentham recibió, durante los días siguientes, un centenar de cartas de condolencia; una o dos hacían hincapié en que podía consolarse con el pensamiento de que un segundo hijo ocuparía el lugar de Guy.
Al día siguiente, la fotografía de Nigel sustituyó a la de su hermano en la mesilla de noche.
Hacía mi ronda habitual de los lunes por Chelsea Terrace, en compañía de Tom Arnold, cuando me dio su opinión.
– Nunca ocurrirá -afirmé.
– Tal vez tenga razón, señor, pero de momento muchos tenderos se están asustando.
– Una pandilla de cobardes. Con un millón de parados, sólo unos cuantos estarían tan locos como para lanzarse a una huelga general.
– Es posible, pero la Asociación de Tiendas continúa aconsejando a sus miembros que protejan con tablas los escaparates.
– Syd Wrexall aconsejaría a sus miembros que protegieran con tablas los escaparates si un pequinés levantara una pata sobre la puerta de «El Mosquetero». Es más, lo haría aunque el animal no fuera a mearse.
Una sonrisa cruzó los labios de Tom.
– ¿Así que está dispuesto a luchar, señor Trumper?
– Ya lo creo. Pienso dar mi total apoyo al señor Churchill en este tema. -Me detuve para echar un vistazo al escaparate de «Sombreros y Bufandas»-. ¿Cuántos empleados tenemos?
– Setenta y uno.
– ¿Y cuántos piensas que pueden secundar la huelga?
– Media docena, diez a lo sumo… y sólo los afiliados al sindicato de dependientes. De todos modos, algunos empleados no podrán venir a trabajar si se paralizaran los transportes públicos.
– Bien. Dame esta misma noche los nombres de los que dudas, y hablaré con todos ellos durante la semana. Al menos, podré convencer a uno o dos de que tienen futuro en la empresa.
– ¿Y qué pasará con ese futuro si la huelga sigue adelante?
– ¿Cuándo vas a meterte en la cabeza, Tom, que nada de lo que ocurra afectará a «Trumper's»?
– Syd Wrexall piensa que…
– Te aseguro que eso es lo único que no hace.
– … piensa que tres tiendas, como mínimo, saldrán a la venta el mes que viene, y que si hay una huelga general quedarán disponibles muchas más. Los mineros están persuadiendo…
– No están persuadiendo a Charlie Trumper. Si te enteras de alguien que quiera vender, Tom, dímelo, porque yo todavía quiero comprar.
Читать дальше