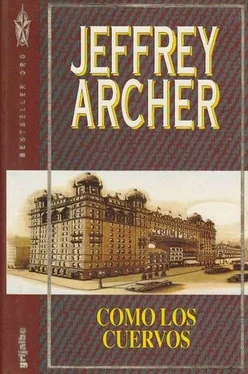Cuando volví a casa para comer le dije a Elizabeth que había vuelto a ver al sargento Trumper, pero la mensahib no demostró demasiado interés hasta que le di las frutas y las verduras. Fue entonces cuando me preguntó dónde las había comprado.
– En la tienda de Trumper -le contesté.
Ella asintió con la cabeza, tomando nota del nombre y la dirección sin más explicaciones.
Al día siguiente ordené al secretario del regimiento que enviara dos invitaciones a Trumper para la cena y el baile anuales; después, me olvidé del tipo hasta que vi a los dos sentados en la mesa de los sargentos la noche del baile. Digo «los dos» porque Trumper iba acompañado de una muchacha muy atractiva. Yo no podía apartar mis ojos de ella. Sin embargo, Trumper pareció no hacer caso de ella en toda la noche, concediendo su atención a una joven cuyo nombre no conseguí recordar, y que había estado sentada en la mesa de autoridades, no muy lejos de mí. Cuando mi ayudante le preguntó a Elizabeth si quería bailar con él, no desaproveché la oportunidad, créanme. Atravesé como una exhalación la pista de baile, consciente de que la mitad del batallón no me quitaba el ojo de encima, me incliné ante la dama en cuestión y solicité que me concediera el honor. Descubrí que era la señorita Salmon, y que bailaba como la mujer de un oficial. Era brillante como un botón, y además alegre. No pude imaginar en qué estaba pensando Trumper, y así se lo habría dicho, pero no era asunto mío.
Cuando terminó la pieza presenté la señorita Salmon a Elizabeth, que pareció igualmente encantada. Más tarde, la mensahib me dijo que, según le habían informado, la chica estaba liada con el capitán Trentham de nuestro regimiento, ahora destinado en la India. Trentham, Trentham… Me acordé de un joven oficial del batallón que respondía a ese apellido (había ganado una MC en el Marne), pero había otra cosa relacionada con él que no logré recordar en aquel momento. Pobre chica, pensé, porque yo había sometido a Elizabeth a la misma prueba cuando me destinaron a Afganistán en 1882. Perdí un ojo por culpa de aquellos malditos afganos y, al tiempo, casi perdí a la única mujer que he amado en mi vida. En cualquier caso, es mal asunto casarse antes de llegar a capitán…, o después de llegar a mayor, para el caso.
No esperaba volver a tener noticias de Trumper ni de su bella invitada, hasta que, de improviso, la señorita Salmon me escribió unas líneas para preguntarme si ambos podían venir a verme por un asunto privado. Accedí a su petición, guiado sobre todo por la curiosidad, pues no se me ocurría qué podían querer de un viejo excéntrico como yo.
Llegaron a mi casita de Tregunter Road antes de que el reloj del abuelo terminara de dar las diez, y les hice pasar a la salita.
– ¿Qué desea de mí, sargento? -pregunté a Trumper.
No hizo el menor intento de responder, pues fue la señorita Salmon quien habló por los dos. Se lanzó sin más preámbulos, de la forma más convincente, a pedir que me uniera a su pequeña empresa y, aunque no tomé en consideración su propuesta, me interesó; su confianza en mí me conmovió y prometí que meditaría su ofrecimiento. Dije que les escribiría cuanto antes para comunicarles mi decisión.
Elizabeth se mostró de acuerdo conmigo, pero me aconsejó que inspeccionara un poco el terreno antes de decidirme.
Pasé cada día laborable de la semana siguiente merodeando por las cercanías de Chelsea Terrace, 147. Solía sentarme en el banco que había frente a la tienda, desde el cual, sin que me vieran, podía observar cómo llevaban el negocio. Elegí diferentes momentos del día para llevar a cabo mis observaciones, por motivos obvios. A veces, aparecía a primera hora de la mañana; en otras, a la hora de mayor actividad, e incluso a última hora de la tarde. En una ocasión, les vi cerrar la tienda, y descubrí al instante que el sargento Trumper no era amigo de mirar el reloj: el 147 era la última tienda en cerrar sus puertas al público. No me importa confesarles que tanto Trumper como la señorita Salmon me causaron una impresión muy favorable. Una extraña pareja, comenté a Elizabeth después de mi última visita.
Semanas atrás, el conservador del Museo Imperial de Guerra me había invitado a ser miembro del consejo, pero, con franqueza, la oferta de Trumper era la única otra que había recibido desde que el año anterior había colgado las espuelas. Como el conservador evitó mencionar la remuneración, colegí que ésta no existía y, a juzgar por las actas del último consejo, que me habían enviado para echarles un vistazo, deduje que sus exigencias no me quitarían más de una hora a la semana.
Tras considerables exámenes de conciencia y bufidos alentadores de Elizabeth -a quien no hacía la menor gracia que me pasara todo el día rondando por casa-, envié una nota a la señorita Salmon, informándola de que yo era su hombre.
A la mañana siguiente descubrí con toda exactitud en qué me había dejado involucrar, cuando la dama en cuestión apareció en Tregunter Road para aleccionarme sobre mi primera misión. Era cojonuda, mucho mejor que cualquier oficial bajo mi mando, no les quepa la menor duda.
Becky (me dijo que dejara de llamarla «señorita Salmon», ahora que éramos «socios») me indicó que considerase nuestra primera visita a Child's de la calle Fleet como un «ensayo», porque el pez que en realidad quería pescar no estaría preparado hasta la semana siguiente. Sería entonces cuando nosotros «entraríamos a matar». Solía utilizar expresiones que para mí no tenían ni pies ni cabeza.
Les aseguro que sudé a mares aquella mañana de nuestra entrevista con el primer banco y que, para ser sincero, estuve a punto de escabullirme de primera línea antes de que dieran la orden de cargar. De no ser por aquellos dos jóvenes rostros expectantes que me esperaban fuera del banco, juro que habría renunciado a toda la campaña.
Bien, a pesar de mis temores, salimos del banco menos de una hora después, habiendo lanzado con gran éxito nuestro primer ataque. Puedo decir, con toda sinceridad, que no bajé la guardia. No es que pensara mucho en Hadlow, que me pareció de lo más extravagante, pero tampoco podría describir a los «Buffs» como una tropa de primera clase. Para más inri, el muy maldito no les había visto ni por el forro, lo cual siempre define a un sujeto, en mi opinión.
Desde aquel momento decidí vigilar de cerca las actividades de Trumper, e insistí en encontrarles semanalmente en el piso para estar al día de lo que ocurría. Hasta me sentí con ánimos para aconsejarles o alentarles de vez en cuando. A nadie le gusta cobrar por no hacer nada.
Ya desde el principio, todo parecía ir como una seda. De hecho, el balance trimestral fue impresionante. A finales de mayo de 1920, Trumper solicitó una entrevista en privado. Sabía que le había echado el ojo a otro establecimiento de Chelsea Terrace, y supuse que quería comentar el asunto conmigo.
Accedí a visitar a Trumper en su piso, pues nunca parecía estar cómodo cuando le invitaba a mi club o a Tregunter Road. Cuando llegué aquella noche le encontré muy alterado, y di por sentado que alguno de nuestros tres establecimientos le causaba preocupaciones, pero él me aseguró que ése no era el caso.
– Bien, adelante con ello, Trumper -dije.
– Para ser sincero, señor, me resulta un poco violento -contestó, de modo que me callé, confiando en que así se tranquilizaría y soltaría lo que llevaba dentro.
– Se trata de Becky, señor -dijo con brusquedad.
– Excelente muchacha.
– Sí, señor, estoy de acuerdo, pero me temo que está embarazada.
Confieso que la propia Becky me había dado la noticia unos días antes, pero yo le prometí no decir nada a nadie, incluyendo a Charlie. Fingí sorprenderme. Aunque soy consciente de que los tiempos han cambiado, sabía que Becky había sido educada con rectitud y que, en cualquier caso, nunca me había parecido esa clase de chica.
Читать дальше