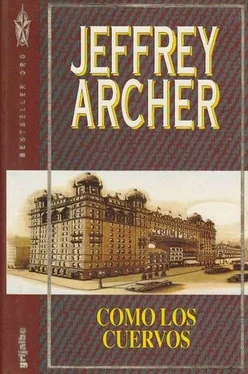– Según los términos del contrato, tengo que aceptar la reclamación de su cliente -convino Harrison-, A no ser que se demuestre que a Guy Trentham le sobrevivieron uno o varios hijos. Ya sabemos que Guy era el padre de Daniel Trumper…
– Eso jamás ha sido demostrado a entera satisfacción de mi cliente -dijo Birkenshaw anotando diligentemente todo lo que decía Harrison.
– Se demostró suficientemente a satisfacción de sir Raymond, tanto que lo nombra en su testamento dándole la preferencia sobre su cliente. Dado el resultado de la entrevista entre la señora Trentham y su nieto, tenemos todos los motivos para creer que a ella tampoco le cabía la menor duda de quién era el padre de Daniel. De otra forma, ¿por qué se molestó en llegar a un acuerdo general con él?
– Eso son simples conjeturas -dijo Birkenshaw-. Sólo hay un hecho cierto: el caballero del que hablamos ya no está con nosotros, y por lo que todo el mundo sabe no dejó hijos propios.
Aún no miraba en dirección a Cathy que escuchaba silenciosamente mientras la pelota iba y venía entre los dos profesionales.
– Con gusto aceptamos eso sin objeción -dijo Charlie interviniendo por primera vez-. Pero lo que no sabíamos hasta hace muy poco era que Guy tenía también una hija llamada Margaret Ethel.
– ¿Qué prueba tiene usted para hacer esa indignante afirmación? -preguntó Birkenshaw irguiéndose de golpe.
– La prueba está en la declaración del banco que le envié a su casa el domingo por la mañana.
– Una declaración, podría yo decir -dijo Birkenshaw-, que nadie sino mi cliente tenía derecho a abrir.
Miró en dirección a Nigel Trentham que estaba muy ocupado encendiendo un cigarrillo.
– De acuerdo -dijo Charlie-. Pero se me ocurrió que por una vez podría seguir el ejemplo de la señora Trentham.
Harrison pestañeó temiendo que su amigo estuviera a punto de perder la paciencia.
– Quienquiera que fuera -continuó Charlie-, incluso se las arregló para que sus nombres figuraran en los archivos policiales como su única hija sobreviviente y para pintar un cuadro que desgraciadamente permaneció en la pared del comedor durante veinte años a la vista de todos. Un cuadro que creo no podría ser reproducido por nadie sino por la persona que lo creó. Mejor que una huella dactilar, ¿no les parece? ¿O eso es también conjetura?
– Lo único que prueba el cuadro -replicó Birkenshaw-, es que la señorita Ross residió en un orfanato de Melbourne en algún período entre mil novecientos veinticuatro y mil novecientos cuarenta y cinco. Sin embargo, ella fue totalmente incapaz de recordar incluso el nombre del orfanato, o de su directora. ¿No es así, señorita Ross? -Se volvió a mirar a Cathy por primera vez.
Ella asintió con la cabeza pero no habló.
– Menuda testigo -dijo Birkenshaw sin tratar de disimular el sarcasmo-. Ni siquiera puede apoyar el cuento que usted se ha inventado en su nombre. Se llama Cathy Ross, eso es todo lo que sabemos, y a pesar de sus pretendidas pruebas no hay nada que la vincule a sir Raymond.
– Pero hay varias personas que pueden apoyar su «cuento» como lo llama usted -se apresuró a replicar Charlie.
Harrison levantó una ceja ya que ante él no había ninguna prueba que corroborara esa afirmación, aun cuando deseaba creer lo que decía sir Charles.
– Saber que residió en un orfanato de Melbourne no equivale a una corroboración -dijo Birkenshaw echándose hacia atrás un mechón que le había caído sobre la frente-. Repito, incluso si aceptáramos todas sus locas pretensiones de imaginados encuentros entre la señora Trentham y la señorita Benson, aun eso no probaría que la señorita Ross es de la misma sangre que Guy Trentham.
– ¿Tal vez le gustaría comprobar su grupo sanguíneo usted mismo? -dijo Charlie.
Esta vez el señor Harrison alzó las dos cejas: hasta ahora ninguna de las dos partes había hecho referencia a los grupos sanguíneos.
– Un grupo sanguíneo, podría añadir yo, sir Charles, que comparte la mitad de la población mundial.
Birkenshaw se estiró las solapas de su chaqueta.
– Ah, ¿así que ya lo ha comprobado usted? -dijo Charlie con expresión triunfal-. Entonces es que debe de haber alguna duda en su mente.
– No hay ninguna duda en mi mente respecto a quién es el heredero legítimo de la propiedad Hardcastle -dijo Birkenshaw, y luego se volvió a señor Harrison-, ¿Cuánto tiempo se supone que hemos de continuar esta farsa? -a su pregunta le siguió un exasperado suspiro.
– Todo el tiempo que le lleve a alguien convencerme de quién es el heredero legítimo de la propiedad de sir Raymond -dijo Harrison con voz fría y autoritaria.
– ¿Qué más quiere? -preguntó Birkenshaw-. Mi cliente no tiene nada que ocultar, mientras que la señorita Ross al parecer no tiene nada que ofrecer.
– Entonces tal vez usted pueda explicar, Birkenshaw, a mi entera satisfacción -dijo Harrison-, por qué la señora Ethel Trentham hizo pagos regulares durante varios años a una tal señorita Benson, directora del orfanato de Santa Hilda de Melbourne, al cual, creo que todos aceptamos ahora, asistió la señorita Ross entre mil novecientos veinticuatro y cuarenta y cinco.
– No tuve el privilegio de representar a la señora Trentham, ni en realidad a la señorita Benson, de modo que no estoy en situación de dar una opinión. Tampoco, señor, lo está usted, si es por eso.
– Tal vez su actual cliente conozca el motivo de estos pagos y querría ofrecer una opinión -insistió Harrison.
Ambos miraron a Nigel Trentham que apagó calmadamente los restos de su cigarrillo, pero continuó sin hablar.
– No hay ningún motivo para suponer que mi cliente deba contestar ninguna pregunta hipotética -sugirió Birkenshaw.
– Pero si su cliente se muestra tan reacio a hablar en su nombre -dijo Harrison- eso sólo me hace más difícil aceptar que no tiene nada que ocultar.
– Eso, señor, es indigno de usted -dijo Birkenshaw-. Usted más que nadie sabe muy bien que cuando a un cliente lo representa un abogado, se sobreentiende que puede no querer hablar necesariamente. De hecho, ni siquiera era obligatorio que el señor Trentham asistiera a esta reunión.
– Esto no es un tribunal de justicia -dijo Harrison bruscamente-, En todo caso, sospecho que el abuelo del señor Trentham no habría aprobado esa táctica.
– ¿Niega usted los derechos legales de mi cliente?
– Naturalmente que no. Sin embargo, si debido a esa renuencia a hablar me veo incapaz de llegar a una decisión, puede que tenga que recomendarles a ambas partes que se resuelvan este asunto en un tribunal de justicia, como lo estipula claramente la cláusula veintisiete del testamento de sir Raymond.
Otra cláusula más de la que no sabía nada, pensó tristemente Charlie.
– Pero un caso así podría tardar años sólo en llegar a los tribunales -hizo notar Birkenshaw-. Además, podría acabar con grandes gastos para ambas partes. No puedo creer que ese haya sido el propósito de sir Raymond.
– Puede que así sea -dijo Harrison-. Pero al menos eso aseguraría que su cliente tuviera la oportunidad de explicar esos pagos trimestrales ante un jurado, esto es, si él supiera algo sobre ellos.
Por primera vez Birkenshaw pareció dudar, pero Trentham continuó sin abrir la boca. Continuó allí sentado, fumando otro cigarrillo.
– Un jurado también podría considerar que la señorita Ross no es otra cosa que una oportunista -sugirió Birkenshaw cambiando de política-. Una oportunista que, habiendo dado con un buen cuento, se las arregló para venir a Inglaterra y hacer calzar hábilmente los hechos con sus propias circunstancias.
– ¡Y tan hábilmente! -dijo Charlie-. ¿No se las arregló perfectamente a la edad de tres años para inscribirse en un orfanato de Melbourne? Y exactamente en el mismo período en que Guy Trentham estaba en la cárcel local…
Читать дальше