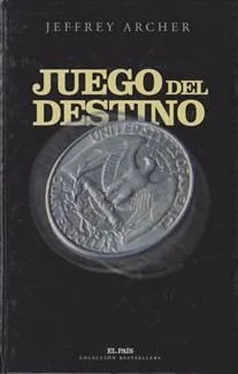– ¿Cuándo te enamoraste por primera vez, papá?
Nat casi chocó con el vehículo que tenía delante, pero frenó a tiempo y luego volvió a situarse en el carril central.
– Creo que la primera chica que me interesó de verdad se llamaba Rebecca. Interpretaba a Oliva y yo hacía de Sebastián en la obra de la escuela. -Se calló unos instantes-. ¿Tienes problemas con Julieta?
– Por supuesto que no -respondió Luke-. Es tonta; bonita, pero tonta. -Un largo silencio siguió a estas palabras-. ¿Hasta dónde llegasteis Rebecca y tú? -preguntó finalmente.
– Recuerdo que nos besamos y hubo un poco de eso que en mi época llamábamos mimos.
– ¿Querías tocarle los pechos?
– Claro que sí, pero ella no me dejaba. No llegué a esa parte hasta nuestro primer año en la facultad.
– ¿Tú la querías, papá?
– Creía que sí, pero me enamoré perdidamente cuando conocí a tu madre.
– ¿Así que la primera chica con la que te acostaste fue mamá?
– No, hubo un par de chicas antes que ella, una en Vietnam y otra cuando estaba en la universidad.
– ¿Dejaste embarazada a alguna de las dos?
Nat se pasó al carril de la derecha y redujo la velocidad a cuarenta.
– ¿Has dejado embarazada a alguna chica?
– No lo sé -respondió Luke- y tampoco lo sabe Kathy, pero cuando nos estábamos besando detrás del gimnasio, le hice un estropicio en la falda.
Fletcher pasó una hora más con su hija antes de emprender el viaje de regreso a Hartford. Disfrutó de la compañía de George. Lucy lo había descrito como el chico más brillante de la clase. «Por eso lo escogí como director de mi campaña», le explicó.
El senador llegó a Hartford al cabo de una hora y cuando entró en la habitación de Harry la situación no había cambiado. Se sentó junto a Annie y le cogió la mano.
– ¿Alguna mejoría? -le preguntó.
– No, ninguna -respondió Annie-. No se ha movido desde que tú te marchaste. ¿Cómo está Lucy?
– Es una comedianta y se lo dije. Tendrá que llevar el yeso durante unas seis semanas, algo que no parece haberle hecho mella; es más, está convencida de que la ayudará a ganar las elecciones a representante de los estudiantes.
– ¿Le has hablado del abuelo?
– No, tuve que mentirle un poco cuando me preguntó dónde estabas.
– ¿Dónde estaba?
– Presidiendo una reunión de la junta escolar.
– Muy cierto, solo que te has equivocado de día.
– A propósito, ¿sabías que tiene novio? -preguntó Fletcher.
– ¿Te refieres a George?
– ¿Conoces a George?
– Sí, aunque yo no lo describiría como un novio -opinó Annie-, sino como un fiel esclavo.
– Creía que Lincoln había abolido la esclavitud en mil ochocientos sesenta y tres -comentó Fletcher.
Annie se volvió para mirar a su marido.
– ¿Te preocupa?
– Por supuesto que no. Es lógico que Lucy tenga novio.
– No me refiero a eso, y tú lo sabes.
– Annie, solo tiene dieciséis años.
– Yo era más joven cuando te conocí.
– Annie, no olvides que cuando estábamos en la universidad nos manifestamos por los derechos civiles; me enorgullece saber que le hemos inculcado esos principios a nuestra hija.
Nat se sentía un tanto culpable por haber regresado a Hartford después de dejar a su hijo en Taft, porque no había tenido tiempo de visitar a sus padres. Pero era consciente de que no podía saltarse la reunión con Murray Goldblatz dos días seguidos. Cuando se despidió de Luke, el chico al menos ya no parecía hundido en el sufrimiento. Le había prometido que él y su madre volverían el viernes por la tarde para la representación de la obra. Aún pensaba en Luke cuando sonó el teléfono móvil, una innovación que había cambiado su vida.
– Prometiste llamarme antes de que abriera el mercado -dijo Joe, que hizo una pausa antes de añadir-: ¿Tienes alguna noticia que comunicarme?
– Lamento no haberte llamado, Joe; surgió una crisis doméstica y me olvidé completamente.
– ¿Tienes algo nuevo que decirme?
– ¿Algo nuevo?
– Tus últimas palabras fueron: «Sabré algo más dentro de veinticuatro horas».
– Antes de que te eches a reír, Joe, te diré que sabré algo más dentro de veinticuatro horas.
– Lo soportaré, pero ¿cuáles son las instrucciones para hoy?
– Las mismas de ayer. Quiero que continúes comprando agresivamente las acciones de Fairchild’s hasta la hora de cierre.
– Confío en que sepas lo que haces, Nat, porque las facturas comenzarán a llegar la semana que viene. Todo el mundo sabe que Fairchild’s está en condiciones de capear el temporal, pero ¿tú estás absolutamente seguro de que podrás?
– No puedo permitirme no hacerlo -replicó Nat-, así que sigue comprando.
– Lo que tú dispongas, jefe. Solo deseo que tengas un paracaídas a mano, porque si no tienes el cincuenta y uno por ciento de Fairchild’s para las diez de la mañana del lunes, la caída será más que accidentada.
Mientras Nat continuaba su viaje de regreso a Hartford, comprendió que Joe no había hecho más que recalcar lo evidente. La semana siguiente a esa misma hora podría encontrarse sin trabajo y, lo que era más grave, haber permitido que Russell acabara en poder de su principal competidor. ¿Goldblatz era consciente de esa situación? Por supuesto que sí.
En el momento de entrar en la ciudad, decidió no ir a su despacho, sino aparcar a unas calles de la catedral, comerse un bocadillo y considerar todas las alternativas que le pudiese plantear Goldblatz. Pidió un bocadillo de beicon con la ilusión de que le infundiera un ánimo más combativo. Luego comenzó a escribir en el dorso del menú una lista con los pros y los contras.
A las tres menos diez salió de la cafetería y caminó sin prisas hacia la catedral. Fueron varias las personas que al pasar por su lado le saludaron con un gesto o un «Buenas tardes, señor Cartwright», cosa que le recordó lo muy conocido que era desde un tiempo a esta parte. Sus expresiones eran de admiración y respeto; y deseó poder adelantar la película una semana para ver cómo serían entonces. Consultó su reloj: las tres menos cuatro minutos. Decidió dar la vuelta a la manzana y entrar en la catedral por la puerta sur, que era más discreta. Subió las escalinatas de dos en dos y entró en el templo dos minutos antes de que el reloj de la torre tocara la hora. No ganaría nada con llegar tarde.
Después del fuerte resplandor exterior, Nat tardó unos segundos en habituar su visión a la penumbra de la catedral iluminada, solo con velas. Contempló todo el largo de la nave central y se fijó en el altar donde destacaba la gran cruz dorada tachonada con piedras semipreciosas. Luego miró a las hileras de bancos de roble. Estaban casi vacíos, tal como le había dicho el señor Goldblatz; no había más de media docena de ancianas vestidas de negro; una de ellas sostenía un rosario y rezaba: «Salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres…».
Continuó avanzando por el pasillo central, sin ver ninguna señal de Goldblatz. Cuando llegó delante del grandioso púlpito de madera, se detuvo unos momentos para admirar la obra del artesano, que le recordó sus viajes a Italia. Le remordió la conciencia no haber sabido que existía esa obra de arte en su propia ciudad. Echó una ojeada a los bancos, pero sus únicos ocupantes continuaban siendo el reducido grupo de ancianas que rezaban con las cabezas inclinadas. Decidió volver hacia el fondo de la catedral y sentarse en uno de los últimos bancos. Consultó su reloj. Eran las tres y un minuto. Mientras caminaba, escuchó el eco de sus pisadas en el suelo de mármol. Entonces escuchó una voz que le decía:
Читать дальше