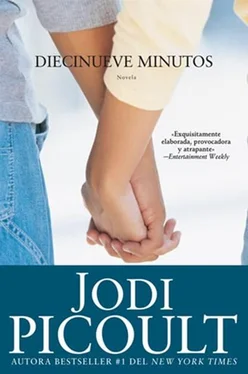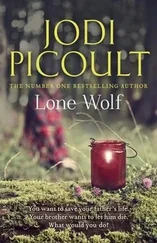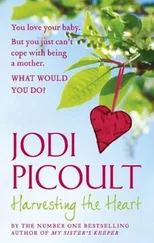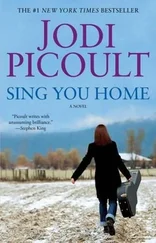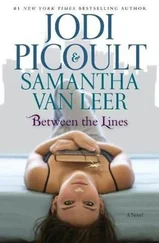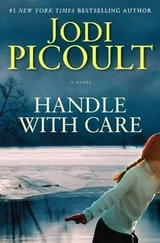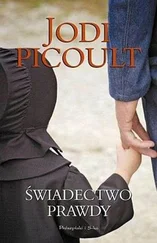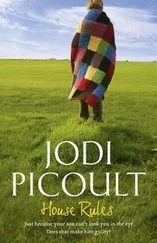– No importa-decía Janet-. Si tiene que ser así, me voy a otro hospital.
– Ésa es nuestra manera de trabajar-le explicaba Priscilla.
Lacy sonrió.
– ¿Puedo ayudarle en algo?
Priscilla se volvió, poniéndose entre Lacy y la paciente.
– No pasa nada.
– Pues no lo parecía-respondió.
– No quiero que mi bebé sea traído al mundo por una mujer cuyo hijo es un asesino-espetó Janet.
Lacy sintió cómo se le caía el alma a los pies. Se quedó casi sin aliento.
Priscilla se puso colorada.
– Señora Isinghoff, creo que puedo hablar en nombre de todo el equipo de obstetricia, y le puedo asegurar que Lacy es…
– Está bien-murmuró Lacy-. Lo entiendo.
Las otras enfermeras y parteras miraban sorprendidas lo que estaba ocurriendo. Lacy sabía que la defenderían. Le dirían a Janet Isinghoff que si quería podía buscar otra partera, y le explicarían que Lacy era una de las mejores y más veteranas de todo New Hampshire. Pero en realidad eso era lo que menos importaba. El problema no era que Janet Isinghoff quisiera a otra partera para traer a su hijo al mundo, era que, cuando Janet se marchara, al día siguiente o al otro otra mujer sacaría la misma incómoda historia. ¿Quién querría que las primeras manos que tocaran a su hijo fuesen las mismas que habían ayudado a cruzar la calle a un asesino, las mismas que lo habían cuidado cuando estaba enfermo, las que le habían mecido para que se durmiese?
Lacy atravesó por el vestíbulo hacia la puerta de incendios y subió los peldaños de dos en dos. A veces, cuando tenía un día difícil, se refugiaba en la azotea del hospital. Se tumbaba en el suelo y miraba hacia el cielo, imaginando que estaba en algún otro lugar de la Tierra.
El juicio era una pura formalidad. Peter sería declarado culpable. Por otro lado, no importaba lo que dijera para convencerse a sí misma, o a Peter. Lo sucedido estaba allí, entre ellos, y luego estaban aquellas terribles visitas a la cárcel, indescriptibles. A Lacy le parecía que era como encontrarse con alguien a quien no hubiera visto durante un tiempo, y ver que había perdido el pelo y que no tenía cejas: sabría que estaba sufriendo la agonía de la quimioterapia, pero intentaría creer que no era así, porque de esa manera todo sería más fácil para los dos.
Lo que le habría gustado decir a Lacy, si hubiese tenido la oportunidad de hacerlo, era que la acción de Peter había sido tan sorprendente para ella-tan devastadora para ella-como para todo el mundo. Ella también había perdido a su hijo ese día. No sólo físicamente, en el correccional, sino también personalmente, porque el chico que ella conocía había desaparecido, tragado por aquella bestia a la que no reconocía; capaz de unos actos que su mente no podía concebir.
Pero ¿y si Janet Isinghoff tuviera razón? ¿Y si Lacy hubiera dicho o hecho algo…o dejado de decir o hacer…que llevara a Peter a cometer esa acción? ¿Se puede odiar a un hijo por lo que ha hecho, y aun así, quererlo por quien ha sido?
La puerta se abrió, y Lacy se dio la vuelta. Nadie acostumbraba a subir hasta allí, pero pocas veces había dejado a sus compañeras tan preocupadas. No era Priscilla ni ninguna de sus colegas: Jordan McAfee apareció en el umbral con un montón de papeles en la mano. Lacy cerró los ojos.
– Perfecto.
– Sí, eso es lo que me dice mi mujer-dijo acercándosele con una amplia sonrisa en su cara-. O quizá es lo que me gustaría que me dijera…Su secretaria me dijo que la encontraría aquí, y…Lacy, ¿está bien?
Lacy asintió, y después movió la cabeza. Jordan la tomó por el brazo y la acompañó hasta una silla plegable que alguien había dejado allí.
– ¿Un mal día?
– Se puede decir que sí-contestó Lacy.
Intentó que Jordan no notara que había llorado. Era estúpido, lo reconocía, pero no quería que el abogado de Peter pensara que era de ese tipo de personas a las que había que tratar con guantes. Si no, no le contaría la verdad sobre Peter, y eso era precisamente lo que ella quería oír.
– Necesito que firme unos papeles…pero puedo pasar más tarde…
– No-dijo Lacy-. Está…bien.
Mejor que bien, pensó. Era agradable estar sentada junto a alguien que creía en Peter, incluso si le estaba pagando para que así fuera.
– ¿Puedo hacerle una pregunta profesional?
– Por supuesto.
– ¿Por qué es tan fácil para la gente culpabilizar a alguien?
Jordan se sentó frente a ella, en uno de los bajos bordes de la azotea. Eso la puso nerviosa. Pero no quiso exteriorizarlo, porque no quería que pensara que era una persona frágil.
– La gente necesita un chivo expiatorio-dijo-. Forma parte de la naturaleza humana. Eso es lo más complicado que tenemos que afrontar los abogados defensores, porque, a pesar de la presunción de inocencia, el hecho de detener a alguien hace que la gente crea que es culpable. ¿Sabe usted cuántas veces la policía ha tenido que liberar a un presunto culpable que ha resultado ser inocente? Lo sé, es de locos. Pero ¿cree usted que se disculpan ante la familia, amigos y compañeros de trabajo por el error? En absoluto, sólo dicen: «Nos hemos equivocado».
La miró a los ojos.
– Sé que es duro leer todas esas noticias que culpan a Peter incluso antes de que empiece el juicio, pero…
– No es a Peter-dijo Lacy en voz baja-. Me culpan a mí.
Jordan asintió con la cabeza, como si hubiera estado esperando el comentario.
– No ha sido culpa de la educación que le hemos dado. Lo hizo a pesar de ello-dijo Lacy-. Usted tiene un hijo, ¿verdad?
– Sí. Sam.
– ¿Qué ocurriría si su hijo se convirtiera en alguien que usted nunca pensó que pudiera llegar ser?
– Lacy…
– ¿Qué pasaría si un día le dice que es gay?
Jordan se encogió de hombros.
– ¿Y qué?
– ¿Y si decidiera convertirse al islam?
– Sería su elección.
– ¿Y si se convirtiera en un suicida?
Jordan la interrumpió.
– No quiero pensar en nada de eso, Lacy.
– No-contestó ella mirándolo fijamente-. Yo tampoco quería.
Philip O’Shea y Ed McCabe llevaban juntos casi dos años. Patrick miraba las fotografías que había en la repisa de la chimenea con los dos hombres abrazados, y al fondo las Canadian Rockies, o un palacio hecho de maíz, o la Torre Eiffel.
– Nos gustaba escaparnos-dijo Philip mientras le servía a Patrick un vaso de té helado-. A veces, para Ed era más fácil escapar que quedarse aquí.
– ¿Y eso por qué?
Philip se encogió de hombros. Era un hombre alto y delgado, con unas pecas que aparecían cuando se ruborizaba.
– Ed no le contaba a nadie…nada de su vida. Y, para ser honestos, tener secretos en un pueblo pequeño es lo peor.
– Señor O’Shea…
– Philip, por favor.
Patrick asintió.
– Me pregunto si Ed te mencionó alguna vez el nombre de Peter Houghton.
– Fue profesor suyo, ya sabes.
– Sí, bueno…más que eso.
Philip lo llevó a un porche cubierto donde había unas sillas de mimbre. Cada una de las estancias de la casa que había visto parecía sacada de una revista: las almohadas reposaban en un ángulo de cuarenta y cinco grados; había unos jarrones con unas perlas de vidrio en su interior; las plantas estaban todas en flor. Patrick pensó en su salón, en la tostada que había metida entre los cojines del sofá y que seguramente se estaba pudriendo. Quizá estaba mitificando aquella casa comparándola con la suya, que era un desastre, pero la verdad es que la firma de Martha Stewart estaba por todos lados.
– Ed habló con Peter-dijo Philip-. Al menos, lo intentó.
– ¿Acerca de qué?
– Sobre lo de ser una alma perdida, creo. Los adolescentes siempre están intentando adaptarse al mundo. Si no te adaptas al mundo normal, lo intentas en el mundo de los deportes. Si eso tampoco funciona, pasas al drama…y de ahí, a las drogas-dijo-. Ed creyó que Peter estaba intentando adaptarse al mundo de los gays y las lesbianas.
Читать дальше