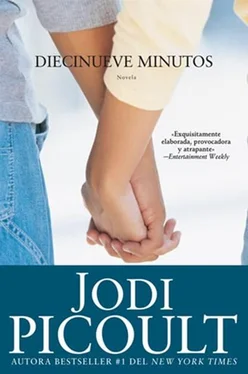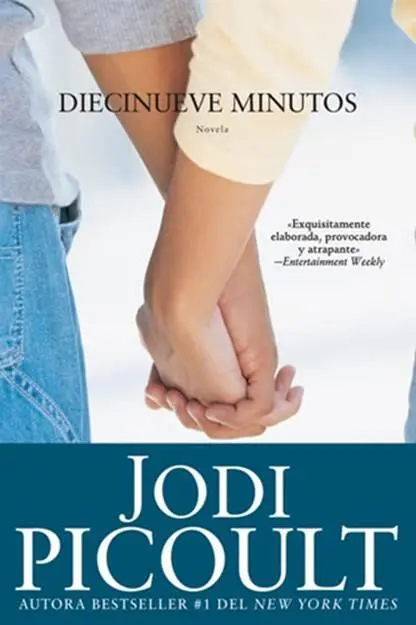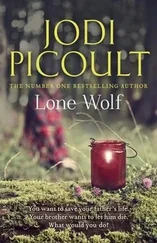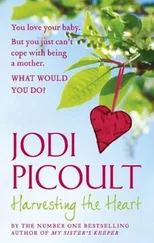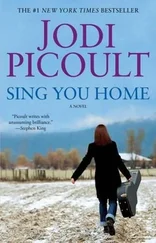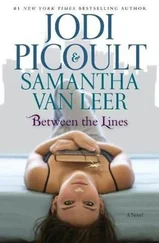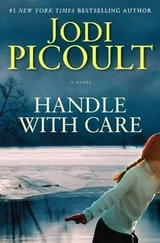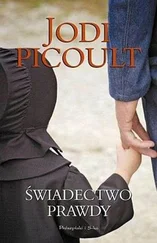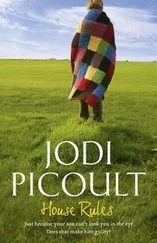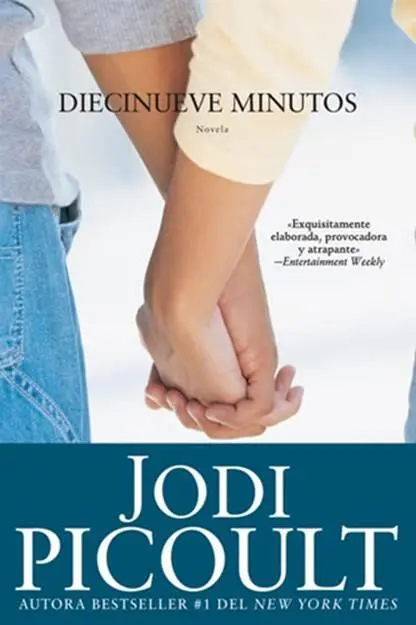
Jodi Picoult
Diecinueve minutos
Copyright © 2007 por Jodi Picoult
Traducción por Manuel Manzano y Jordi Samanes
Para Emily Bestler,
la mejor editora y más feroz campeona
que una chica podría desear, atenta siempre
a que avance lo mejor posible.
Gracias por tu mirada aguda, tu guía entusiasta
y, por encima de todo, gracias por tu amistad.
Sé que puede parecer raro empezar dando las gracias al hombre que vino a mi casa para enseñarme a disparar un arma de fuego contra un montón de leña del patio trasero: el capitán Frank Moran. Le doy las gracias también a su colega de profesión, el teniente Michael Evans, por la detallada información sobre armas de fuego; y al jefe de policía Nick Giaccone por el millón de preguntas de última hora que tuvo a bien responderme por correo electrónico, referentes a todo tipo de cuestiones policiales, tales como búsquedas, secuestros y otras. La detective de la policía montada Claire Demarais merece una mención especial como reina de las técnicas de investigación forense y por haber conducido a Patrick por una escena del crimen de enormes proporciones. Tengo la gran suerte de contar con amigos y familiares que han resultado ser verdaderos expertos en sus respectivos ámbitos profesionales, y que me han hecho partícipe de sus historias y experiencias, y también se han prestado a hacer de caja de resonancia: Jane Picoult, el doctor David Toub, Wyatt Fox, Chris Keating, Suzanne Serat, Conrad Farnham, Chris y Karen Van Leer. Gracias a Guenther Frankenstein por la generosa contribución de su familia a la ampliación de la Biblioteca Howe de Hanover, New Hampshire, y por el permiso para utilizar su maravilloso nombre. Glen Libby contestó con gran paciencia a mis preguntas acerca de la vida en la prisión del condado de Grafton, y Ray Fleer, ayudante del sheriff del condado de Jefferson, me proporcionó toda serie de materiales e información sobre lamasacre en el instituto Columbine. Gracias a David Plaut y a Jake Van Leer por el chiste matemático, malo de verdad; a Doug Irwin por enseñarme los aspectos económicos de la felicidad; a Kyle Van Leer y a Axel Hansen por las premisas que encierra el juego del escondite de Scooby Doo; a Luke Hansen por el programa C++; y a Ellen Irwin por la lista de popularidad. Quiero expresar mi agradecimiento, como siempre, al equipo de Atria Books, que hace que yo parezca mucho mejor de lo que soy en realidad: Carolyn Reidy, David Brown, Alyson Mazzarelli, Christine DuPlessis, Gary Urda, Jeanne Lee, Lisa Keim, Sarah Branham y la infatigable Jodi Lipper. A Judith Curr, gracias por cantar mis alabanzas sin detenerse ni para tomar aliento. A Camille McDuffie, gracias por hacer de mí eso tan raro en el mundo de la edición: un nombre de marca. Laura Gross, alzo un vaso de whisky escocés a tu salud, porque no puedo imaginar este negocio sin ti. A Emily Bestler, bueno, no hay más que leer la página siguiente. Un reconocimiento muy especial para la juez Jennifer Sargent, sin cuya contribución el personaje de Alex no podría haber existido. Y para Jennifer Sternick, mi fiscal particular: eres una de las mujeres más brillantes que he conocido jamás, y haces del trabajo algo tan divertido (larga vida al rey Wah), que la culpa no puede ser más que tuya si acudo una y otra vez a ti en busca de ayuda. Gracias como siempre a mi familia, Kyle, Jake y Sammy, quienes se aseguran de recordarme qué es lo que de verdad importa en la vida; y a mi esposo Tim, la razón por la que soy la mujer más feliz del mundo. Finalmente, me gustaría dar las gracias a toda una serie de personas que han sido el corazón y el alma de este libro: los sobrevivientes de ataques reales a institutos de Estados Unidos, y los que les ayudaron a superar las secuelas emocionales: Betsy Bicknase, Denna O’Connell, Linda Liebl y, en especial, a Kevin Braun; gracias por el valor de volver a sondear en tus recuerdos y por haberme concedido el privilegio de tomarlos prestados. Y, finalmente, a los miles de jóvenes de todo el mundo que son un poco diferentes, que van por ahí un poco asustados, que son un poco impopulares: va por ustedes.
Si no corregimos la dirección en la que vamos, acabaremos en el lugar de donde venimos.
PROVERBIO CHINO
Espero estar muerto para cuando leas esto.
No se puede deshacer lo que ya ha sucedido; no se puede retirar una palabra que ya ha sido pronunciada. Pensarás en mí y desearás haber sido capaz de hablar conmigo de esto con calma. Tratarás de imaginar qué podrías haber dicho, qué podrías haber hecho. Supongo que yo te habría tranquilizado: «No te eches la culpa, tú no eres responsable», pero sería mentira. Los dos sabemos que yo nunca habría llegado a esto por mí mismo.
En mi funeral llorarás. Dirás que esto no tendría que haber pasado. Actuarás como todo el mundo espera que actúes. Pero ¿me echarás de menos?
Y, lo que es más importante, ¿te echaré yo de menos a ti?
¿Alguno de los dos quiere de verdad escuchar la respuesta a esta pregunta?
Diecinueve minutos es el tiempo que tardas en cortar el césped del jardín de delante de tu casa, en teñirte el pelo, en ver un tercio de un partido de hockey sobre hielo. Diecinueve minutos es lo que tardas en hacer unos bollos en el horno, o el tiempo que tarda el dentista en empastarte una muela; o el que tardarías en doblar la ropa de una familia de cinco miembros.
En diecinueve minutos se agotaron las entradas para ver a los Tennessee Titans en los play-off. Es lo que dura un episodio de una comedia televisiva, descontando los anuncios. Es lo que se tarda en ir en coche desde la frontera del Estado de Vermont hasta la ciudad de Sterling, en New Hampshire.
En diecinueve minutos puedes pedir una pizza y que te la traigan. Te da tiempo a leerle un cuento a un niño, o a que te cambien el aceite del coche. Puedes recorrer un kilómetro y medio caminando. O coser un dobladillo.
En diecinueve minutos, puedes hacer que el mundo se detenga, o bajarte de él.
En diecinueve minutos, puedes llevar a cabo tu venganza.
Como de costumbre, Alex Cormier llegaría tarde. Se tardaba treinta y dos minutos en coche desde su casa, en Sterling, hasta el Tribunal Superior del condado de Grafton, en New Hampshire, y eso si cruzaba Orford a toda velocidad. Bajó la escalera en medias, con los zapatos de tacón en la mano y los informes que se había llevado a casa el fin de semana bajo el brazo. Se recogió la melena cobriza y se la sujetó en la nuca con horquillas, transformándose en la persona que tenía que ser antes de salir a la calle.
Alex era jueza del Tribunal Superior de Justicia desde hacía treinta y cuatro días. Había creído que, después de demostrar su valía como jueza de un juzgado de distrito durante los últimos cinco años, le resultaría más fácil. Pero con cuarenta años seguía siendo la jueza más joven del Estado. Y seguía viéndose obligada a probar su ecuanimidad como jueza, pues su historia como defensora de oficio la precedía, y los fiscales daban por sentado que, de entrada, estaba del lado de la defensa. Cuando Alex se había presentado para abogada de oficio, lo había hecho con el sincero deseo de garantizar que en aquel sistema legal, las personas fueran inocentes mientras no se demostrase lo contrario. Nunca hubiera supuesto que, como jueza, ella no iba a contar con el beneficio de la duda.
El aroma a café recién hecho atrajo a Alex hasta la cocina. Su hija estaba inclinada sobre una taza humeante, sentada a la mesa, mientras leía un libro de texto. Josie parecía agotada, tenía los azules ojos enrojecidos, y su cabello color avellana recogido en una enmarañada cola de caballo.
Читать дальше