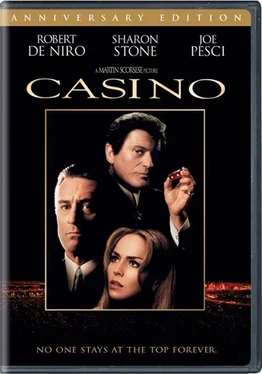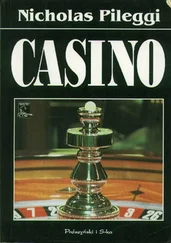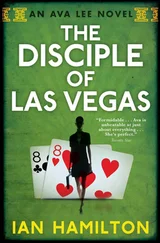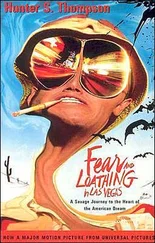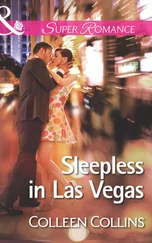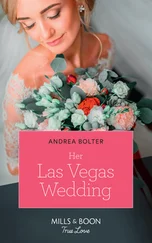El hecho de haber llegado a aquel punto en unos cuantos años era algo que no sólo habría obsesionado a El Zurdo sino también a los capos de la mafia que lo habían colocado en la dirección de los casinos. En lugar de tranquilidad, El Zurdo les proporcionó el caos. En lugar de una senda segura hacia la nueva Las Vegas, El Zurdo y su colega Spilotro habían organizado tal alboroto, habían provocado tal investigación policial que los septuagenarios capos de la mafia de Chicago, Kansas y Milwaukee, lejos de jubilarse empollando los limpios huevos de los millones que habían despistado, tuvieron que enfrentarse con una condena a perpetuidad.
No tenía que haber acabado así. Tenía que haber sido tan agradable… Todo estaba en su sitio. Aquello era mejor que una apuesta igualada. Era una jugada que no se podía perder. Y sin embargo, ocho años más tarde, todo saltó por los aires en el aparcamiento de la avenida East Sahara .
Apostar sobre la línea
«Mis colegas creyeron que yo era el mesías.»
Rosenthal El Zurdo no creía en la suerte. Creía en las probabilidades. En los números. En las posibilidades. En las matemáticas. En las fracciones de datos que había acumulado copiando estadísticas de equipos en ficheros. Consideraba que los partidos estaban decididos de antemano y que se podía comprar a los árbitros. Conocía a algunos jugadores de baloncesto que practicaban durante muchas horas al día el arte del lanzamiento al aro y a otros jugadores que apostaban por el intermedio entre las probabilidades existentes y conseguían un beneficio del diez por ciento del dinero apostado. Estaba seguro de que determinados atletas hacían el vago y otros el lesionado. Creía en las rachas de victoria o derrota; creía en la gama de puntos, en las apuestas sin límite y en los que dominaban hasta tal punto la mecánica de las cartas que podían repartir sin cortar el celofán de la baraja. En otras palabras, en lo referente al juego, El Zurdo creía en todo menos en la suerte. La suerte era el enemigo en potencia. La suerte era la tentadora, la que susurraba con aire seductor y le alejaba a uno de los datos. No tardó El Zurdo en aprender que si quería dominar la técnica y convertirse en un profesional, tenía que eliminar del proceso incluso la más remota posibilidad de casualidad.
Frank Rosenthal, El Zurdo, nació el 12 de junio de 1929, unos meses antes del crash de la Bolsa. Creció en el West Side de Chicago, un barrio pintoresco, mafioso, donde los locales de los corredores de apuestas, los polis y cargos municipales corruptos y la boca cerrada constituían un sistema de vida. En palabras de Rosenthal:
Mi padre era un mayorista de verduras. De la rama administrativa. Se le daban bien los números. Listo. Próspero. Mi madre era ama de casa. Crecí leyendo las hojas de información sobre las carreras de caballos. Casi siempre las rompía. Sabía todo lo que se tenía que saber al respecto. Las leía en clase. Era un muchacho alto, delgaducho, tímido. Yo medía un metro ochenta cuando era más joven y era un muchacho reservado. Era bastante solitario y las carreras de caballos constituían un reto para mí.
Mi padre poseía unos cuantos caballos, por eso yo estaba todo el tiempo en las pistas con él. Vivía en las pistas. Era mozo de cuadra, el que pasea el caballo. Limpiaba la cuadra. Estaba allí a las cuatro y media de la mañana. Me convertí en una parte de la cuadra. Empecé a frecuentar el ambiente cuando tenía trece o catorce años y era hijo de un propietario. Nadie me molestaba.
En mi casa pusieron mala cara cuando empecé a meterme en las apuestas deportivas. Mi madre ya sabía que jugaba y no le gustaba, pero yo era muy duro de mollera. No escuchaba a nadie. Me gustaba consultar los marcadores, las clasificaciones anteriores, los jockeys, las posiciones en meta. Solía copiar todo el material en mis propias fichas en mi habitación, por la noche.
Un día falté a la escuela para ir a las pistas. Me llevé a dos compañeros. Chicos listos. Nos quedamos ocho carreras y yo acerté siete ganadores. Mis compañeros creyeron que yo era el mesías. Mi padre apartó la vista cuando me descubrió allí. No quería dirigirme la palabra. Le cabreaba que hubiera faltado a la escuela. No le dije nada cuando volví a casa. No hubo ninguna discusión. Tampoco dije nada sobre las ganancias. Al día siguiente falté a la escuela otra vez, volví a las pistas y lo perdí todo.
Pero donde realmente aprendí a apostar fue en las gradas de Wrigley Field y Comiskey Park. Allí había unos doscientos tipos en cada partido y apostaban por todo. Cada lanzamiento, cada swing. Todo tenía un precio. Había tíos gritándote números. Era colosal. Era un casino al aire libre. Acción constante.
Si tenías talento, algo de ego y conocías el juego, te sentías inducido a aceptar la apuesta. Habías metido dinero en el bolsillo y sentías que podías conquistar el mundo. Había un tipo llamado Stacy; tendría más de cincuenta años y llevaba el bolsillo lleno de billetes. Aceptaba apuestas de todo el mundo.
– Eh, chaval, ¿van a marcar en esta entrada o no?
En vez de dejado pasar, ponías tu amor propio en ello, aceptabas la apuesta y pagabas el montante. Stacy siempre hacía que tú fijaras el montante.
Pongamos por caso que Chicago gana por seis a dos en la octava y tú quieres apostar que marcarán de nuevo o que perderán en la novena. O bien que alcanzarán un doble juego al final de la entrada. Si quieres, con un hit de cuatro bases ganarán el partido. Un doble, un triple o un fly. Lo que sea. Stacy quería acción y ofrecía posibilidades. Había dado la vuelta a una de veinticinco a una. ¡Pum! Así, sin más. Un fly, veinte a uno. Un «eliminado», ocho a cinco. Si buscabas acción, tú hacías la apuesta y él establecía sus probabilidades.
Yo no lo supe al principio, pero cada una de las apuestas que aceptaba Stacy se basaba en unas probabilidades determinadas. Una eliminación por strikes al final del partido, por ejemplo… no recuerdo las probabilidades reales ahora, pero podía ser de ciento sesenta y seis a una, y no treinta a una… lo que Stacy estaba apostando.
Un hit de cuatro bases en el primer golpe de un partido podía ser tres mil a una, no setenta y cinco a una. Y así sucesivamente; si estabas apostando con Stacy, tenías que saber estas probabilidades o te quedabas a dos velas.
En cuanto lo entendí, sólo me sentaba y escuchaba cómo establecía sus probabilidades, las apuntaba y confeccionaba una lista. Al cabo de poco, ya hacía proposiciones de apuestas por mi cuenta. Con los años, Stacy hizo una pequeña fortuna en las gradas. Sacó una buena tajada. Era fabuloso ver cómo tenía a todo el mundo a su alrededor esperando apostar. Era un gran showman.
Por aquel entonces no tenías canales deportivos, revistas, periódicos y programas de radio especializados en apuestas deportivas. Si te encontrabas en el Medio Oeste no te era fácil averiguar lo que estaba pasando con los equipos de la Costa Este y Oeste entre bastidores. Te enterabas del resultado final y esto era todo.
Pero para apostar en serio necesitabas mucha más información. Así yo empecé leyéndolo todo. Mi padre me consiguió una radio de onda corta y recuerdo que pasaba horas escuchando las incidencias de los equipos de fuera en los que estaba pensando apostar. Me subscribí a diferentes periódicos de todo el país. Iba a un quiosco que tenía todos los periódicos de los equipos de fuera. Fue allí donde conocí a Hymie El As. Era un profesional célebre. Yo no digo que la gente sea célebre a no ser que lo sea. Hymie El As lo era. Lo encontraba allí en el mismo quiosco comprando montones de periódicos, igual que yo. Se metía en el coche y se ponía a leer. Yo también estaba allí, aunque no tenía coche. Tenía una bicicleta. Tiempo después nos conocimos. Él sabía lo que yo hacía.
Читать дальше