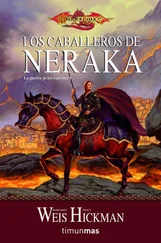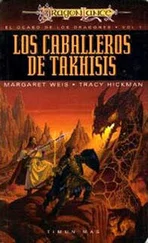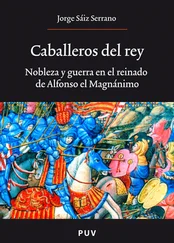Klas Östergren - Caballeros
Здесь есть возможность читать онлайн «Klas Östergren - Caballeros» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Современная проза, на испанском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Caballeros
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Caballeros: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Caballeros»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
¿Quién supondría que una peligrosa trama de gángsters y contrabandistas estaría a la vuelta de la esquina?
Caballeros — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Caballeros», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Así estaban las cosas el día en que, incapaz de saber en qué fecha vivía, tuve que rebuscar entre los periódicos amontonados para averiguar cuál había sido el último en llegar. En el diario me enteré de que faltaba poco para el solsticio de verano y que Suecia estaba sufriendo los efectos de una ola de calor. Pero todo aquello me traía sin cuidado.
De pronto, llamaron a la puerta. Aquel maldito timbrazo rompió el denso y compacto silencio que había reinado en la casa durante más de un mes. Al oírlo, un estremecimiento recorrió mi espina dorsal.
La puerta de la entrada estaba parapetada con un pesado armario de caoba, y no lograba entender como había tenido fuerzas para arrastrarlo hasta allí. A través de la barricada y la puerta cerrada, grité preguntando quién era. Mi voz sonó rota y quejumbrosa después de tanto tiempo sin ser utilizada.
– Lavandería, lavandería Egon… -se oyó en el rellano.
Haciendo acopio de todas mis fuerzas y de algunas más, conseguí retirar el armario de caoba para poder abrir la puerta. El chico de la lavandería dio un respingo cuando vio aparecer mi cabeza con la gorra puesta, y me dirigió una mirada larga y recelosa, como si nunca nos hubiéramos visto. Tampoco hablamos mucho. Metí la caja en el recibidor, fui a buscar dinero y le pagué. Acepté titubeante el bolígrafo que me ofrecía para firmar el albarán, y lo sostuve apoyado contra la puerta. En ese momento no estaba seguro de qué nombre debía escribir. Finalmente acudió a mi mente mi propio nombre y sentí como si lo hubiese recuperado. Lo garabateé y me despedí del recadero.
En cuanto cerré la puerta, me detuve frente al espejo dorado de cuerpo entero del recibidor para examinar mi aspecto. Hacía mucho que no me afeitaba, y nunca había tenido una barba tan espesa. Tal vez el golpe hubiera alterado mi equilibrio hormonal; quizá estuviera haciéndome por fin más hombre, más maduro.
Para entonces el cabello ya me había crecido lo bastante como para deshacerme de la gorra, que lancé sobre el estante de los sombreros. La cara se me veía completamente demacrada bajo aquella barba, y además sufría unos ridículos espasmos, como tics, debajo de los ojos. Las sacudidas eran constantes, aunque tan leves que resultaban casi imperceptibles. Aun así, me parecía que los tics desfiguraban todo mi rostro, y eso me irritaba. Pero seguramente aquel era el precio que debía pagar por todo aquel asunto, un defecto que debía aprender a soportar. Tal vez los espasmos tuvieran el grado justo de exasperación y me darían un aire más interesante, más experimentado y maduro. Era el tipo de cosas que las mujeres solían apreciar.
Tras el examen general de mi estado físico en el espejo del recibidor, fui al baño, me quité el apestoso mono azul y me metí en la ducha. Después me afeité con dedicación casi devota, sintiéndome liberado, iluminado y bautizado.
A continuación me dirigí hacia el ropero para ponerme ropa limpia y decente. Encontré una camisa en la caja de la lavandería. Era de finas rayas azules y blancas, con las iniciales W.S. bordadas por dentro bajo la etiqueta del fabricante. Me quedaba perfecta. Extrañamente, en aquel período mi cuello también parecía haberse hecho más grueso y recio. Nunca había tenido esa talla de cuello. Como no tenía ninguna corbata a juego con la camisa, fui a la habitación de Henry y abrí su armario. Encontré una corbata fina de color burdeos que quedaba muy bien sobre la pechera de la camisa, debajo de la cual mi corazón libraba una batalla bastante más dura de lo habitual.
Para mí ya no quedaba más que un profundo silencio y una larga espera, o eso es lo que creía. Mi principal interés volvió a centrarse en el espejo dorado con querubines de la entrada. Podía pasarme horas examinando mi propia imagen, tratando de averiguar lo que había ocurrido. Mi pelo había recuperado su aspecto habitual, mis mejillas se veían hundidas, aunque dentro de los límites de lo aceptable, mi piel estaba muy pálida y cetrina, y seguía teniendo aquellos tics bajo los ojos.
Pronto cumpliría veinticinco años, había pasado un cuarto de siglo en esta tierra y tal vez permaneciera otro cuarto de siglo más. Parecía mucho tiempo, pero yo no lo sentía de ese modo. Era como si no hubiera aprendido nada durante todo ese período, nada durante estos veinticinco dramáticos años entre la guerra fría de los cincuenta y la revolución iraní de los setenta. Todavía me sentía ignorante e inexperto, aunque la imagen del espejo se empeñara en afirmar algo completamente distinto. Mostraba a un joven delgado de mirada algo estrábica que parecía haber atravesado el fuego aunque sin llegar a quemarse.
Practicaba anudándome la corbata una y otra vez, intentando aprender a hacer un nudo Windsor impecable como el que solía hacer Henry Morgan. Pensé que estaba haciendo progresos y que mi aspecto iba adecentándose. Me parecía lujoso y refinado ir todo el día vestido con traje y corbata sin tener nada que hacer. Fingía no darme cuenta de que estaba a punto de desmoronarme, de enfermar gravemente. Pero si me derrumbaba sería con dignidad; es algo que hubiera aprobado Henry Morgan.
No había pasado ni siquiera un año desde que conocí a Henry, y a Leo apenas seis meses. Todo había ocurrido tan rápido que sentía como si hubiéramos sido hermanos toda la vida. Un simple y miserable año, pensé. Hacía justo un año yo era una persona completamente distinta, mucho más joven, mucho más ingenuo y notablemente más crédulo. Había aceptado aquel trabajo en el campo de golf que me había conseguido mi amigo Errol Hansen, de la embajada danesa. Había pasado todo un verano montado sobre diversas máquinas cortacésped y tractores, y por las noches alternaba con el barman Rocks en el bar del club de campo. Me había embarcado en grandes proyectos que eran tan dignos como ampulosos, al igual que cualquier joven y airado agitador literario. Pero me vi obligado a reconocer con amargura que el arte y la historia podrían sobrevivir perfectamente sin mí.
Cuando más tarde conocí al editor Franzén, consiguió convencerme de lo contrario. Me aseguró que tenía un gran talento como escritor satírico y me encargó la elaboración de un gran pastiche basado en La habitación roja de Strindberg, con motivo del centenario de la publicación de la novela. Mi obra también había atravesado el fuego, pero había quedado reducida a cenizas. Parecía que había sido ayer, aquella noche de finales de verano junto a la piscina del campo de golf cuando el editor Franzén y yo llegamos a un acuerdo tomando unas copas. Estuvimos trazando grandes planes de futuro mientras contemplábamos al magnate Wilhelm Sterner, el secreto benefactor del club de campo -Non videre sed esse- , que luciendo su impecable traje de verano surcaba el espacio de la gran fiesta como una especie de zepelín irreal, sin contacto con el suelo. A su lado, en la sombra, la cortesana Maud mostraba una soberana indiferencia. Nunca tuve la oportunidad de examinarla más de cerca.
Y luego empezó mi gran desgracia: robaron en mi apartamento. Durante el concierto de Bob Dylan en Gotemburgo, los ladrones aprovecharon para llevarse prácticamente todas mis pertenencias, excepto mis dos máquinas de escribir y algunos objetos de escaso valor. Y a partir de ahí empezó todo. Fui al Club Atlético Europa para desfogarme y quitarme la depresión boxeando, y allí conocí al fabuloso Henry Morgan y me mudé a su apartamento en la calle Horn. Apenas un año más tarde me encontraba envuelto en una gran tragedia, un escándalo de gran alcance. Había pagado un precio muy alto: había desarrollado extrañas manías, sufría espasmos bajo los ojos y había escrito una especie de testamento de más de seiscientas páginas mecanografiadas con el que intentaba desagraviar a los hermanos Morgan y erigir un monumento a la Verdad. Aquello se había convertido en una bomba, y permitir que saliera a la luz equivaldría a cometer un suicidio público.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Caballeros»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Caballeros» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Caballeros» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.