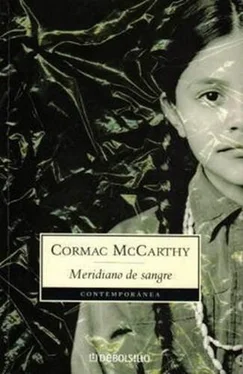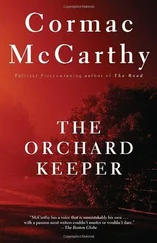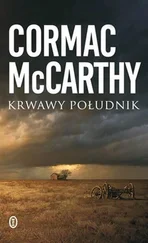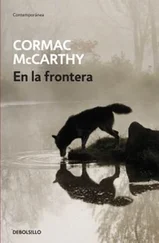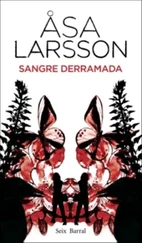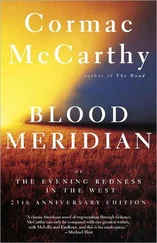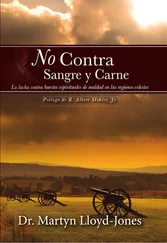Yo no le he quitado la dentadura a nadie, dijo Glanton.
Voy a matar a estos dos tíos aquí mismo.
Glanton escupió. Miró calle abajo y miró después a Toadvine. Luego desmontó y volvió al patio tirando del caballo. Vámonos, dijo. Miró a Toadvine. Baja del caballo.
Salieron escoltados de la ciudad dos días después. Más de un centenar de soldados flanqueándolos por el camino, incómodos en sus vestimentas y armas variadas, tirando de las riendas con violencia y arreando a los caballos a golpe de bota para trasponer el vado donde los caballos americanos habían parado a beber. Al pie de la montaña más arriba del acueducto se hicieron a un lado y los americanos pasaron en fila india y empezaron a serpentear entre rocas y nopales y fueron empequeñeciéndose entre las sombras hasta desaparecer.
Se dirigieron al oeste adentrándose en las montañas. Pasaban por aldeas y se quitaban el sombrero para saludar a gente a la que asesinarían antes de que terminara el mes. Pueblos de barro que parecían haber sufrido una plaga con sus cosechas pudriéndose en los campos y el poco ganado que no se habían llevado los indios errando de cualquier manera sin nadie que lo agrupa ni lo atendiera y muchas aldeas vaciadas casi por entero de habitantes varones donde mujeres y niños se agazapaban aterrorizados en sus chozas hasta que el ruido de los cascos del último caballo se perdía en la distancia.
En el pueblo de Nacori había una cantina y la compañía desmontó y fueron entrando todos y ocupando las mesas. Tobin se ofreció a vigilar los caballos. Se paseaba arriba y abajo de la calle. Nadie le hizo el menor caso. Aquella gente había visto americanos en abundancia, polvorientas caravanas de americanos que llevaban meses fuera de su país y estaban medio enloquecidos por la enormidad de su presencia en aquel inmenso desierto sangriento, requisando harina y carne o abandonándose a su latente inclinación a violar a las chicas de ojos endrinos de aquella región. Sería como una hora después del mediodía y algunos trabajadores y comerciantes estaban cruzando ya la calle en dirección a la cantina. Al pasar junto al caballo de Glanton el perro de Glanton se levantó con el pelo erizado. Ellos se desviaron un poco y siguieron adelante. En el mismo momento una delegación de perros del pueblo había empezado a cruzar la plaza, todos pendientes del perro de Glanton. Entonces un malabarista que encabezaba un cortejo fúnebre dobló la esquina de la calle y cogiendo un cohete de los varios que llevaba bajo el brazo lo acercó al cigarrillo que sostenía en la boca y lo lanzó hacia la plaza donde hizo explosión. Los perros se espantaron y dieron media vuelta excepto dos que siguieron calle adentro. Entre los caballos mexicanos apersogados a la barra que había frente a la cantina varios soltaron coces y el resto empezó a moverse nervioso. El perro de Glanton no quitaba ojo de encima a los hombres que se aproximaban a la puerta. Los caballos americanos ni siquiera movieron las orejas. Los dos perros que habían cruzado por delante del cortejo se apartaron de los caballos que coceaban y fueron hacia la cantina. Dos cohetes más explotaron en la calle y ahora el resto de la procesión estaba doblando la esquina, un violinista y uno que tocaba la corneta interpretaban un aire rápido y alegre. Los perros quedaron atrapados entre el cortejo fúnebre y los caballos de los mercenarios y se detuvieron y agacharon las orejas y empezaron a trotar y a apartarse. Finalmente se decidieron a cruzar la calle detrás de los que llevaban el féretro. Todo esto debería haber alertado a los trabajadores que entraban en la cantina. Ahora estaban de espaldas a la puerta sosteniendo los sombreros a la altura del pecho. Los portadores pasaron con unas andas a hombros y los espectadores pudieron ver entre las flores, vestida al efecto una joven de rostro grisáceo que iba dando bandazos. Detrás venía el ataúd, de cuero crudo teñido con negro de humo, portado por unos mozos vestidos de negro y con todo el aspecto de una embarcación primitiva. Más atrás venía una pequeña comitiva fúnebre, algunos de los hombres bebiendo, las viejas llorando embutidas en polvorientos chales negros y siendo ayudadas a salvar los baches y niños que portaban flores y miraban tímidamente a los que observaban parados en la calle.
Dentro de la cantina los americanos apenas habían tomado asiento cuando un insulto pronunciado a media voz desde una mesa cercana hizo que tres o cuatro de ellos se pusieran de pie. El chaval habló a los de la mesa en su mal español y exigió saber cuál de aquellos dipsómanos taciturnos había hablado. Antes de que nadie se atribuyera la culpa el primero de los cohetes del funeral explotó como ya se ha dicho y la compañía entera de americanos se abalanzó hacia la puerta. Un borracho de una mesa se levantó blandiendo un cuchillo y se precipitó sobre ellos. Sus amigos le gritaron pero él no hizo caso.
John Dorsey y Henderson Smith, dos chicos de Misuri, fueron los primeros en salir. Los siguieron Charlie Brown y el juez. El juez podía ver porque era más alto y levantó una mano hacia los que tenía detrás. Las andas estaban pasando en ese preciso momento. El violinista y el de la corneta iban haciéndose inclinaciones de cabeza y sus pasos encajaban con el estilo marcial de la tonada que estaban tocando. Es un funeral, dijo el juez. Mientras hablaba, el borracho del cuchillo que se tambaleaba ahora en el zaguán hundió la hoja en la espalda de un tal Grimley. Solo el juez lo vio. Grimley apoyó una mano en el bastidor de madera basta. Me han matado, dijo. El juez sacó la pistola que llevaba al cinto y apuntó por encima de los otros y le metió una bala al borracho en mitad de la cabeza.
Los americanos de afuera estaban casi todos mirando fijamente el cañón de la pistola del juez cuando este había disparado y la mayoría de ellos se tiró al suelo. Dorsey se apartó a tiempo y luego se puso de pie y chocó con los trabajadores que estaban rindiendo respetos al cortejo. Iban a ponerse otra vez los sombreros cuando el juez disparó. El muerto cayó de espaldas hacia la cantina echando sangre por la cabeza. Cuando Grimley se dio la vuelta vieron que el mango de madera del cuchillo sobresalía de su camisa ensangrentada.
Otras armas blancas habían hecho su aparición. Dorsey luchaba cuerpo a cuerpo con los mexicanos y Henderson Smith había sacado su cuchillo de caza y casi cercenado con él el brazo de un hombre y la víctima tenía la mano cubierta de oscura sangre arterial pues intentaba cerrar con ella la herida. El juez ayudó a Dorsey a levantarse y retrocedieron hacia el interior de la cantina mientras los mexicanos hacían amagos y les tiraban cuchilladas. De dentro llegaba el sonido ininterrumpido de los pistoletazos y la puerta se estaba llenando de humo. El juez se dio la vuelta en el umbral y pasó sobre los cadáveres allí desparramados. En el interior las pistolas vomitaban fuego sin interrupción y la veintena de mexicanos que había en la cantina yacían ahora tendidos de cualquier manera, acribillados entre sillas y mesas volcadas con esquirlas recién levantadas de la madera y las paredes de adobe mostraban las picaduras de las gruesas balas cónicas. Los supervivientes trataban de salir a la luz del día y el primero de ellos encontró al juez allí y le embistió con su cuchillo. Pero el juez era como un gato grande y esquivó al mexicano y le agarró el brazo y se lo rompió y levantó al hombre asiéndolo de la cabeza. Lo puso contra la pared y le sonrió pero el hombre había empezado a sangrar por las orejas y la sangre corría por los dedos del juez y por sus manos y cuando el juez lo soltó vio que algo raro le pasaba a la cabeza del hombre, que resbaló hasta el suelo y ya no pudo levantarse. Mientras tanto, los que estaban detrás de él se habían topado con fuego de batería y la entrada de la cantina estaba atestada de muertos y moribundos cuando de pronto se produjo un gran silencio vibrante. El juez estaba de pie con la espalda contra la pared. El humo era como una niebla a la deriva y los hombres se quedaron inmóviles bajo la mortaja. En mitad de la estancia Toadvine y el chaval estaban espalda contra espalda con las pistolas a la altura del pecho como dos duelistas. El juez fue hasta la puerta taponada de cuerpos y gritó algo al ex cura que estaba entre los caballos con el revólver desenfundado.
Читать дальше