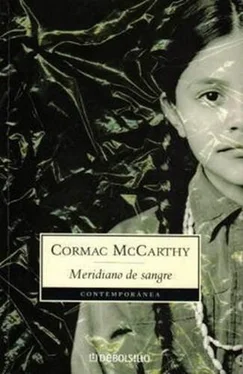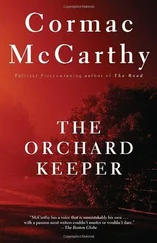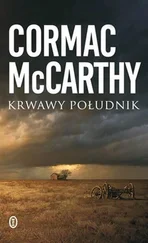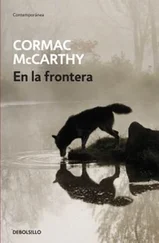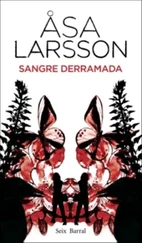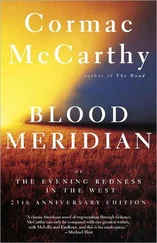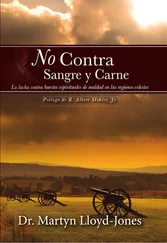Cormac Mcarthy - Meridiano de sangre
Здесь есть возможность читать онлайн «Cormac Mcarthy - Meridiano de sangre» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Современная проза, на испанском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Meridiano de sangre
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Meridiano de sangre: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Meridiano de sangre»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Meridiano de sangre — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Meridiano de sangre», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Empalizadas de huesos delimitaban estos reducidos y polvorientos recintos y la muerte parecía ser el rasgo predominante del paisaje. Extrañas cercas que el viento y la arena habían estregado y el sol blanqueado y agrietado como porcelana vieja, visibles las fisuras pardas dejadas por la intemperie y allí ninguna cosa viva se movía. Las formas acanaladas de los jinetes pasaron tintineando por la tierra reseca color de hollín y frente a la fachada de adobe del jacal, temblorosos los caballos, oliendo el agua. El capitán levantó la mano y el sargento habló y dos hombres desmontaron para aproximarse a la choza con los rifles a punto. Abrieron una puerta hecha de cuero crudo y entraron. Pocos minutos después volvieron a salir.
Por aquí tiene que haber alguien. Hay brasas calientes. El capitán oteó vigilante la distancia. Desmontó con la paciencia de alguien habituado a bregar con incompetentes y se dirigió hacia el jacal. Cuando salió volvió a examinar el terreno. Los caballos estaban inquietos y no paraban de piafar y los hombres les tiraban del bocado y los reprendían con aspereza.
Sargento.
Señor.
Esta gente no puede andar lejos. Vea si puede encontrarlos. Y mire si hay forraje para los animales.
¿Forraje?
Sí, forraje.
El sargento apoyó una mano en el fuste de la silla y miró en derredor y meneó la cabeza y se apeó del caballo.
Atravesaron el chamizo y el cercado de la parte de atrás y fueron hasta el establo. No había animales ni nada aparte de una casilla con un montón de sotoles secos por toda comida. Salieron por detrás y fueron a una pila en donde había agua estancada y un arroyuelo corría por la arena. Había huellas de cascos cerca de la alberca y estiércol seco y al borde del riacho correteaban unos pajarillos.
El sargento, que se había acuclillado, se levantó y escupió al suelo. Bien, dijo. ¿Hay algo que no se vea en treinta kilómetros a la redonda?
Los soldados escudriñaron la inmensidad que les rodeaba.
No creo que esta gente haya ido tan lejos.
Bebieron y regresaron al jacal. Los demás estaban guiando los caballos por el estrecho sendero.
El capitán aguardaba de pie con los pulgares metidos en el cinto.
No sé dónde se pueden haber metido, dijo el sargento.
¿Qué hay en el cobertizo?
Un poco de pienso reseco.
El capitán frunció el ceño. Debería haber una cabra o un puerco. Algo. Gallinas como mínimo.
A los pocos minutos dos hombres llegaron del establo arrastrando a un viejo. Estaba cubierto de polvo y broza seca y se protegía los ojos con el brazo. Fue llevado a la fuerza ante el capitán y allí quedó postrado y como embobinado en algodón blanco. El viejo se puso las manos en los oídos y los codos delante de los ojos como uno al que le exigen que presencie algo espantoso. El capitán volvió la cabeza asqueado. El sargento dio un puntapié al viejo. ¿Qué le pasa a este?, dijo.
Se está meando, sargento. Se está meando encima. El capitán señaló hacia él con los guantes.
Sí señor.
Lléveselo de aquí ahora mismo.
¿Quiere que Candelario hable con él?
Es un bobo. Lléveselo ya.
Se fueron con el viejo a rastras. Había empezado a balbucir pero nadie le hizo caso y se perdió de vista en la mañana.
Vivaquearon junto a la alberca y el herrador se ocupó de los mulos y los ponis que habían perdido algún casquillo y trabajaron reparando los carros a la luz de la lumbre hasta bien entrada la noche. Partieron con una aurora escarlata donde la unión de cielo y tierra era como el filo de una cuchilla. A lo lejos oscuros y pequeños archipiélagos de nubes y el vasto universo de arena y de matojos punteados en el vacío sin márgenes en donde aquellos islotes azules temblaban y la tierra se volvía incierta, seriamente sesgada y virando entre matices de rosa para desaparecer en la oscuridad más allá del alba hasta el último rebajo del espacio.
Atravesaron regiones de piedra multicolor solevantada en tajos mellados y capas horizontales de roca trapeana alzadas en fallas y anticlinales curvados sobre sí mismos y desgajados como tocones de grandes troncos de piedra y piedras que los rayos de alguna vieja tormenta habían hendido, convirtiendo el agua infiltrada en una explosión de vapor. Dejaron atrás diques de roca parda que bajaban por las angostas gargantas de los cerros para salir al llano como ruinas de viejos muros, otros tantos augurios de la mano del hombre antes de que el hombre o cualquier ser vivo existieran.
Cruzaron un pueblo entonces y ahora en ruinas y acamparon entre las paredes de una esbelta iglesia de adobe y quemaron las vigas caídas del techo para hacer fuego mientras en la oscuridad de las arcadas gritaban los búhos.
Al día siguiente vieron nubes de polvo que ocupaban varios kilómetros de lado a lado del horizonte. Siguieron adelante atentos al polvo hasta que este empezó a aproximarse y el capitán levantó la mano ordenando detenerse y sacó de su alforja un viejo catalejo de la caballería y lo desensambló y barrió lentamente la lejanía. El sargento descansaba sin desmontar a su lado y al poco rato el capitán le pasó el anteojo.
Eso es una manada de algo.
Yo creo que son caballos.
¿A qué distancia cree que están?
Es difícil decirlo.
Haga venir a Candelario.
El sargento se volvió e hizo señas al mexicano. Cuando este llegó a caballo le pasó el catalejo y el mexicano se lo llevó a un ojo y miró. Luego bajó el aparato y observó a ojo descubierto y después volvió a mirar. Se quedó montado con el anteojo puesto sobre el pecho como un crucifijo.
Bueno, qué, dijo el capitán.
Candelario meneó la cabeza.
¿Qué diablos significa eso? No son búfalos, ¿verdad?
No. Me parece que son caballos.
A ver ese anteojo.
El mexicano se lo pasó y el capitán oteó el horizonte una vez más y cerró el tubo con el pulpejo de la mano y lo devolvió a su alforja y levantó la mano ordenando seguir adelante.
Había vacas, mulos, caballos. Varios millares de cabezas, y avanzaban en diagonal hacia la compañía. A media tarde se podían ver jinetes a simple vista, un puñado de indios desharrapados en los flancos exteriores de la manada a lomos de sus ágiles ponis. Otros llevaban sombrero, mexicanos tal vez. El sargento retrocedió hacia donde estaba el capitán.
¿Qué opina usted, capitán?
Yo opino que es un hatajo de paganos ladrones de ganado. ¿Y usted?
Eso pensaba yo.
El capitán observó por el anteojo. Supongo que nos han visto, dijo.
Seguro.
¿Cuántos jinetes diría que hay?
Una docena, más o menos.
El capitán se dio unos golpecitos con su instrumento en la mano enguantada. No parecen preocupados, ¿verdad?
No señor.
El capitán sonrió lúgubremente. A lo mejor nos divertimos un poco antes de que se haga de noche.
La avanzadilla de la manada empezó a pasar frente a ellos bajo una capa de polvo amarillo, reses patilargas y de costillas prominentes con cuernos que crecían hacia acá y hacia allá, ni siquiera dos iguales, y pequeños mulos flacos negros como el carbón que se empujaban entre sí y sacaban la cabeza chata de mazo por encima de los lomos de los otros y luego más reses y finalmente el primero de los vaqueros que cabalgaban por el flanco exterior manteniendo la manada entre ellos y la compañía. Detrás venían varios centenares de ponis. El sargento buscó a Candelario. Fue retrocediendo a lo largo de la columna pero no pudo dar con él. Espoleó a su montura y registró las filas por el otro lado. Los últimos boyeros se aproximaban ya entre el polvo y el capitán estaba haciendo gestos y gritando. Los ponis habían empezado a desviarse de la manada y los boyeros se abrían paso hacia esta tropa armada con la que habían coincidido en el llano. Se distinguían ya entre el polvo, pintados en el manto de los ponis, galones y manos y soles nacientes y pájaros y peces de todas clases como una obra vieja descubierta bajo el apresto de un lienzo y ahora se podía oír también sobre el retumbo de los cascos sin herrar el sonido de las quenas, esas flautas hechas con huesos humanos, y en la compañía algunos habían empezado a recular en sus monturas y otros a girar desorientados cuando del lado izquierdo de los ponis surgió una horda de lanceros y arqueros a caballo cuyos escudos adornados con añicos de espejos arrojaban a los ojos de sus enemigos un millar de pequeños soles enteros. Una legión de horribles, cientos de ellos, medio desnudos o ataviados con trajes áticos o bíblicos o de un vestuario de pesadilla, con pieles de animales y con sedas y trozos de uniforme que aún tenían rastros de la sangre de sus anteriores dueños, capas de dragones asesinados, casacas del cuerpo de caballería con galones y alamares, uno con sombrero de copa y uno con un paraguas y uno más con medias blancas y un velo de novia sucio de sangre y varios con tocados de plumas de grulla o cascos de cuero en verde que lucían cornamentas de toro o de búfalo y uno con una levita puesta del revés y aparte de eso desnudo y uno con armadura de conquistador español, muy mellados el peto y las hombreras por antiguos golpes de maza o sable hechos en otro país por hombres cuyos huesos eran ya puro polvo, y muchos con sus trenzas empalmadas con pelo de otras bestias y arrastrando por el suelo y las orejas y colas de sus caballos adornadas con pedazos de tela de vistosos colores y uno que montaba un caballo con la cabeza pintada totalmente de escarlata y todos los jinetes grotescos y chillones con la cara embadurnada como un grupo de payasos a caballo, cómicos y letales, aullando en una lengua bárbara y lanzándose sobre ellos como una horda venida de un infierno más terrible aún que la tierra de azufre de cristiana creencia, dando alaridos y envueltos en humo como esos seres vaporosos de las regiones incognoscibles donde el ojo se extravía y el labio vibra y babea.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Meridiano de sangre»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Meridiano de sangre» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Meridiano de sangre» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.