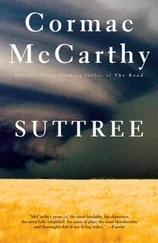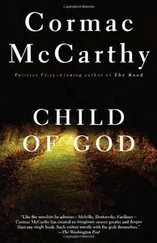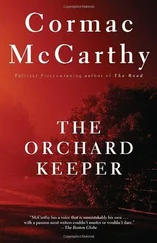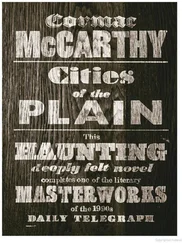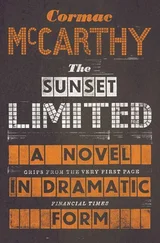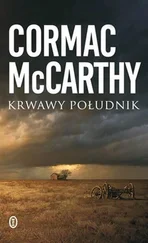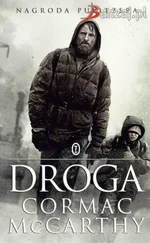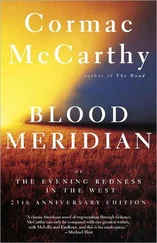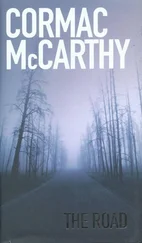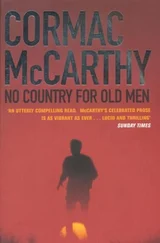Se volvió, ató la cuerda como antes y regresó junto al fuego. Ensartado en su espetón el conejo estaba medio quemado y medio crudo. El chico se sentó a comer y luego, valiéndose de su cuchillo, hizo un bozal con un trozo de cinturón y dos pedazos largos de cuero que cortó del faldón lateral de su silla. Acopló los pedazos con soga de apretar la cincha mientras lanzaba miradas a la loba, que permanecía ovillada bajo el árbol con la cuerda ascendiendo verticalmente a la luz de la lumbre.
Debes de estar pensando que esperarás a que me duerma para ver si puedes soltarte, dijo.
Ella levantó la cabeza y lo miró.
Sí, dijo él. A ti te estoy hablando.
Cuando tuvo listo el bozal lo revisó y probó la hebilla. Parecía funcionar bien. Guardó la navaja, se metió el bozal en el bolsillo de atrás, sacó de la mochila los últimos trozos de cordón, se los colgó de la trabilla del cinturón, cogió las maniotas del caballo y se las metió en su otro bolsillo posterior. Fue a donde estaba atada la cuerda. La loba se incorporó y permaneció a la espera.
La estiró suavemente por el collar. La loba pisó la cuerda e intentó cogerla con los dientes. Él le habló y trató de calmarla, pero como no parecía tener sentido sencillamente tiró de ella y anudó la cuerda; la loba quedó erguida y semiagarrotada, y la cabeza casi le tocaba la rama que tenía encima. Luego el chico se agachó y se arrastró hasta donde ella estaba contorsionándose y le ató las patas traseras con una de las maniotas, anudó el extremo libre de cuerda en torno a la maniota, se salió de debajo, se puso de pie y retrocedió unos pasos. Deshizo el nudo y mientras con una mano soltaba cuerda del collar, con la otra empezó a tirar de ella por las patas. Si alguien viera esto, le dijo, llamaría enseguida al loquero para que me llevara atado como estás tú.
Cuando la tuvo bien estirada sacó la otra maniota y le ató las partes traseras al pequeño pino gris que había utilizado como poste; luego soltó el extremo de cuerda que le ataba las patas y se lo echó al hombro. Cuando la loba notó que la cuerda se había aflojado, se retorció violentamente y trató de morder las cuerdas que le impedían mover las patas. Él la obligó a tumbarse de nuevo y caminó alrededor de ella describiendo un semicírculo, hasta que por fin alcanzó la rama en que estaba anudada la cuerda. Pasó de nuevo el extremo libre por encima de la rama, se apartó y la estiró cuan larga era en el suelo.
Sé que piensas que voy a matarte, dijo. Pero no.
Anudó la cuerda a otro pequeño pino gris, se sacó el cordón que llevaba sujeto al cinto y se acercó a la loba, que temblaba y jadeaba entre las cuerdas. Hizo un nudo con el cordel e intentó pasárselo por el hocico. Al segundo intento la loba lo agarró con la boca. El chico se sentó encima de ella, esperando a que lo soltara. Los ojos amarillos lo observaban.
Suelta, dijo.
Cogió el cordón y tiró con fuerza.
Muy bien, dijo. No me vengas con tonterías. No le hablaba a la loba. Si te pilla, dijo, no van a encontrar de ti ni la hebilla del cinturón.
Como la loba no soltaba el cordel él agarró la cuerda atada al collar y tiró hasta dejarla sin respiración. Luego alargó el brazo, cogió el trozo de cordón y sin destensar la cuerda se lo pasó alrededor del hocico, le cerró la boca de un tirón, hizo tres pasadas, lo anudó con una vuelta mordida y volvió a soltar la cuerda. Se acomodó en el suelo. El fuego se apagaba, y con él la luz. Está bien, dijo. No abandones ahora. Todavía tienes diez dedos, caray.
Se sacó el bozal del bolsillo y lo ajustó al hocico de la loba. Encajaba bastante bien. La pieza que cubría el hocico estaba demasiado suelta, de modo que se la quitó, cogió la navaja e hizo nuevos cortes; luego ajustó otra vez el bozal y se lo abrochó detrás de las orejas. Comprobó el ajuste y se lo ciñó un poco más. Enganchó al collar las dos pihuelas que colgaban y luego pasó la navaja por un lado del bozal y cortó el cordón con que se lo había atado al hocico.
Lo primero que hizo la loba fue tragar una larga bocanada de aire. Luego trató de morder el bozal. Pero el chico había utilizado para fabricarlo el duro cuero de la silla, y debido a su rigidez la loba no conseguía hincarle los dientes. El chico le desató las patas traseras y se apartó. Ella se levantó y empezó a sacudirse al extremo de la cuerda. Él se acuclilló sobre las agujas de pino y la miró. Cuando la loba finalmente se dio por vencida el chico se desató la cuerda y la condujo junto a la lumbre.
Pensó que el fuego le daría pánico, pero no fue así. Amarró la cuerda al borrén delantero de la silla, que estaba secándose junto al fuego, sacó las sábanas y el frasco de Corona Salve y luego de ponerse a horcajadas sobre la loba le limpió la pata y volvió a vendársela. Pensó que intentaría morderlo incluso con el bozal puesto, pero no fue así. Cuando hubo terminado la dejó levantarse y ella caminó hasta el extremo de la cuerda, se olfateó el vendaje y se tumbó mirándolo.
El chico durmió utilizando la silla como almohada. En dos ocasiones despertó porque la silla se deslizaba debajo de su cabeza, y tiró de la cuerda y le habló a la loba. Estaba echado con los pies hacia el fuego, de modo que si ella se movía por la noche y arrastraba la cuerda hacia la lumbre la arrastraría por encima de él y lo despertaría. Él ya sabía que era más lista que cualquier perro pero no sabía hasta qué punto. Los coyotes aullaban colina abajo; el chico se volvió para ver si la loba les hacía caso, pero parecía estar dormida. Sin embargo, tan pronto notó que la miraba, abrió los ojos. Él apartó la vista. Esperó y probó a hacerlo con más sigilo. La loba volvió a abrir los ojos.
El chico asintió con la cabeza y se durmió. Al cabo de un rato despertó a causa del frío, pues el fuego estaba consumiéndose, y vio que la loba lo miraba. Cuando volvió a despertar la luna estaba baja y el fuego prácticamente se había apagado. El frío era intenso. Las estrellas estaban fijas en su sitio como dibujos de una lámpara troquelada. Se levantó, echó leña al fuego y avivó pacientemente la llama con su sombrero. Los coyotes habían dejado de aullar y la noche era toda oscuridad y silencio. Había tenido un sueño en el que un mensajero venía de los llanos del sur con algo escrito en un trozo de papel de cuentas pero no podía leerlo. Miraba al mensajero pero su rostro en sombras carecía de rasgos distintivos, y solo sabía que el mensajero era un mensajero y que no podía adelantarle nada de las noticias que traía.
Por la mañana se levantó y encendió el fuego y se acuclilló delante de él, temblando y envuelto en la manta. Comió el último emparedado que la esposa del ranchero le había preparado y luego sacó la piel de conejo de su mochila y se acercó a la loba, que se irguió al ver que se acercaba. El chico desenvolvió la piel de conejo, rígida ya, y se la puso delante. La loba la olfateó, lo miró, describió un círculo y volvió a mirarlo, con las orejas ligeramente adelantadas.
Creo que deberías comer, dijo el chico.
Se alejó, cogió un trozo de rama rota y luego de partirlo a la medida hizo con la navaja una fina espátula en un extremo. Luego volvió a donde estaba la loba, se sentó en el suelo y cogiéndola por el collar se la arrimó a la pierna y la sujetó hasta que dejó de forcejear. Extendió el pellejo en el suelo y valiéndose de la improvisada espátula cogió un trozo de corazón y sin soltar aquella feral cabeza contra él le pasó la espátula por delante para que oliera la carne. Luego ahuecó una mano en torno a su largo hocico y levantó con el pulgar el extraño pliegue correoso del labio superior. La loba abrió la boca y en ese momento él deslizó la espátula entre las tiras de cuero y los dientes, le dio la vuelta para limpiarla en la lengua y la retiró.
Читать дальше