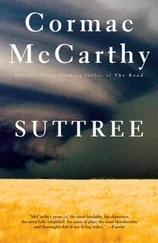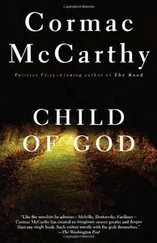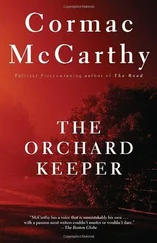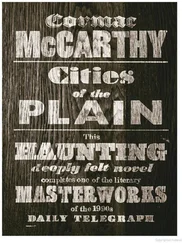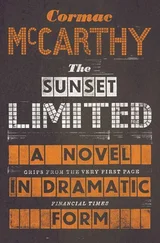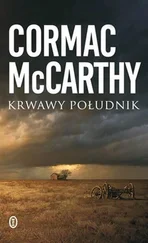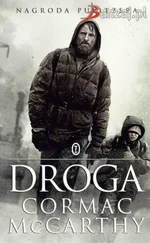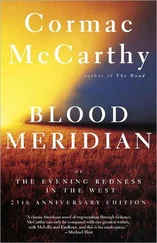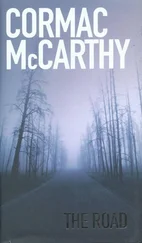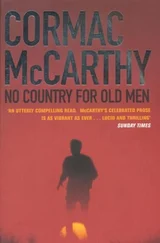El chico siguió adelante. Cuando se volvió a mirar el hombre seguía en el umbral. Miraba hacia atrás, en dirección al sendero, como si quisiera ver quién podía ser el próximo en venir.
Al atardecer desmontó, y al acercarse a la loba con la cantimplora ella se inclinó lentamente como un animal de circo y se recostó a la espera, vigilantes los ojos amarillos, sacudiendo levemente las orejas. Él no sabía cuánta agua podía beber ni cuánta necesitaba. Se sentó y comenzó a verter agua entre sus dientes mientras la miraba a los ojos. Le tocó el repliegue de la boca. Examinó la veteada gruta de terciopelo en la que vertía el mundo audible. Empezó a hablar con ella. El caballo, que pacía a un costado del camino, levantó la cabeza y lo miró.
Siguieron adelante. La región era desértica y ondulada y el sendero corría por las crestas de las lomas, y aunque parecía frecuentado no vio a nadie. En los taludes había acacias, robles achaparrados. Arbustos de enebro. Al caer la noche apareció un conejo en mitad del sendero, unos treinta metros más adelante, y el chico sofrenó el caballo, se llevó dos dedos a la boca y silbó; el conejo se quedó paralizado y él se apeó del caballo, sacó el rifle y lo amartilló, todo ello en un solo movimiento, levantó el rifle y disparó.
El caballo dio un violento respingo y él cogió las riendas al vuelo, tiró de ellas y procuró calmarlo. La loba se había ocultado en la maleza que bordeaba el sendero. Con el rifle apoyado en la cintura el chico sacó de la recámara el casquillo usado, bajó el percutor con el pulgar, desató la cuerda, dejó caer las riendas y fue a encargarse de la loba.
Estaba temblando entre los arbustos a poca distancia de un pequeño enebro retorcido, donde había buscado refugio. Al oír que se acercaba se levantó de un salto agitándose sin parar. Él apoyó el rifle en un árbol, y se acercó a medida que recogía la cuerda, la sujetó y le habló, pero seguía temblando y no consiguió calmarla. Al rato el chico cogió el rifle, lo guardó en el portacarabinas y fue a buscar el conejo.
En mitad del sendero había un surco alargado producido por la posta del rifle. El conejo había sido arrojado a los arbustos, donde yacía con las tripas fuera formando lazos de color plomizo. Estaba casi partido en dos. El chico cogió el cuerpo tibio y velloso entre sus manos y lo llevó por el bosque hasta que encontró un árbol tumbado por el viento. Allí arrancó la corteza floja a golpes de tacón, limpió la superficie con la mano y sopló. Puso el conejo sobre el tronco, sacó la navaja y luego, a horcajadas, despellejó el conejo, lo destripó y le cortó la cabeza y las patas. Cortó el hígado y el corazón en dados y el lomo y los cuartos traseros en filetes y pequeños trozos. Cuando tuvo un buen puñado de todo ello, lo envolvió en la piel del conejo y guardó la navaja.
Volvió andando, ensartó los restos del conejo en una rama rota de pino y fue a donde la loba estaba agazapada. Se puso en cuclillas y alargó el brazo, pero ella retrocedió hasta el extremo de la cuerda. El chico cogió un pedacito de hígado y se lo enseñó. La loba lo olfateó con delicadeza. Él la miró a los ojos y vio lo que en ellos se reflejaba. Observó el cuero de su nariz. La loba volvió la cabeza hacia un lado y cuando él le ofreció otra vez el pedazo de hígado, intentó retroceder.
Quizá es que todavía no estás lo bastante hambrienta, dijo. Pero no tardarás en estarlo.
Aquella noche acampó en un pequeño marjal bajo la falda expuesta al viento, espetó el conejo en una vara de paloverde y lo puso a asar delante del fuego antes de ir a ver cómo estaban el caballo y la loba. Cuando se le acercó ella se puso de pie y el chico advirtió que el vendaje de la pata había desaparecido. Lo mismo había ocurrido con el palo que le impedía cerrar la boca. Y con el cordel con que le había atado el hocico.
La loba le plantó cara con el pelaje del lomo totalmente erizado. La cuerda que llevaba atada al collar estaba en el suelo y se veía deshilachada y mojada allí donde la había mordido.
El chico se detuvo y permaneció inmóvil. Luego retrocedió siguiendo la cuerda hasta llegar al caballo y desató la cuerda del borrén delantero. Ni por un instante apartó la mirada de la loba.
Sosteniendo el extremo libre de la cuerda empezó a describir un círculo en torno a la loba. Ella giró a su vez, observándolo. El chico se ubicó detrás de un pino pequeño. Trataba de moverse con aire indiferente, pero notaba que sus intenciones eran manifiestas para ella. Pasó la cuerda en un nudo por encima de una rama alta, la recuperó del otro lado, dio unos pasos hacia atrás y la tensó. La parte floja llegó desenrollada entre la maleza y las agujas de pino, tirando del collar. La loba agachó la cabeza y la siguió.
Cuando estuvo situada debajo de la rama el chico tiró de la cuerda hasta que la pata delantera de la loba se separó del suelo; luego la aflojó solo un poco y se la quedó mirando. Ella le enseñó los dientes y se volvió tratando de zafarse, pero no pudo. Parecía incómoda por no saber qué hacer. Al cabo de un rato levantó la pata herida y empezó a lamérsela.
Él volvió junto al fuego y apiló toda la leña que había recogido. Luego cogió la cantimplora y uno de los últimos emparedados que quedaban en la mochila, lo desenvolvió y fue con la cantimplora y el papel a donde estaba la loba.
Ella lo observó hacer un hoyo en la turba y a continuación alisarlo a taconazos con la parte posterior de la bota. Luego extendió el papel en la depresión, le puso una piedra encima y lo llenó con el agua de la cantimplora.
El chico desató la cuerda y fue soltando cabo a medida que retrocedía. La loba lo miraba atentamente. Él reculó un poco más y se agachó sin soltar la cuerda. Ella miró el fuego y luego lo miró a él. Se sentó sobre las ancas y se lamió los cortes. Él se levantó, echó más agua en el hoyo y esparció un poco alrededor. Después enroscó de nuevo el tapón, dejó la cantimplora derecha junto al improvisado bebedero, se apartó y se sentó. Se miraron el uno al otro. Era casi de noche. La loba se levantó y olisqueó el aire con breves movimientos del hocico. Luego empezó a avanzar.
Cuando llegó al agua la olisqueó con desconfianza y levantó la cabeza para mirarlo. Volvió a mirar el fuego y la silueta del caballo que estaba al otro lado. Bajó el hocico para olfatear el agua. Sus ojos no lo abandonaron ni dejaron de arder, y al bajar la cabeza para beber el reflejo de los ojos surgió en la oscura agua del hoyo como otro yo del lobo que sí fuese inherente a la tierra o esperase en cada lugar secreto, incluso delante de charcos tan falsos como aquel de forma que la loba fuese siempre la confirmación de sí misma y nunca estuviera del todo abandonada en el mundo.
El chico permaneció en cuclillas observándola, con la cuerda entre las manos. Como un hombre al que hubieran confiado el cuidado de algo cuya utilidad apenas conocía. Cuando hubo dejado el hoyo seco la loba se lamió las comisuras de la boca, lo miró y luego se inclinó para olfatear la cantimplora. La cantimplora se volcó y ella se apartó de golpe; luego retrocedió a su sitio bajo la rama, se sentó otra vez y volvió a lamerse la pata.
El chico se pasó la cuerda por encima de la cabeza, hizo un nudo y luego volvió al fuego. Hizo girar el conejo en el asador, cogió la piel con que había envuelto los dados de carne, regresó a donde estaba la loba y le pasó la piel de conejo por delante. Luego la extendió, la abrió en el suelo, se aflojó la cuerda y retrocedió con ella.
La miró fijamente.
Ella olfateó el aire.
Es conejo, dijo él. Me parece que no has comido conejo en tu vida.
Esperó para ver si la loba avanzaba, pero no lo hizo. Advirtió la dirección en que corría el viento por el humo de la fogata, entonces recogió la piel de conejo, la puso contra el viento respecto de la loba y la sostuvo con una mano mientras con la otra sujetaba la cuerda. Dejó la piel en el suelo y retrocedió unos pasos, pero ella siguió sin moverse.
Читать дальше