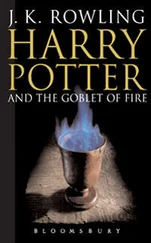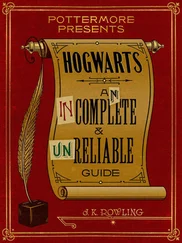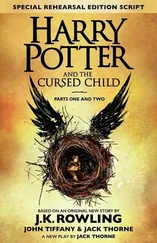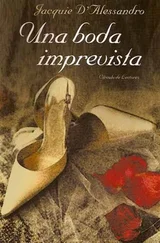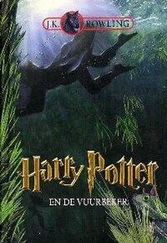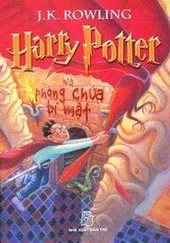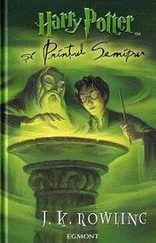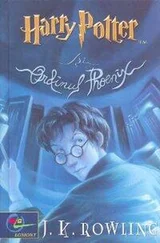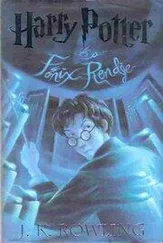—Pasa, Andy —le dijo con expresión tensa—. Sólo tardaremos un minuto.
Andrew esperó en el pasillo, donde el vitral sobre la puerta proyectaba su resplandor de caja de acuarelas sobre el parquet. Tessa fue a la cocina y Andrew vislumbró a Fats con su traje negro, desmadejado en una silla como una araña aplastada, con un brazo contra la cabeza, como si se protegiera de unos golpes.
Andrew se volvió de espaldas. No se comunicaban desde que él había llevado a Tessa hasta el Cubículo. Hacía dos semanas que Fats no iba a clase. Andrew le había mandado un par de SMS, pero no había contestado. Su página de Facebook seguía exactamente igual que el día de la fiesta de Howard Mollison.
Una semana atrás, sin previo aviso, Tessa había llamado a los Price para decirles que Fats había admitido haber colgado los mensajes con el nombre de El Fantasma de Barry Fairbrother, y para disculparse sinceramente por las consecuencias que habían padecido.
—A ver, ¡¿y cómo sabía él que yo tenía aquel ordenador?! —había exclamado Simon, avanzando hacia Andrew—. ¿Cómo cojones sabía Fats Wall que yo hacía trabajos fuera de jornada en la imprenta?
El único consuelo de Andrew fue que, de haber sabido su padre la verdad, podría haber ignorado las protestas de Ruth y haber seguido pegándole hasta dejarlo inconsciente.
Andrew no sabía por qué Fats había decidido atribuirse la autoría de todos los mensajes. Quizá era por su ego, por su determinación de ser el cerebro del asunto, el más destructivo, el más malo de todos. Quizá había creído estar haciendo algo noble al encajar el golpe por los dos. Fuera como fuese, Fats había causado mucho más daño del que creía; mientras esperaba en el pasillo, Andrew se dijo que su amigo nunca había comprendido cómo era la vida con un padre como Simon, a salvo como estaba él en su buhardilla, con unos padres razonables y civilizados.
Oyó hablar a los adultos Wall en voz baja; no habían cerrado la puerta de la cocina.
—Tenemos que irnos ya —decía Tessa—. Tiene la obligación moral de asistir, y va a asistir.
—Ya ha recibido suficiente castigo —repuso la voz de Cuby.
—No le estoy pidiendo que vaya como…
—¿Ah, no? —interrumpió Cuby con brusquedad—. Por el amor de Dios, Tessa. ¿De verdad crees que lo querrán allí? Ve tú. Stu puede quedarse aquí conmigo.
Un minuto más tarde, ella salió de la cocina y cerró la puerta.
—Stu no viene —anunció, y Andrew advirtió que estaba furiosa—. Lo siento.
—No pasa nada —musitó el chico.
Se alegraba. No le parecía que les quedase mucho de qué hablar. Así podría sentarse con Gaia.
Unas casas más abajo, en la misma Church Row, Samantha Mollison estaba ante la ventana de la sala de estar, con una taza de café en la mano y viendo pasar a los asistentes al funeral de camino a St. Michael and All Saints. Cuando vio a Tessa Wall, y a quien creyó que era Fats, soltó un gritito ahogado.
—Oh, Dios mío, él también va —se dijo en voz alta.
Entonces reconoció a Andrew, se ruborizó y se apartó rápidamente del cristal.
Se suponía que estaba trabajando en casa. Tenía el portátil abierto a su lado en el sofá, pero esa mañana se había puesto un viejo vestido negro, todavía sin decidir si asistiría al funeral de Krystal y Robbie Weedon. Supuso que sólo le quedaban unos minutos para decidirse.
Nunca había pronunciado una palabra amable sobre Krystal Weedon, de modo que sin duda resultaría hipócrita asistir a su funeral sólo porque había llorado con el artículo sobre su muerte en el Yarvil and District Gazette , y porque la cara redonda de Krystal sonreía en todas las fotografías de la clase que Lexie había llevado a casa del St. Thomas, ¿verdad?
Dejó el café, fue hasta el teléfono y llamó a Miles al trabajo.
—Hola, cariño —saludó él.
(Ella lo había abrazado cuando sollozaba de alivio junto a la cama de hospital en la que Howard yacía conectado a máquinas, pero vivo.)
—Hola. ¿Cómo estás?
—Voy tirando. Una mañana ajetreada. Me encanta que me llames. ¿Estás bien?
(La noche anterior habían hecho el amor, y ella no había fingido que Miles fuera otro.)
—El funeral está a punto de empezar —dijo Samantha—. Veo pasar a la gente… —Llevaba casi tres semanas reprimiendo algo que deseaba decir, por Howard, por lo del hospital y porque no quería recordarle a Miles la espantosa discusión que habían tenido, pero ya no podía callarse más—. Miles, yo vi a ese niño. A Robbie Weedon. Yo lo vi, Miles. —Su tono era nervioso, casi suplicante—. Estaba en el campo de deportes del St. Thomas cuando lo atravesé aquella mañana.
—¿En el campo de deportes?
—Debió de alejarse mientras los dos chicos… El hecho es que estaba solo —añadió, y se acordó de su aspecto, sucio y descuidado.
Solía preguntarse si se habría preocupado más de haberlo visto más limpio; si, a algún nivel subliminal, no habría confundido los claros indicios de desatención con astucia callejera, dureza y resistencia.
—Pensé que estaba allí jugando, pero no había nadie con él —prosiguió—. Sólo tenía tres años y medio, Miles. ¿Por qué no le pregunté con quién estaba?
—Bueno, bueno —dijo él con voz tranquilizadora, y ella sintió alivio al instante; Miles se estaba haciendo cargo de la situación, y eso le humedeció los ojos—. Tú no tienes culpa de nada. No podías saberlo. Probablemente pensaste que su madre andaba por allí.
(De modo que Miles no la odiaba, no la consideraba malvada. Últimamente, Samantha había recibido una lección de humildad con la capacidad de perdonar de su marido.)
—No estoy segura de haber pensado eso —repuso con un hilo de voz—. Miles, si le hubiese dicho algo…
—Ni siquiera estaba cerca del río cuando lo viste.
«Pero sí cerca de la calle», pensó Samantha.
En esas últimas tres semanas, se había despertado en ella el deseo de implicarse en algo más que en ella misma. Había esperado día tras día a que esa nueva y extraña necesidad remitiese («Así es como la gente se vuelve religiosa», pensaba, tratando de tomárselo a risa), pero no había hecho más que intensificarse.
—Miles —dijo—, quería comentarte que… bueno, ahora que tu padre falta en el concejo, y que Parminder Jawanda ha dimitido también…, lo mejor sería invitar formalmente a un par de personas a convertirse en miembros, ¿verdad? —Conocía la normativa; llevaba años oyendo hablar de esos temas—. Me refiero a que no querrás que se celebren otras elecciones, después de todo esto, ¿no?
—No, desde luego que no.
—O sea que Colin Wall podría ocupar una plaza, y estaba pensando que —se apresuró a añadir Samantha—, ahora que todo el negocio lo llevo por internet… yo podría ocupar la otra.
—¿Tú? —preguntó Miles, perplejo.
—Me gustaría implicarme en esas cosas, sí.
Krystal Weedon, muerta a los dieciséis, atrincherada en aquella sórdida casita de Foley Road… Samantha llevaba dos semanas sin beber una copa de vino. Le parecía que le gustaría escuchar los argumentos en defensa de la Clínica Bellchapel para Drogodependientes.
En el número 10 de Hope Street sonaba el teléfono. Kay y Gaia ya llegaban tarde al funeral de Krystal. Cuando Gaia preguntó quién llamaba, su preciosa cara se endureció y pareció mucho mayor.
—Es Gavin —le dijo a su madre.
—¡Yo no lo he llamado! —musitó Kay, como una colegiala nerviosa, y cogió el teléfono.
—Hola —dijo Gavin—. ¿Cómo estás?
—Pues justo iba a salir, a un funeral —repuso Kay con la mirada clavada en la de su hija—. El de los niños Weedon. Así que no estoy lo que se dice genial.
Читать дальше