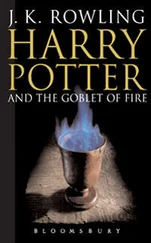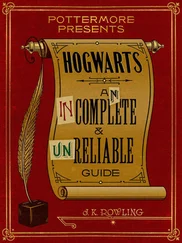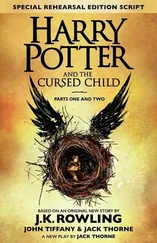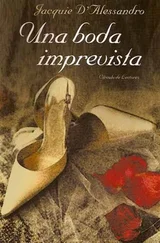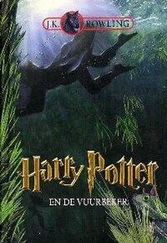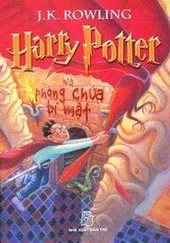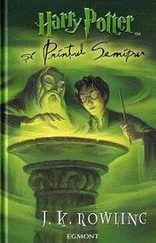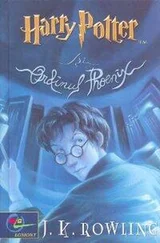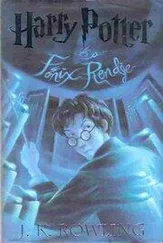Sin embargo, para cuando llegaron a la carretera de circunvalación, Krystal había encontrado lo que buscaba: una bolsita de heroína escondida en el armario del lavadero, la segunda de las dos que Obbo le había dado a Terri como pago por el reloj de Tessa. Krystal se la llevó junto con los bártulos de su madre al cuarto de baño, la única habitación de la casa que tenía cerrojo en la puerta.
La tía Cheryl debía de haberse enterado de lo ocurrido, porque Krystal la oía chillar con su voz ronca por encima de los gritos de Terri, incluso a través de dos puertas.
—¡Vamos, zorra, abre la puta puerta! ¡Deja que tu madre te vea!
Y se oían gritos de la policía, que trataba de acallar a las dos mujeres.
Krystal nunca se había chutado, pero lo había visto hacer muchas veces. Sabía cómo eran los barcos vikingos y cómo hacer la maqueta de un volcán, pero también cómo calentar la cuchara y que hacía falta una bolita de algodón para absorber la droga disuelta y actuar de filtro cuando llenabas la jeringuilla. Sabía que la cara interior del codo era el mejor sitio para encontrar una vena, y que había que poner la aguja lo más plana posible contra la piel. Sabía, porque lo había oído muchas veces, que un novato no podría resistir la misma dosis que un adicto, y eso ya le iba bien, porque ella no quería resistir.
Robbie estaba muerto y era culpa suya. En su empeño por salvarlo, lo había matado. Mientras sus dedos se afanaban en conseguir lo que tenía que hacer, las imágenes parpadeaban en su mente. El señor Fairbrother, en chándal, corriendo por la orilla del canal mientras las ocho remaban. La cara de la abuelita Cath, transida de pena y amor. Un Robbie sorprendentemente limpio que la esperaba ante la ventana de la casa de acogida, y que daba saltitos de alegría cuando ella se acercaba a la puerta…
Oía al policía gritarle a través del buzón de la puerta que no hiciese tonterías, y a la agente tratando de calmar a Terri y Cheryl.
La aguja se deslizó con facilidad en la vena. Apretó el émbolo hasta el fondo, con esperanza y sin remordimiento.
Cuando llegaron Kay y Gaia y la policía decidió forzar la puerta, Krystal Weedon había cumplido su único anhelo: se había reunido con su hermano donde ya nadie podría separarlos.
El alivio de la pobreza
13.5Los donativos para beneficio de los pobres […] son un acto de caridad, y siguen siéndolo incluso si casualmente benefician a los ricos…
Charles Arnold-Baker
La administración local , 7.ª edición
Una soleada mañana de abril, casi tres semanas después de que el ulular de las sirenas irrumpiera en el soñoliento Pagford, Shirley Mollison, sola en su dormitorio, observaba con ojos entornados su reflejo en la luna del armario. Llevaba a cabo los últimos retoques en su atuendo antes del ahora cotidiano trayecto en coche hasta el South West General. Tenía que ceñirse un agujero más el cinturón, su cabello cano pedía a gritos un corte, y la mueca que esbozaba ante el sol que entraba a raudales en la habitación podría haber sido la simple expresión de su estado de ánimo.
Shirley había pasado un año entero recorriendo las salas del hospital, con el carrito de los libros o cargada con flores y tablillas sujetapapeles, y ni una sola vez se había imaginado que pudiera convertirse en una de aquellas pobres mujeres que se sentaban encogidas junto a las camas, con la vida truncada por un marido derrotado y sin fuerzas. Howard no se había recuperado con la celeridad de siete años atrás. Seguía conectado a máquinas que emitían pitidos, y estaba débil, abstraído y con un color muy desagradable; no se valía por sí mismo y su actitud era quejumbrosa. A veces, Shirley fingía ir al lavabo para escapar de su hosca mirada.
Cuando Miles la acompañaba al hospital, lo dejaba hablar a él, que soltaba largos monólogos sobre las noticias de Pagford. Shirley se sentía mucho mejor, más visible y protegida a un tiempo, con su alto hijo recorriendo a su lado los fríos pasillos. Él charlaba afablemente con las enfermeras, la ayudaba a subir y bajar del coche, y la hacía sentirse de nuevo un ser especial, digno de cariño y protección. Pero Miles no podía ir con ella todos los días, y, para irritación de Shirley, delegaba en Samantha su función de acompañante. Y eso no era lo mismo, desde luego, pese a que Samantha era una de las pocas personas capaces de arrancarle una sonrisa a la cara enrojecida y ausente de Howard.
Y nadie parecía percatarse del espantoso silencio que reinaba en casa. Cuando los médicos habían comunicado a la familia que la recuperación de Howard llevaría meses, Shirley confió en que Miles le dijera que se instalase en la habitación de invitados de su gran casa en Church Row, o en que él se quedara a dormir en la de sus padres de vez en cuando. Pero no, la habían dejado sola, completamente sola, con excepción de un doloroso período de tres días en que había desempeñado el papel de anfitriona de Pat y Melly.
«No lo habría hecho —se repetía en el silencio de la noche cuando no podía dormir—. Nunca tuve verdadera intención de hacerlo. Estaba muy alterada, nada más. No lo habría hecho, jamás.»
Había enterrado la EpiPen de Andrew en la tierra blanda de debajo de la mesita donde ponían comida para los pájaros, como si fuera un cadáver diminuto. Saber que estaba allí no le gustaba. Una noche oscura, la víspera de la recogida de basuras, la desenterraría y la echaría en el cubo de algún vecino.
Howard no había mencionado la jeringuilla, ni a ella ni a nadie. No le había preguntado a Shirley por qué había salido corriendo al verlo en el suelo.
Ella encontraba alivio en prolongadas invectivas contra la gente que, en su opinión, había provocado la catástrofe que se cernía sobre su familia. La primera de la lista era, cómo no, Parminder Jawanda, por su cruel negativa a atender a Howard. Luego venían los dos adolescentes que, a causa de su repulsiva irresponsabilidad, habían entretenido una ambulancia que de otro modo podría haber llegado antes a atender a Howard.
Este último argumento resultaba quizá un poco endeble, pero era la forma más satisfactoria de que disponía para expresar su desprecio hacia Stuart Wall y Krystal Weedon, y Shirley encontraba a mucha gente dispuesta a escucharla en su círculo más cercano. Es más, resultó que el chico de los Wall era el Fantasma de Barry Fairbrother. Había confesado ante sus padres, quienes habían telefoneado a las víctimas de la malevolencia de su hijo para pedirles perdón. La identidad del Fantasma había corrido rápidamente por todo el pueblo, y eso, unido a que Stuart fuese responsable en parte de la muerte de un niño de tres años, hacía que insultarlo constituyera un deber y un placer al mismo tiempo.
Shirley se mostraba más vehemente que nadie en sus comentarios. Había algo feroz en sus acusaciones, cada una de ellas un pequeño exorcismo de la afinidad y admiración que había sentido antaño por el Fantasma, y una condena de aquel último y horroroso mensaje que, por el momento, nadie más había dicho haber visto. Los Wall no habían llamado a Shirley para disculparse, pero ella estaba preparada, por si el chico les mencionaba el mensaje a sus padres o por si alguien lo sacaba a relucir, para asestar un golpe definitivo y aplastante a la reputación de Stuart.
«Oh, sí, Howard y yo estamos al corriente de ese mensaje —tenía previsto decir con gélida dignidad— y, en mi opinión, fue la impresión que se llevó Howard lo que le provocó el infarto.»
De hecho, Shirley había practicado esa frase en voz alta en la cocina.
La cuestión de si Stuart Wall sabía en realidad algo sobre su marido y Maureen era menos urgente ahora, porque Howard evidentemente era incapaz de volver a avergonzarla en ese sentido, quizá para siempre, y nadie parecía andar cotilleando al respecto. Y aunque el silencio que ella le ofrecía a Howard —cuando no podía evitar estar a solas con él— tuviera cierto cariz reivindicativo por ambas partes, Shirley ya era capaz de enfrentarse a la perspectiva de una incapacidad prolongada de su marido y su ausencia en casa con mayor serenidad de la que le habría parecido posible tres semanas atrás.
Читать дальше