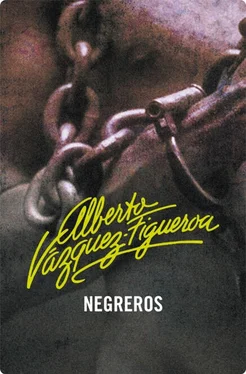— ¿Qué ha ocurrido? — quiso saber en cuanto la cabalgadura se detuvo a menos de dos metros de distancia.
El hombre, cuyo sudoroso rostro y desorbitados ojos mostraban la magnitud de su espanto y su fatiga, le dirigió una larga y profunda mirada de desprecio y, lanzando un seco escupitajo, masculló:
— ¡Que Alá te maldiga! ¡Están muertos!
— ¿Muertos? — repitió incrédulo el mulato —. ¿Cuántos?
— ¡Todos!
— ¿Todos? — se asombró —. ¿Cómo es posible?
— ¡Pregúntaselo al Hombre del Fuego! — fue la seca respuesta —. Tal vez sus ídolos lo sepan.
Sin poner siquiera el pie en tierra, saltó a una montura de refresco a la que espoleó furiosamente al tiempo que exclamaba:
— ¡Vámonos!
Los cincuenta jinetes le siguieron, y unos minutos después no eran más que una mancha multicolor que se perdía de vista en la distancia, rumbo al norte.
Como si aquélla hubiera sido una orden no sólo destinada a los fulbé, sino a todos, centinelas, sirvientes y artilleros se apresuraron a abandonar sus puestos para iniciar precipitadamente la huida río arriba, buscando alejarse lo más posible de unos demonios blancos que habían sido capaces de aniquilar de un solo golpe a más de mil guerreros bien armados.
Jean-Claude Barrière ni tan siquiera aventuró el más mínimo ademán de detenerlos.
Sabía muy bien que todo había acabado.
Y lo sabía desde antes de que el jinete hiciese su aparición en el horizonte, e incluso desde mucho antes de que sus tropas partiesen para enfrentarse al enemigo, puesto que desde el momento mismo en que abandonó el palacio del Sakhau Ndú tenía plena conciencia de que su tiempo había acabado y sus ojos jamás volverían a ver sonreír a la luna naciente.
Abandonó el patio para ir a tomar asiento en el gran trono de oro y marfil en el que antaño le gustaba recibir a los reyezuelos que acudían a rendirle pleitesía.
Estaba solo.
Tan solo como debió estarlo su padre en un oscuro aljibe, aguardando la muerte tal como la aguardan todos aquellos que lo único que han cosechado en esta vida es dinero y poder.
Su reino, levantado sobre los cimientos de miles de muertos, se había venido abajo en un instante, los hombres le odiaban, los dioses le despreciaban, y no poseía ya ni siquiera el valor suficiente como para cruzar la estancia, buscar un arma y volarse los sesos.
Cerró los ojos y trató de reconfortarse evocando los mágicos momentos de sus años de gloria.
No habían sido muchos, pero sí muy intensos. Riqueza, mujeres y poder le habían sido concedidos a manos llenas, y eso era algo con lo que jamás hubiera podido soñar un mísero mulato, hijo de esclava, que en un principio parecía condenado a pasar la mayor parte de su vida encadenado.
Había valido la pena. Mentir, robar, asesinar, traicionar, esclavizar, torturar y violar. Todo había valido la pena con tal de llegar adonde había llegado. Todo menos renegar de los viejos dioses de su raza, puesto que cuanto se haga a los hombres se olvida en el momento mismo en que esos hombres mueren, pero los dioses nunca mueren y su rencor suele durar mil años.
Y ahora esos dioses habían aniquilado a su ejército.
— ¡Elegbá, Elegbá…! — clamó para sus adentros —. ¿Por qué me has escupido?
Le alertó un rumor, abrió los ojos y se enfrentó a la severa mirada de una treintena de mujeres que le observaban.
— ¿Qué buscáis? — inquirió cansinamente.
— Venganza.
Sonrió despectivo.
— Poco soy para complaceros a todas — musitó como burlándose de sí mismo —. No tengo más que una vida. ¿Quién piensa quitármela?
— No queremos tu vida — replicó la altiva matrona que parecía comandarlas —. Tu vida nada vale. Queremos tu olor.
— ¿Mi olor? — se sorprendió, pese a que en aquellas circunstancias resultaba muy difícil que nada pudiera sorprenderle —. ¿Qué tiene de especial mi olor?
— Que es olor a carne quemada — fue la extraña respuesta —. El olor que me asaltaba cada vez que tus hombres marcaban a mis hijos. — Yadiyadiara le mostró el hierro al rojo que había mantenido oculto a sus espaldas —. ¿Lo recuerdas? — inquirió —. ¿Recuerdas cuántos miles de veces lo has empleado contra indefensos niños asustados?
Fue en ese preciso instante cuando Jean — Claude Barrière comprendió al fin lo que había pretendido decir el hechicero con respecto a la terrible forma en que iba a morir, pero ni siquiera entonces se sintió con las fuerzas necesarias como para intentar esquivar su destino, limitándose a permitir que entre cuatro mujeres le sujetaran los brazos, mientras la vengativa matrona le marcaba a fuego con su propio hierro a la altura del pecho.
Apretó los dientes y pudo aspirar, más de cerca que nunca, el familiar hedor a carne achicharrada que tan a menudo había aspirado en sus tiempos de gloria.
Marcar a los hombres con una corona y su inicial le había parecido siempre una forma bestial pero efectiva de refrendar su poder y conseguir que su nombre fuera reconocido, odiado y respetado incluso al otro lado del océano, y siempre se había sentido íntimamente orgulloso de saber que miles de hombres le recordarían hasta el día de su muerte y lucirían su hierro incluso en el momento en que descendieran a la tumba.
Y ahora era él el marcado.
Sobre el corazón, como el más humilde de sus esclavos.
Pero, a continuación, una nueva mujer se aproximó y le marcó en el antebrazo.
Como al más valiente de sus guerreros.
Y llegó al poco otra con un nuevo hierro que silbaba de puro candente, y se lo clavó en la mejilla abrasándole los labios.
Y una más buscó su frente.
Por último una jovenzuela que recitaba en voz alta el nombre de su perdido esposo, le arrancó las vestiduras y le carbonizó los genitales.
Entonces sí que gritó desesperadamente.
Trajeron un nuevo hierro, le abrieron la boca, le sacaron a la fuerza la lengua e hicieron que se cumpliera la predicción de que descendería en vida a los infiernos, pero que ni siquiera tendría voz con la que lamentarse.
Las manos, las plantas de los pies e incluso el cuero cabelludo lucieron muy pronto el sello con la corona y la «N» del Rey del Níger, y cuando le tumbaron en el suelo y le cubrieron de quemaduras la espalda, Jean-Claude Barrière comenzó a girar sobre sí mismo revolcándose de dolor y lanzando ininteligibles gruñidos, puesto que no quedaba un solo centímetro de su piel que no se hubiera convertido en una sangrante llaga incapaz de resistir el peso de su cuerpo.
Al fin, Yadiyadiara hizo un imperioso gesto para que lo abandonaran y fue a tomar asiento en los peldaños del trono.
Sus compañeras la imitaron y permanecieron de igual modo muy quietas y en silencio, observando la terrible agonía del antaño todopoderoso Rey del Níger, que continuaba rugiendo y retorciéndose en el centro del inmenso salón de cortinas de seda.
Poco después acudieron las moscas.
Cientos, miles, tal vez millones de moscas que fueron a cebarse en las abiertas heridas de un Mulay-Alí que cesó de retorcerse para quedar inmóvil mirando al cielo a través del ancho ventanal, consciente de que estaba siendo devorado en vida por las moscas.
A la caída de la tarde hicieron su aparición los hombres blancos, al frente de los cuales se encontraba Celeste Heredia, que tras observar impasible la cruel escena, se apoderó de uno de los pesados pistolones que Gaspar Reuter cargaba a la cintura, y sin mediar palabra apuntó a la cabeza del moribundo y apretó el gatillo.
Por último señaló con el arma el ensangrentado cadáver para volverse hacia los indígenas, que continuaban sin hacer el más mínimo movimiento.
— La venganza no resucita a los seres queridos — señaló con infinita calma —. Ni la crueldad alivia el autentico dolor que se esconde en lo más profundo del alma. — Lanzó un hondo suspiro —. La tortura que le habéis infligido a ese desgraciado no me devolverá a mi padre, al igual que tampoco os devolverá a vuestros maridos o vuestros hijos. Tan sólo el perdón ayuda a olvidar, y tan sólo el amor contribuye a construir un mundo más justo. — Se aproximó al trono de oro y marfil, giró a su alrededor, lo estudió con detenimiento y por último se colocó tras él y lo empujó haciéndolo rodar por las escalinatas —. ¡No más tiranos! — añadió —. No más negreros, ni más esclavos. Yo os juro por la memoria de mi hermano que, de ahora en adelante, a orillas del gran Níger no vivirán más que seres humanos libres, cualquiera que sea su tribu, su raza o el color de su piel.
Читать дальше