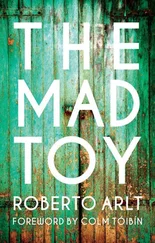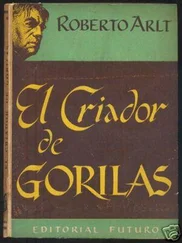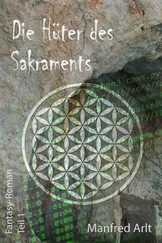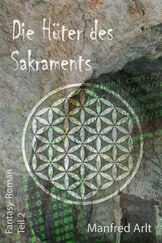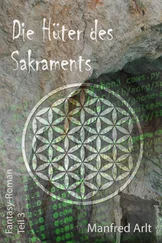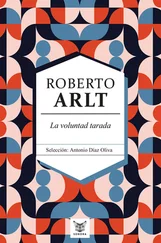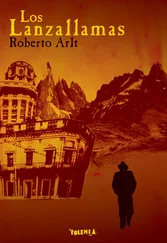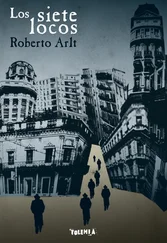Sentados en el hall, alrededor de una mesa tallada, de ondulantes contornos, el señor Souza, brillantes las descañonadas mejillas y las vivaces pupilas tras de los espejuelos de sus quevedos, conversaba. Recuerdo que vestía un velludo déshabillé con alamares de madreperla y bocamangas de nutria, especializando su cromo del rastaquouère, que por distraerse puede permitirse la libertad de conversar con un pobre diablo.
Hablábamos, y refiriéndose a mi posible psicología, decía:
– Remolinos de cabello, carácter indócil…; cráneo aplanado en el occipucio, temperamento razonador…; pulso trémulo, índole romántica…
El señor Souza, volviéndose al teósofo impasible, dijo:
– A este negro lo voy a hacer estudiar para médico. ¿Qué le parece, Demetrio?
El teósofo, sin inmutarse.
– Está bien… aunque todo hombre puede ser útil a la humanidad, por más insignificante que sea su posición social.
– Je, je; usted siempre filósofo -y el señor Souza volviéndose a mí, dijo:
– A ver… amigo Astier, escriba lo que se le ocurra en este momento.
Vacilé; después anoté con un precioso lapicero de oro que deferente el hombre me entregó:
"La cal hierve cuando la mojan."
– ¿Medio anarquista, eh? Cuide su cerebro, amiguito… cuídelo, que entre los 20 y 22 años va a sufrir un surmenage.
Como ignoraba, pregunté:
– ¿Qué quiere decir surmenage?
Palidecí. Aun ahora cuando le recuerdo, me avergüenzo.
– Es un decir -reparó-. Todos nuestros sentimientos es conveniente que sean dominados -y prosiguió:
– El amigo Demetrio me ha dicho que ha inventado usted no sé qué cosas.
Por los cristales de la mampara penetraba gran claridad solar, y un súbito recuerdo de miseria me entristeció de tal forma que vacilé en responderle, pero con voz amarga lo hice.
– Sí, algunas cositas… un proyectil señalero, un contador automático de estrellas…
– Teoría… sueños… -me interrumpió restregándose las manos-. Yo lo conozco a Ricaldoni, y con todos sus inventos no ha pasado de ser un simple profesor de física. El que quiere enriquecerse tiene que inventar cosas prácticas, sencillas.
Me sentí laminado de angustia.
Continuó:
– El que patentó el juego del diábolo, ¿sabe usted quién fue?… Un estudiante suizo, aburrido de invierno en su cuarto. Ganó una barbaridad de pesos, igual que ese otro norteamericano que inventó el lápiz con gomita en un extremo.
Calló, y sacando una petaca de oro con un florón de rubíes en el dorso, nos invitó con cigarrillos de tabaco rubio.
El teósofo rehusó inclinando la cabeza, yo acepté. El señor Souza continuó:
– Hablando de otras cosas. Según me comunicó el amigo aquí presente, usted necesita un empleo.
– Sí, señor, un empleo donde pueda progresar, porque donde estoy…
– Sí… sí… ya sé, la casa de un napolitano… ya sé… un sujeto. Muy bien, muy bien… creo que no habrá inconvenientes. Escríbame una carta detallándome todas las particularidades de su carácter, francamente y no dude de que yo lo puedo ayudar. Cuando yo prometo, cumplo.
Levantóse del sillón con negligencia.
– Amigo Demetrio… mayor gusto… venga a verme pronto, que quiero enseñarle unos cuadros. Joven Astier, espero su carta -y sonriendo, agregó:
– Cuidadito con engañarme.
Una vez en la calle, dije estusiasmado al teósofo:
– Qué bueno es el señor Souza… y todo por usted… muchas gracias.
– Vamos a ver… vamos a ver.
Dejé de evocar, para preguntar qué hora era al mozo de la lechería.
– Dos menos diez.
¿Qué habrá resuelto el señor Souza?
En el intervalo de dos meses habíale escrito frecuentemente encareciéndole mi precaria situación, y después de largos silencios, de breves esquelas que no firmaba y escritas a máquina, el hombre dineroso se dignaba recibirme.
"Sí, ha de ser dándome un empleo, quizá en la administración municipal o en el gobierno. Si fuera cierto, ¡qué sorpresa para mamá!", y al recordarla, en esa lechería con enjambres de moscas volando en torno de pirámides de alfajores y pan de leche, ternura súbita me humedeció los ojos.
Arrojé el cigarrillo y pagando lo consumido me dirigí a la casa de Souza.
Con violencia latían mis venas cuando llamé.
Retiré inmediatamente el dedo del botón del timbre, pensando:
"No vaya a suponer que estoy impaciente porque me reciba y esto le disguste."
¡Cuánta timidez hubo en el circunspecto llamado! Parecía que el apretar el botón del timbre, quería decir:
"Perdóneme si le molesto, señor Souza… pero tengo necesidad de un empleo…"
La puerta se abrió.
– El señor… -balbucié.
– Pase.
De puntillas subí la escalera tras el fámulo. Aunque las calles estaban secas, en el quitabarros del dintel había frotado la suela de mis botines para no ensuciar nada allí.
En el vestíbulo nos detuvimos. Estaba oscuro.
El criado junto a la mesa ordenó los tallos de unas flores en su búcaro de cristal.
Se abrió una puerta, y el señor Souza compareció en traje de calle, centelleante la mirada tras los espejuelos de sus quevedos.
– ¿Quién es usted? -me gritó en dureza.
Desconcertado, repliqué:
– Pero señor, yo soy Astier…
– No lo conozco, señor; no me moleste más con sus cartas impertinentes. Juan, acompáñelo al señor.
Después, volviéndose, cerró fuertemente la puerta tras mis espaldas.
Y otra vez más triste, bajo el sol, emprendí el camino hacia la caverna.
Una tarde, después que se insultaron hasta enronquecer, la mujer de don Gaetano, comprendiendo que éste no abandonaría el comercio como otras veces, resolvió marcharse.
Salió hasta la calle Esmeralda y volvió al departamento con un lío blanco. Después, para perjudicar al marido que tarareaba insultante un couplet a la puerta de la caverna, se dirigió a la cocina y nos llamó a Dío Fetente y a mí. Me ordenó, pálida de rabia:
– Sacá esa mesa, Silvio.
Tenía los ojos más verdes que nunca y dos manchas de carmín en las mejillas. Sin cuidarse de que el borde de su pollera se ensuciaba en la humedad del cuchitril, inclinábase aderezando los enseres que se llevaría.
Yo, tratando de no mancharme de grasa, retiré la mesa, una tabla pringosa con cuatro patas podridas. Allí preparaba sus bodrios el lacerado Dío Fetente.
Dijo la mujer:
– Poné las patas para arriba.
Comprendí su pensamiento. Quería convertir el trasto en una angarilla
No me equivoqué:
– Dío Fetente barrió con la escoba muchas telas de araña del fondo de la mesa. Y después de cubrirla con un repasador, la mujer depositó en las tablas un bulto blanco, las ollas rellenas de platos, cuchillos y tenedores, ató con un piolín el calentador Primus a una pata de la mesa y, congestionada de trajinar, dijo, viendo casi todo terminado:
– Que se vaya a comer a la fonda ese perro.
Acabando de arreglar los paquetes, Dío Fetente, inclinado sobre la mesa, parecía un cuadrumano con gorra, y yo, con los brazos en jarras, cavilaba pensando de dónde don Gaetano nos proporcionaría nuestra magra pitanza.
– Vos agarrá adelante.
Dío Fetente, resignado, cogió el borde del tablero y yo también.
– Caminá despacio -gritó la mujer, cruel.
Tumbando una pila de libros pasamos frente a don Gaetano.
– Andate, puerca… andate -vociferó él.
Ella rechinó los dientes con furor.
– ¡Ladrón!… Mañana va a venir el juez -y entre dos gestos de amenaza nos alejamos.
Eran las siete de la tarde y la calle Lavalle estaba en su más babilónico esplendor. Los cafés a través de las vidrieras veíanse abarrotados de consumidores; en los atrios de los teatros y cinematógrafos aguardaban desocupados elegantes, y los escaparates de las casas de modas con sus piernas calzadas de finas medias y suspendidas de brazos niquelados, las vidrieras de las ortopedias y joyerías mostraban en su opulencia la astucia de todos esos comerciantes halagando con artículos de malicia la voluptuosidad de las gentes poderosas en dinero.
Читать дальше