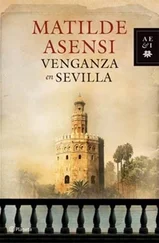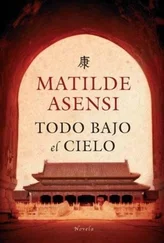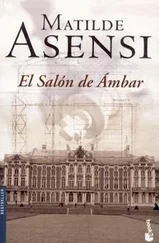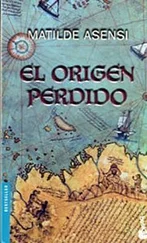En aquellos momentos pensábamos con verdadero pánico en lo que podríamos encontrar al cruzar la puerta del séptimo y último planeta, la Luna, pero cualquier suposición que nos hubiéramos hecho, por terrible que fuera, se quedó corta al lado de la casi increíble realidad. De entrada, la hoja de hierro, como si tuviera un obstáculo detrás, apenas se abría lo suficiente como para dejarnos pasar con bastantes aprietos; pero el obstáculo sólo era la maleza del muro de enfrente: el pasillo era ya tan estrecho que sólo un niño hubiera podido recorrerlo sin arañarse. Los setos de espinos de las paredes y el techo, podados de manera que dejaban en el centro un hueco con forma humana, nos obligaban a caminar con la cabeza enjaulada por dos finos aleros de zarzas que se cerraban en torno al cuello, impidiéndonos cualquier acción que no fuera seguir el camino marcado. Como Farag y el capitán superaban la altura y la anchura de la forma recortada -que se acoplaba a mi cuerpo como un traje ajustado-, me empeñé en darles mi chaqueta y mi jersey para evitarles, en lo posible, los espantosos arañazos que iban a sufrir, y en ponerles encima, sobre todo al capitán, las mantas de supervivencia. Sin embargo, Farag se negó en redondo a dejarse envolver.
– ¡Todos vamos a recibir arañazos, Basileia! -me gritó, enfadado-. ¿Es que no ves que la prueba consiste en eso? ¡Forma parte del plan! ¿Por qué tendrías tú que sufrir más que nosotros?
Le miré fijamente a los ojos, intentando transmitirle toda la determinación que sentía.
– Escúchame, Farag: yo sólo recibiré arañazos, ¡pero vosotros vais a tener heridas muy serias si no os tapáis con toda la ropa posible!
– Profesor Boswell -atajó la Roca-, la doctora Salina está en lo cierto. Coja su chaqueta y cúbrase.
– Y los gorros -añadí-, pónganse los gorros sobre la cara.
– Habrá que cortarlos. Hacer agujeros para los ojos.
– Tú también te protegerás la cara con el gorro, Ottavia. No me gusta nada todo esto… -farfulló Boswell.
– Sí, no te preocupes. Yo también me cubriré.
El corredor del séptimo planeta fue una horrible pesadilla, aunque el capitán dijo que los símbolos del suelo, lunas crecientes de plata semejantes a cuencos, eran los más bellos de todo el laberinto. Él podía verlos porque iba el primero y llevaba la linterna, pero supongo que, aunque yo hubiera conseguido inclinar la cabeza para mirarlos -maniobra imposible-, me habría dado exactamente lo mismo. Recuerdo haber sentido ganas, en mi desesperación, de incrustarme contra las plantas para terminar de una vez con aquellos cientos de insoportables pellizcos diminutos, de pinchazos afilados, de cortes que me hacían sangrar por los brazos, las piernas e, incluso, las mejillas, porque no había lana, ni tejido alguno, capaz de parar los asaltos de aquellas dagas. Recuerdo sentir el frío de los hilillos de sangre al secarse, recuerdo haber intentando calmarme pensando en lo que Cristo sufrió camino del Calvario con su Corona de Espinas, recuerdo haberme encontrado al borde de la desesperación, de la histeria incontrolada. Recuerdo, sin embargo, sobre todas las demás cosas, la mano pringosa de sangre de Farag buscando la mía. Y creo que fue entonces, en esos momentos en que no podía ejercer ningún tipo de control sobre mí misma, cuando me di cuenta de que me estaba enamorando de aquel extraño egipcio que parecía estar siempre pendiente de mí y que me llamaba emperatriz a escondidas de todo el mundo. Era imposible y, sin embargo, aquello que sentía no podía ser otra cosa que amor, aunque no tuviera ninguna referencia anterior en mi vida con la que poder compararlo. Porque yo nunca me había enamorado, ni siquiera cuando era adolescente, así que jamás entendí el significado de esa palabra, ni tuve ningún problema sentimental. Dios era mi centro y siempre me había protegido de esos sentimientos que volvían locas a mis hermanas mayores y a mis amigas, obligándolas a decir y hacer tonterías y estupideces. Sin embargo, ahora, yo, Ottavia Salina, religiosa de la Orden de la Venturosa Virgen María y con casi cuarenta años a mis espaldas, me estaba enamorando de ese extranjero de los ojos azules. Y ya no sentí más los espinos. Y si los sentí, no lo recuerdo.
Obviamente, el resto del corredor del séptimo planeta fue una larga lucha conmigo misma, una lucha perdida, aunque yo entonces pensaba que todavía podía hacer algo por impedir lo que me estaba ocurriendo, y, de hecho, eso fue lo que decidí antes de que llegáramos frente a la última puerta de aquel diabólico laberinto de rectas: ese desconocido sentimiento que me aturdía, que me aceleraba el corazón y que me daba ganas de llorar, y de reír, y que me hacía existir sólo por aquella mano que todavía apretaba la mía, era el producto absurdo de las terribles situaciones que estaba viviendo. En cuanto esta aventura de los staurofílakes terminara, yo volvería a mi casa y todo sería como antes, sin más arrebatos ni boberías. La vida tornaría a su cauce y yo regresaría al Hipogeo para enterrarme entre mis códices y mis libros… ¿Enterrarme? ¿Había dicho enterrarme? En realidad, no podía soportar la idea de volver sin Farag, sin Farag Boswell… Mientras pronunciaba en voz baja su nombre, para que no me oyera, una sonrisa infantil se dibujaba en mis labios. Farag… No, no podría volver a mi vida anterior sin Farag, pero ¡no podía volver con Farag! ¡Yo era religiosa! ¡No podía dejar de ser monja! Mi vida entera, mi trabajo, giraban en torno a ese eje.
– ¡La puerta! -exclamó el capitán.
Hubiera querido volverme para mirar al profesor, para sonreirle y hacerle saber que yo estaba allí. ¡Necesitaba verle!, verle y decirle que habíamos llegado, aunque él ya lo supiera, pero si giraba la cabeza un solo centímetro lo más probable era que perdiera la nariz en el intento. Y eso me salvó. Aquellos últimos segundos antes de salir del pasillo de la Luna me devolvieron la cordura. Quizá fue el hecho de estar llegando al final, o quizá, la certeza de que me perdería a mí misma para siempre si seguía dando rienda suelta a esas intensas emociones, así que la sensatez se impuso y mi parte racional -o sea, toda yo- ganó aquella primera batalla. Arranqué el peligro de raíz, lo ahogué en su mismo nacimiento, sin piedad y sin contemplaciones.
– ¡Ábrala, capitán! -grité, soltando bruscamente la mano que, un instante antes, era lo único que me importaba en la vida. Y, al soltarla, aunque dolió, se borró todo.
– ¿Estás bien, Ottavia? -me preguntó, preocupado, Farag.
– No lo sé. -La voz me temblaba un poco, pero la dominé-. Cuando pueda respirar sin pincharme te lo diré. ¡Ahora necesito salir urgentemente de aquí!
Habíamos llegado al centro del laberinto y di gracias a Dios por aquel amplio espacio circular en el que podíamos movernos y estirar los brazos, y hasta correr si nos apetecía.
El capitán dejó la linterna sobre una mesa que había en el centro y contemplamos el paraje como si fuera el palacio más hermoso del mundo. Lo que ya no resultaba tan agradable era nuestro propio aspecto, parecido al de los mineros a la salida del trabajo. Pero no era hollín lo que nos manchaba, era sangre. Multitud de pequeños cortes goteaban todavía en nuestras frentes y mejillas cuando nos quitamos los gorros de la cara, y también en nuestros cuellos y brazos; incluso bajo los pantalones y los jerséis teníamos heridas que sangraban, además de incontables hematomas y exantemas producidos por el liquido urticante de las plantas. Pero, por si no era bastante con aquellas pintas de eccehomo, lucíamos algunas espinas clavadas por aquí y por allá, a modo de sutil toque artístico.
Por suerte, llevábamos un pequeño botiquín en la mochila del capitán, así que, con un poco de algodón y agua oxigenada, fuimos limpiando la sangre de las heridas -todas superficiales, gracias a Dios-, y luego, a la luz de la linterna, les aplicamos una buena capa de yodo. Al terminar, ligeramente recompuestos, y reconfortados por nuestra nueva situación, echamos una ojeada al recinto.
Читать дальше