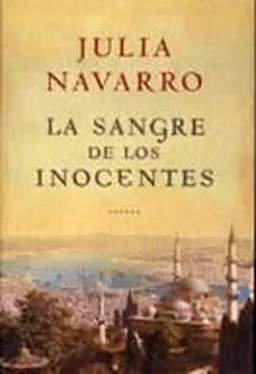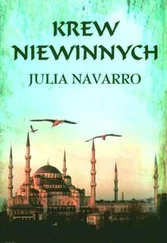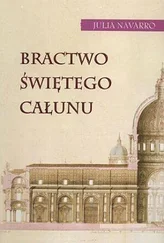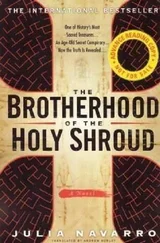Inge acababa de bañar a Günter y le estaba dando una papilla. El niño tenía sueño y se durmió apenas su madre le metió en la cama.
Ferdinand le relató su visita a la embajada y a los Bauer, además de lo que éstos le habían contado, excepto que la creían una militante comunista. Parecía ensimismada, como si estuviera en otra parte.
– ¿Puedo pedirle un favor?
Ferdinand la miró sorprendido. Se puso tenso, era él quien necesitaba favores, pero le respondió afirmativamente.
– Necesito salir una hora, quizá dos… Günter es muy bueno y duerme de un tirón toda la noche, pero yo estaría más tranquila sabiendo que usted está pendiente de él. Sólo le pido que deje la puerta de su cuarto entreabierta por si se despierta y se pone a llorar.
Le dijo que podía contar con ese favor, aunque bromeó diciéndole que estaba tan cansado que lo mismo se dormía tan profundamente que no oiría nada. Ella sonrió distraída y una vez que recogió los platos de la cena se despidió.
– No volveré tarde, muchas gracias por cuidar del niño.
¿Dónde iría? Intuyó que seguramente iba a reunirse con sus camaradas comunistas.
Decidió llamar a David y hablar con él ahora que estaba solo.
Su hijo le preguntó con angustia sobre el paradero de su madre y él se las vio y deseó para no quitarle la esperanza. Luego volvió a hablar con su suegro, que le pidió que siguiera buscando a Miriam y le insistió en que no se preocupara por David, que ellos le cuidaban como si fuera una joya.
Cuando por fin se metió en la cama sintió un deseo profundo de llorar. ¿Dónde estaba Miriam? ¿La volvería a ver o habría desaparecido para siempre?
Le costó dormirse; eran las dos de la madrugada cuando miró el reloj por última vez. Inge no había regresado, ¿le habría pasado también algo a ella?
– Despierte, o llegará tarde.
En el umbral de la puerta, Inge, a pesar de estar perfectamente vestida y peinada, mostraba falta de sueño.
– Son las seis y media, voy a hacer café y a tostar pan, ¿quiere desayunar?
Ferdinand asintió, y se dirigió al baño donde después de una ducha se aplicó a afeitarse con rapidez. Veinte minutos después ambos estaban sentados a la mesa saboreando el desayuno.
– Esto es un lujo -dijo Inge-, normalmente no me puedo permitir comprar café, es demasiado caro para mí.
Después del desayuno despertó a Günter, le dio leche con galletas y le vistió con rapidez.
– Hoy tengo tres casas para limpiar, de manera que no le veré hasta la tarde, salvo que quiera venir a almorzar. A las doce vuelvo a casa para dar de comer a Günter y luego continúo trabajando…
– No, no se preocupe por mí. Tengo que ir a la embajada y quiero visitar a algunos otros amigos de Sara y Yitzhak, no tengo otras pistas.
Ella se mordió el labio. Iba a decirle algo, pero se arrepintió. Luego salió con el niño en brazos.
En la embajada le estaban esperando. El funcionario le escuchó con paciencia y amabilidad hasta que Ferdinand terminó su relato.
– Bien, como ya le habrán informado, hemos hecho gestiones para encontrar a su esposa. Yo mismo fui al domicilio de los señores Levi, y desde luego la actitud de la portera no fue colaboradora. Estaba deseando que me marchara y no me dio ninguna explicación salvo que los tíos de su esposa ya no estaban. Hemos hablado con algunos amigos que nos quedan en la policía y con el Ministerio de Asuntos Exteriores alemán. Todos han prometido poner el máximo interés en el caso, pero hasta ahora no han sabido darnos razón alguna de lo sucedido.
– Pero ¿están haciendo algo? -preguntó Ferdinand sin ocultar su desesperación.
– Oficialmente cursan nuestras peticiones, nos escuchan y nos aseguran que harán todo lo que esté en su mano.
– ¿Y usted qué cree?
El funcionario bajó la vista, buscó un cigarrillo, le ofreció otro a Ferdinand y luego respondió. Había necesitado esos segundos para evaluar si podía dar una respuesta relativamente sincera a aquel hombre desesperado.
– Mis opiniones personales no cuentan, señor Arnaud. Usted sabe lo que está pasando: Alemania está en guerra, primero fueron los Sudetes, después… ya veremos, pero Hitler seguirá haciendo avanzar a sus ejércitos hasta doblegar a toda Europa. En estos momentos la posición de Francia es muy comprometida. Hitler se cree invencible, no teme a nada ni a nadie, no hay nación a la que respete.
– Por favor, ya sé cuál es la situación política.
– ¿De verdad lo sabe? Bien, entonces no le será difícil entender que en el Ministerio de Asuntos Exteriores alemán el menor de sus problemas es su esposa. Siento decírselo así.
– ¿Al Ministerio de Asuntos Exteriores alemán no le preocupa la desaparición y denuncia de una ciudadana francesa?
– No, no les preocupa. Ésa es la verdad. Toman nota, me han hecho rellenar varios formularios y ya está.
– ¿Y la policía? -preguntó Ferdinand como si no hubiera escuchado las últimas palabras.
– La policía dice que nosotros aseguramos que su esposa cogió en París un tren con destino a Berlín, pero que eso no significa que haya llegado a la ciudad, pudo bajarse en cualquier estación… Nadie la ha visto, no tenemos ni un solo testigo de que su esposa llegara a Berlín.
Ferdinand sacó del bolsillo de su chaqueta un pañuelo en el que había envuelto el lápiz de labios.
– Lo encontré en el suelo del cuarto de baño de sus tíos; es de Miriam.
El hombre miró el objeto sin tocarlo.
– Bien, enviaré una nota a la policía y al Ministerio de Asuntos Exteriores dando cuenta del hallazgo, ¿le parece bien?
– Sí, pero haga algo más. Pregunte a la policía si ha interrogado al revisor del tren. Tuvo que pedirle el billete. Él puede decir si se bajó en Berlín.
– ¿Tiene una foto de su esposa?
– Sí, he traído varias.
Sacó de la cartera cuatro fotos de Miriam. El funcionario las miró con curiosidad. Las imágenes eran de una mujer madura, de unos cuarenta años, alta, delgada, melena corta, cabello castaño claro y ojos marrones.
– Ahora dígame qué más puedo hacer -preguntó con desesperación el profesor.
– Esperar, nada más. Si quiere regresar a París, nosotros nos pondremos en contacto con usted si se produce alguna novedad.
– ¿Qué haría usted si fuera su esposa la que ha desaparecido en estas circunstancias?
– Rezar.
Ferdinand no esperaba una respuesta que pudiera sobrecogerle tanto el alma.
– ¿Qué le ha pasado a mi mujer? -preguntó ya sin fuerzas.
– Le aseguro que no lo sé. Le doy mi palabra que hacemos cuanto está en nuestras manos.
– Pero sin confianza, sin fe. Para ustedes es un asunto rutinario.
– Señor Arnaud, le aseguro que entiendo su angustia, pero por increíble que parezca, es difícil hacer más de lo que hacemos. Hitler ha cambiado las reglas, se lo he dicho, desprecia tanto a sus enemigos como a sus aliados y en Alemania él es la ley.
– Quiero que interroguen al revisor -insistió Ferdinand.
– Lo pediré.
Quedaron en verse unos días más tarde. No tenía otra cosa que hacer, así que se dirigió él mismo a la estación. Allí paseó de arriba abajo hasta que se decidió a acercarse a una ventanilla y preguntar por el jefe de la estación.
Cuando logró dar con el hombre, éste le escuchó impaciente como si se tratara de un loco. El tren de París ya había llegado y el revisor estaba descansando. Podía probar suerte otro día, aunque difícilmente iba a acordarse de una pasajera precisamente en ese tren. ¿Acaso tenía algo de especial? En el libro de incidencias no había ninguna reseñada el 20 de abril.
Le despidió sin muchas contemplaciones y Ferdinand se sintió tan solo como nunca imaginó que podía llegar a sentirse.
Читать дальше